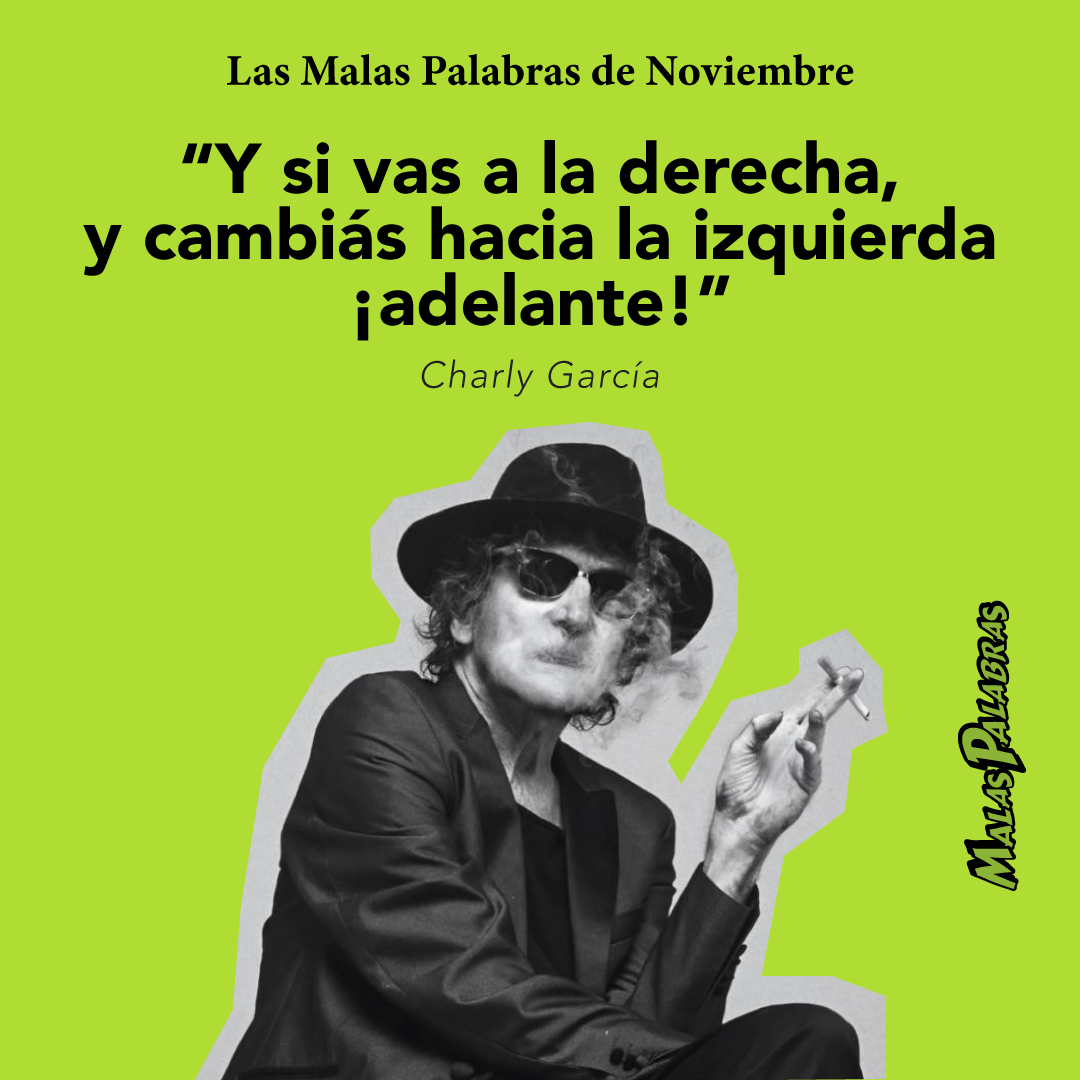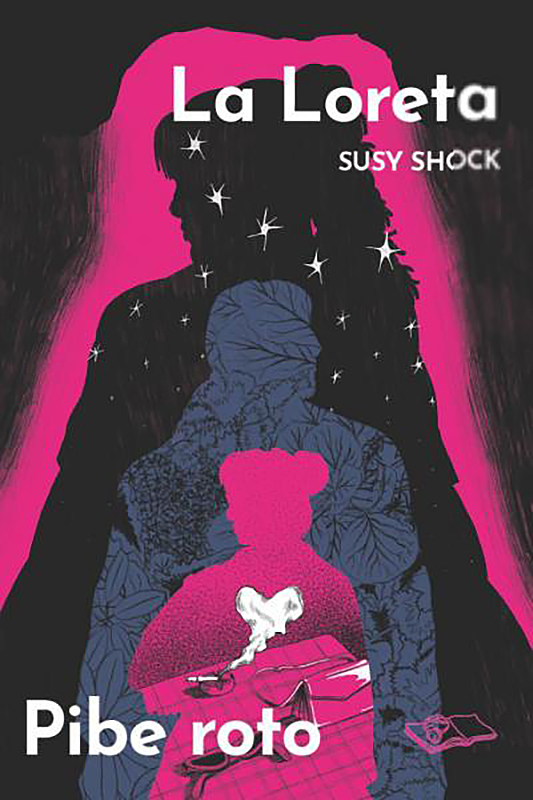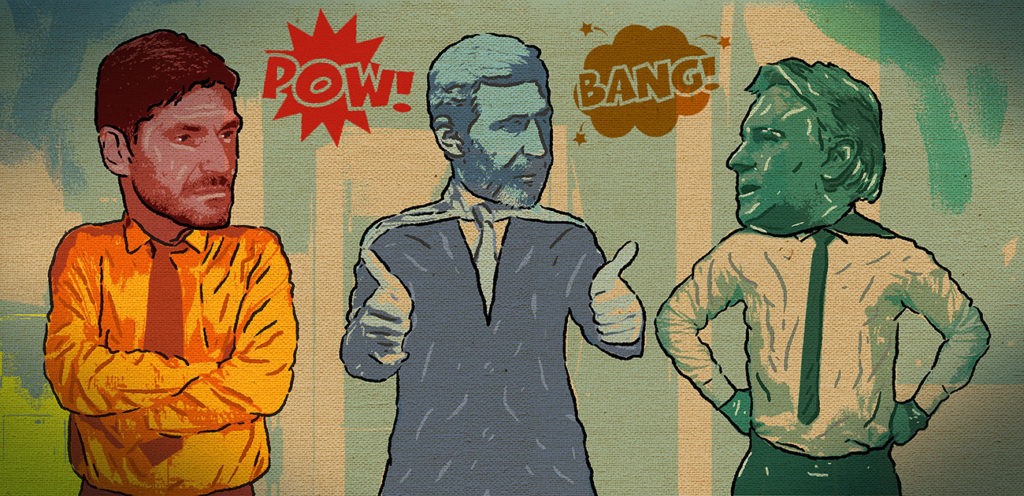Hace rato que el trabajo dejó de ser la medida de las cosas. Ya no se vive con entusiasmo, no moviliza ni interpela, dejó de ser un trampolín para proyectarse y agregarle certidumbre a la vida.
Por Esteban Rodríguez Alzueta (*)
El cantante Pity Álvarez hace ya varios años ponía el dedo en la llaga cuando cantaba: “Hola señor kiosquero, vengo en busca de su dinero, ponga las manos arriba, y présteme mucha atención: Mi familia no tiene trabajo, y yo trabajar no quiero, por eso ponga el dinero en esta bolsa por favor”. Detrás del delito y sus violencias ya no sólo está la frustración laboral sino el rechazo al trabajo. “El que trabaja es un gil”. Detrás de las transgresiones callejeras no existe siquiera la operación moral de convertir al delito en un trabajo, de vivir al choreo como una profesión. El delito es un divertimento, una extensión del ocio mágico que garantizan las mercancías que los rodean.
El desdibujamiento del trabajo
Hace 20 años atrás el sociólogo argentino Gabriel Kessler nos enseñaba en su primer libro, Sociología del delito amateur, que los jóvenes que cometen delitos eran individuos que pendulan entre el trabajo precario y el delito amateur. Trabajo y delito no eran esferas excluyentes, sino actividades que se acercaban sin llegar a confundirse, experiencias que se iban alternando o combinando, simultánea o sucesivamente, incluso durante varios años.
Kessler nos decía que el trabajo se había desdibujado del imaginario de aquellos jóvenes, pero seguía siendo un ordenador; los jóvenes sabían que el trabajo, por más precario sea éste, seguía siendo una fuente de prestigio, era lo que les daba reputación en el barrio, y honorabilidad de cara a las generaciones mayores. Puede ser que el trabajo ya no fuera una experiencia estable que aportase una identidad, pero agregaba prestigio en sus relaciones, sobre todo con los más adultos.
Hoy día esto parece que ya no es así. Estos jóvenes ya no creen en el trabajo y el mundo que lo rodea, sean los prometidos derechos o sus sindicatos. El trabajo ya no se vive con entusiasmo, no moviliza, ni interpela, dejó de ser un trampolín para proyectarse y agregarle certidumbre a la vida. Los individuos ya no le reclaman al trabajo que les resuelva la sobrevivencia y, mucho menos, la pertenencia, dejó de ser vivido como fuente de identidad y prestigio. En el mundo donde se mueven hace rato que el trabajo dejó de ser la medida de las cosas. Cuando se entra y se sale permanentemente del mercado laboral, el trabajo pierde su encanto, los jóvenes dejan de invertir allí sus emociones para evitar que las frustraciones sean más grandes.
El trabajo no solo ya no aporta capital económico, tampoco el capital simbólico y cultural que les permita el día de mañana estar en mejores condiciones para conseguir un trabajo mejor remunerado. Ni siquiera agrega capital social, esto es, los contactos necesarios para componer afectos y adscribirse a las redes de ayuda mutua que se necesitarán cuando se queden sin trabajo, y eso, lo saben por experiencia propia o ajena, la suya o la de sus padres y abuelos, es algo que sucederá más temprano que tarde. Porque recordemos que la precarización se caracteriza también por la alta rotación de tareas que no sólo no colabora a resolver los problemas hoy día, sino que tampoco permite proyectarse hacia el futuro. Hoy están trabajando acá, y mañana estarán otra vez en la calle. Quiero decir, no terminaron de conocer a sus compañeros de laburo cuando recibieron la noticia que se quedaban sin trabajo.
El trabajo es una mierda
Como dice el antropólogo y activista anarquista francés, David Graeber, retomando una frase nativa que encontró en su trabajo de campo, “el trabajo es una mierda”. Y en este país, “mierda” tiene muchas acepciones. Porque no hace referencia solamente a los trabajos absurdos e improductivos (como el de los abogados y los oficinistas), sino también a los trabajos chatarra, precarios, a la vida mula del piberío. No solo el trabajo es una mierda, sino que el mercado laboral, formal e informal, se ha llenado de trabajos de mierda. Estoy pensando en la cadetería, en la atención al público, el cuidado de personas mayores o enfermas, los feriantes, los telemarketers, los servicios delivery, los repositores de góndolas, los vigiladores, los promotores y promotoras, los paseadores de perros, los vendedores de seguros o alarmas privadas; los barrenderos, los cuidacoches, los manteros o vendedores ambulantes, la venta de comida callejera; ayudantes de albañilería; y un largo etc.
Todos trabajos insociables. Insociables, no solo porque ya no generan lazos sociales, no fundan amistades o camaraderías, sino porque el trabajo se transita solitariamente, sin acompañamiento, sin la protección de un sindicato, del auxilio del Estado. El Estado es una consigna vacía que, con el paso del tiempo, se fue transformando en una referencia lejana. Es decir, el trabajo es sinónimo de destrato y maltrato, de humillación y cansancio. Un trabajo sin red y sin contención. Peor aún, porque cuando las mediaciones aparecen, suelen ser referenciadas como un obstáculo extra.
El mundo del trabajo ha implosionado también. El trabajo ya no es un proyecto vital que organice la vida de las personas. Son pibes que crecieron viendo a sus padres saltando de un trabajo a otro, pendulando entre la desocupación, la ayuda social y el sobretrabajo. Vieron durante toda su vida a sus padres, durante casi veinte años, que no paraban de cincharla y en vez de progresar iban para atrás. Tal vez podían comprarse un televisor en cuotas, tener mejor pilcha, pero la vida seguía sin horizontes. Saben que sus padres todos los días hacen dos horas de ida y dos horas de vuelta para llegar a un trabajo malpago donde no suele primar la solidaridad, sino la competencia y la desconfianza mutua. Un largo viaje interminable, lleno de combinaciones y cancelaciones (por un accidente, un suicidio, un corte o vaya uno a saber por qué), un viaje hecho de largas esperas a la intemperie, donde van apretados como vacas, lleno de incomodidades, riesgos, suciedades, micro-robos, tensiones de distinto tipo, un viaje donde si te dormís perdiste, donde se come de parado cualquier chatarra, un viaje extenuante, que agota.
Para ellos el trabajo es sinónimo de quilombitos, fuente de conflictos familiares interminables, de distinta intensidad. Crecieron viendo a sus padres cada vez más cansados, que “no dan más”, que llegan reventados del trabajo, estresados, con muy poca paciencia. Para ellos el trabajo es fuente de discusiones, peleas, y violencias familiares. Porque encima, los roles familiares o domésticos están sobre-saturados; la vida familiar está hecha cada vez de más trámites, de más colas, más tiempo de espera.
Dos aclaraciones
Primero: no estoy diciendo que los pibes no trabajen o no busquen trabajar, lo que estoy diciendo es que no quieren trabajar, no sienten que el trabajo puede organizarles la vida. El trabajo no los convoca, no los representa, no los entusiasma, no los identifica. El trabajo que tienen o buscan es un trabajo que soportan, un trabajo que está hecho de un fuerte rechazo al trabajo.
Por eso, no estamos ante la reedición de la “servidumbre voluntaria”. Los pibes tienen la “mecha corta”, y a veces demasiado corta. Si no les “cabe” se mandan a mudar a los dos días o la semana. No tienen demasiados pruritos en abandonar estos trabajos malpagos envueltos en mucho destrato y maltrato.
Y segundo: el “rechazo al trabajo” no es patrimonio de los jóvenes de los sectores plebeyos. También las clases medias, tanto los jóvenes como los adultos, rechazan el trabajo, solo que ese rechazo se organiza con otras rutinas, tiene otros rituales. ¿O acaso estos sectores no están esperando salir de su trabajo para ir tomar una birra o ir al gimnasio; no esperan el fin de semana para encerrarse en sus casas viendo una serie de Netflix; no están esperando el fin de semana para ir a la cancha o al Lollapallozza? ¿No están esperando que llegue el fin de semana largo para hacerse una escapadita a la costa, o el verano, para visitar los shoppings de Miami o turistear en alguna playa paradisíaca? Más aún, las personas que pasaron todo el día trabajando o toda la semana, querrán evitar a toda costa hablar de su propio trabajo.
El trabajo está hecho también de rechazo al trabajo. Por eso, como escribieron alguna vez Matza y Sykes, la llamada subcultura juvenil plebeya no es muy distinta de las subculturas de las elites y las clases medias. Los valores, el contenido, son los mismos, lo que cambian son los rituales, las formas para adecuarse a ellos.

De la movilidad a las experiencias emotivas sociales
Durante mucho tiempo se tuvo dicho que cuando el delito se proyectaba en el tiempo, cuando sus protagonistas decidían profesionalizarse para minimizar los riesgos y optimizar los costos, el delito empezaba a ser vivido como un “trabajo”. Salir a robar, en la jerga de los viejos chorros, era “salir a trabajar”. No solo porque los chorros afanaban lejos del barrio donde vivían, y lo hacían bien caretas, vestidos para la ocasión, sino porque sus protagonistas cargaban a la cuenta del delito la movilidad social. El delito era la oportunidad de armarle una casa a la vieja, de dejarle una casa a su pareja, irse de vacaciones, cambiar el auto, equiparse. Tal vez no se identificasen con el mundo del burgués, no estaba necesariamente en sus planes pegar ese salto, pero sabían que cuando el delito seguía determinados códigos podían formar parte de la comunidad donde vivían.
Hoy día, el kiosquero asaltado puede ser el que está a la vuelta de su casa y lo hacen vestidos como andan todos los días, no solo ellos sino el resto de los jóvenes del barrio que frecuentan y no están necesariamente comprometidos con el delito. No hay demasiadas expectativas en los arrebatos callejeros, ni siquiera cuando irrumpen en una casa y se llevan unos cuantos electrodomésticos y algunos dólares. El botín siempre será escaso y se dispondrá para ser derrochado. Cambiarán el botín por plata y la plata se la gastarán en el día. El dinero será reducido a la parte maldita, no tiene utilidad alguna. El dinero no se dispone para generar más dinero sino para ser patinado con los amigos esa misma tarde o durante la noche.
Cuando no hay futuro, y los jóvenes viven replegados en el presente, el mercado les recuerda que “siempre es hoy”. Lo que se gana rápidamente se gastará rápidamente también. No hay culpa en ese derroche sino el deseo de pasarla bien un rato, movilizar las emociones que llegan con las mercancías encantadas, sea un par de zapatillas Nike, una casaca, otro tatuaje, o una gorra bien piola, una bolsa de merca y muchas birras. No viven el delito con otras aspiraciones sociales, les alcanza con las experiencias emotivas que abren esos objetos.
Del trabajo al consumo
Durante mucho tiempo la pregunta por el trabajo era la pregunta por la felicidad. Una felicidad que se cargaba a la cuenta del futuro. Porque el trabajo asalariado desplazaba la felicidad para tiempos mejores. El presente estaba hecho de sacrificio, esfuerzo y dedicación (“parirás con el sudor en la frente”), pero era un esfuerzo que el día de mañana iba a ser recompensado con movilidad social, con bienestar, con vacaciones pagas. El trabajo operaba imaginariamente como proyecto vital, era la oportunidad de proyectarse hacia delante.
Ahora estamos hablando de jóvenes que están económicamente excluidos u orbitando en los márgenes de la sociedad, entrando y saliendo de los mercados laborales formales o informales, jóvenes que pendulan entre la desocupación, la ayuda social, las changas, el delito y el ocio forzado, pero están incluidos culturalmente, es decir, se sienten parte de la cultura de la época. Estos jóvenes que salen de caño no son extraterrestres. Puede que sean un problema para los vecinos, pero los deseos que cargaron a la cuenta del consumo, las expectativas que tienen del mundo del trabajo, no son muy distintas al resto de los mortales.

Son jóvenes que se sobreidentifican con los valores que se promueven con el consumo privatizado que llega de la mano de un mercado que presiona a los jóvenes –y no solo a los jóvenes– para que asocien sus estilos de vida a determinadas pautas de consumo. El mercado es más generoso, el mercado no pregunta, tienen la capacidad de movilizar sus emociones, de sentirse interpelados por las mercancías encantadas. No hay espacio ahora para abordar esta temática que prometemos hacerla en nuestra próxima nota. Basta por ahora decir lo siguiente: el mercado, la cultura del consumo, ocupó el lugar que antes tenía la cultura del trabajo y todas las instituciones satélites al trabajo.
Como dijo el sociólogo inglés, Paul Willis, estamos hablando de jóvenes que ya no se sienten trabajadores, pero se sienten consumidores. Lo que organiza la vida de los jóvenes, la institución que aporta insumos identitarios para componer lazos sociales, la puerta a la felicidad, no es el trabajo sino el mercado.
En definitiva, la inclusión cultural (a través del mercado, no del trabajo) está hecha de un fuerte rechazo a la cultura del trabajo. El mundo del trabajo se ha ido corroyendo en las últimas décadas hasta esfumarse gran parte de su atractivo moral y su encanto político. El trabajo ya no dignifica, no es la puerta a la felicidad. “Tu infierno está encantador, este infierno es embriagador”.
*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Profesor de sociología del delito en la Especialización y Maestría en Criminología de la UNQ. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor, entre otros libros, de Temor y control; La máquina de la inseguridad; Vecinocracia: olfato social y linchamientos,Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil,Prudencialismo: el gobierno de la prevención; La vejez oculta y Desarmar al pibe chorro.