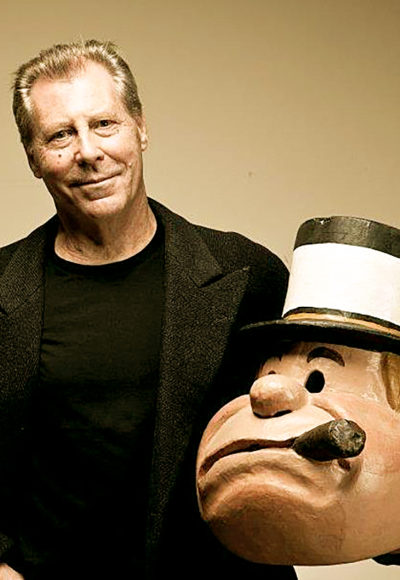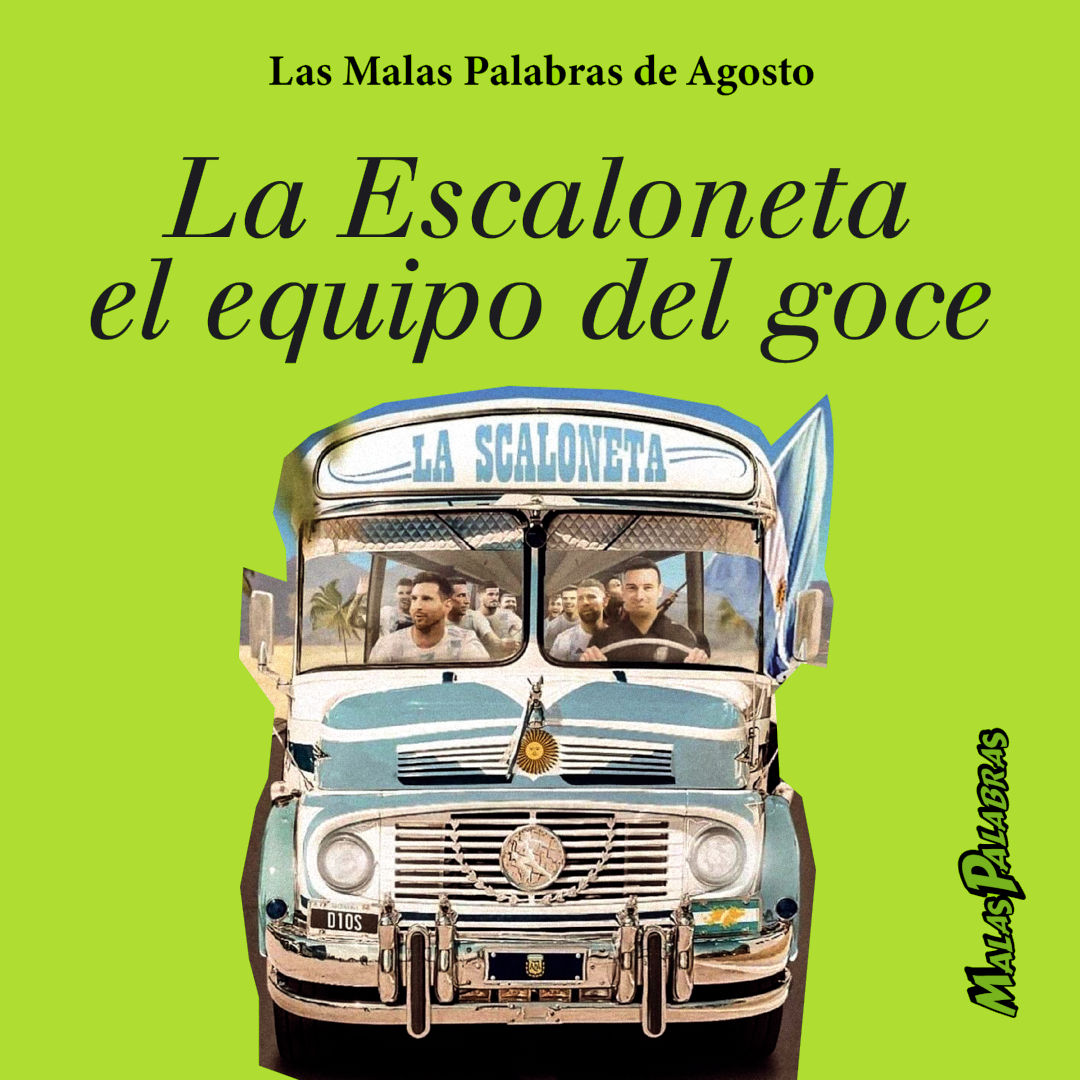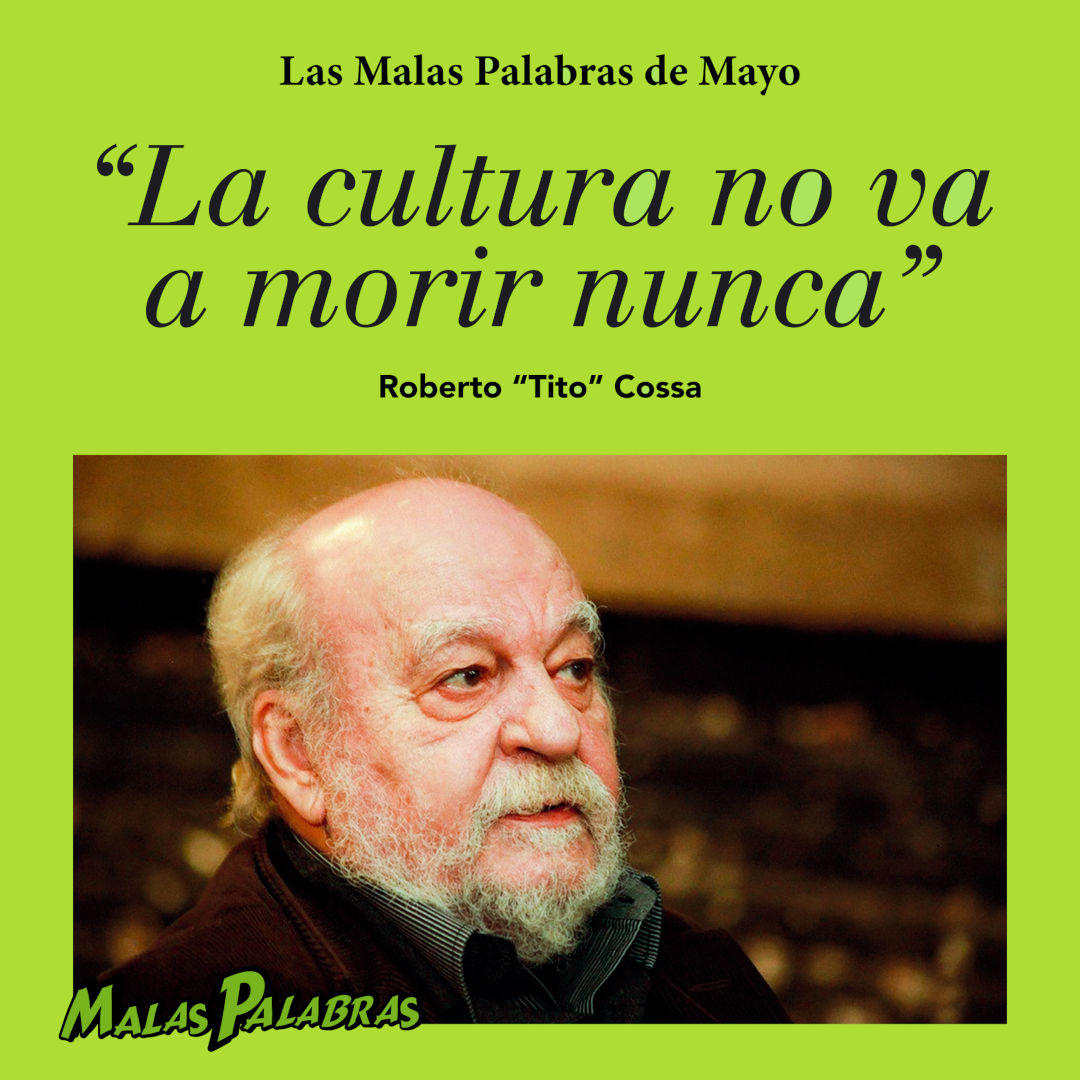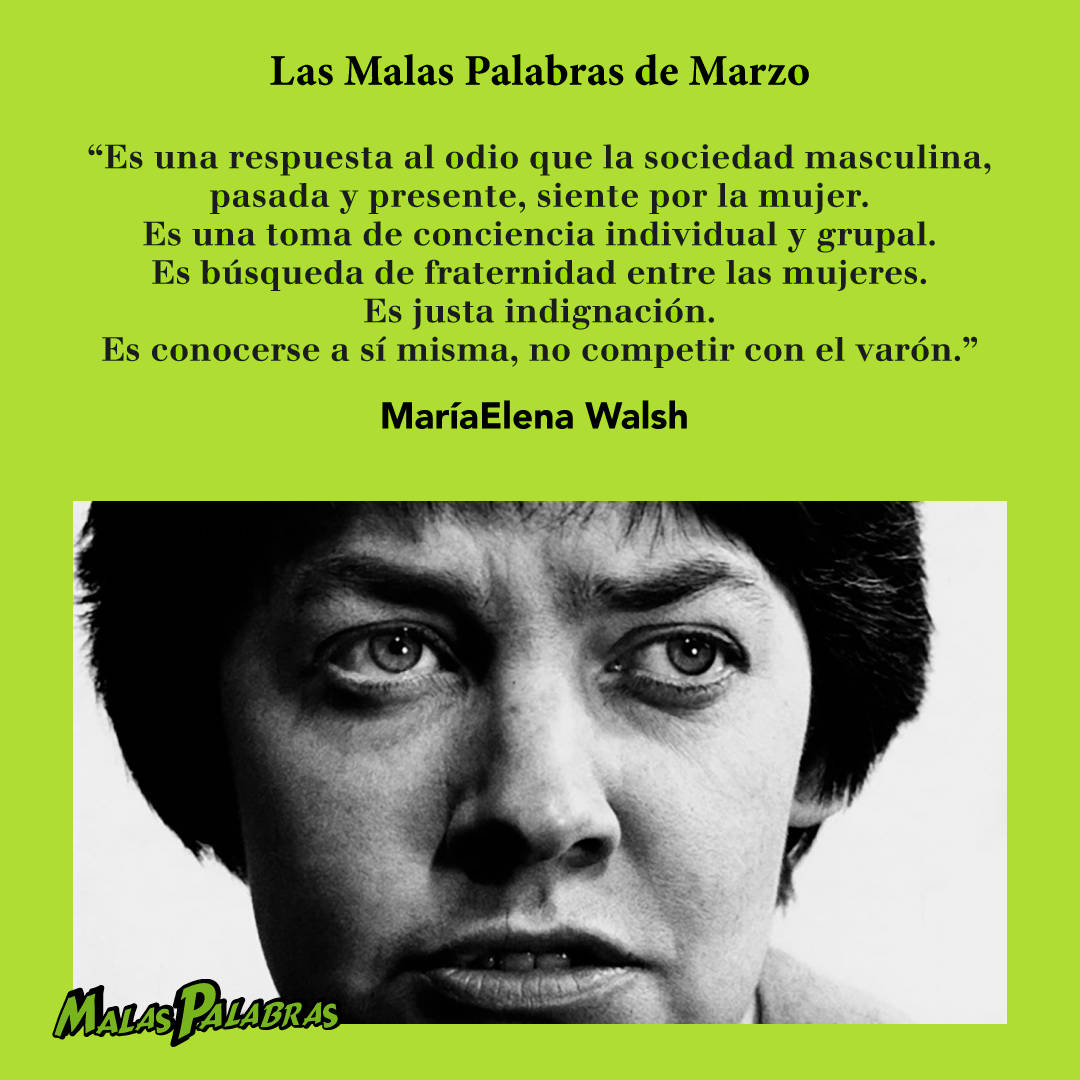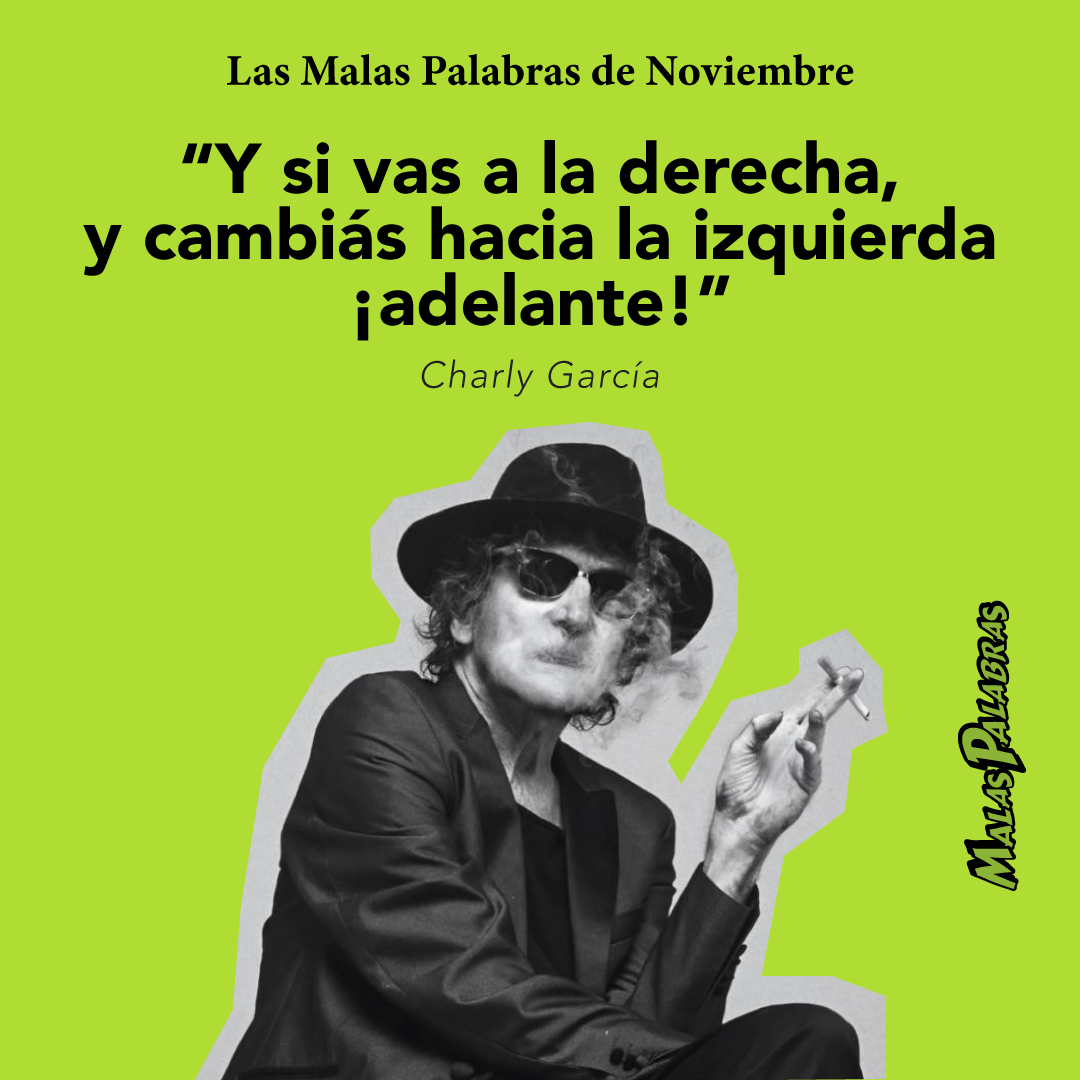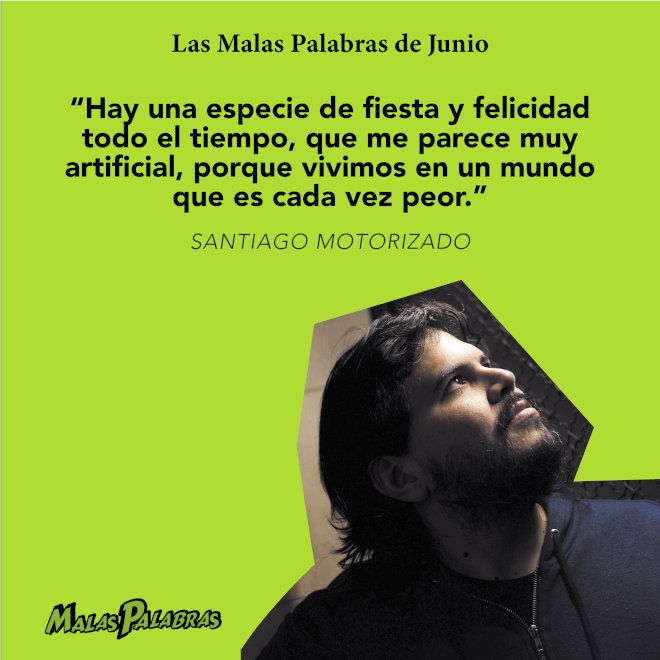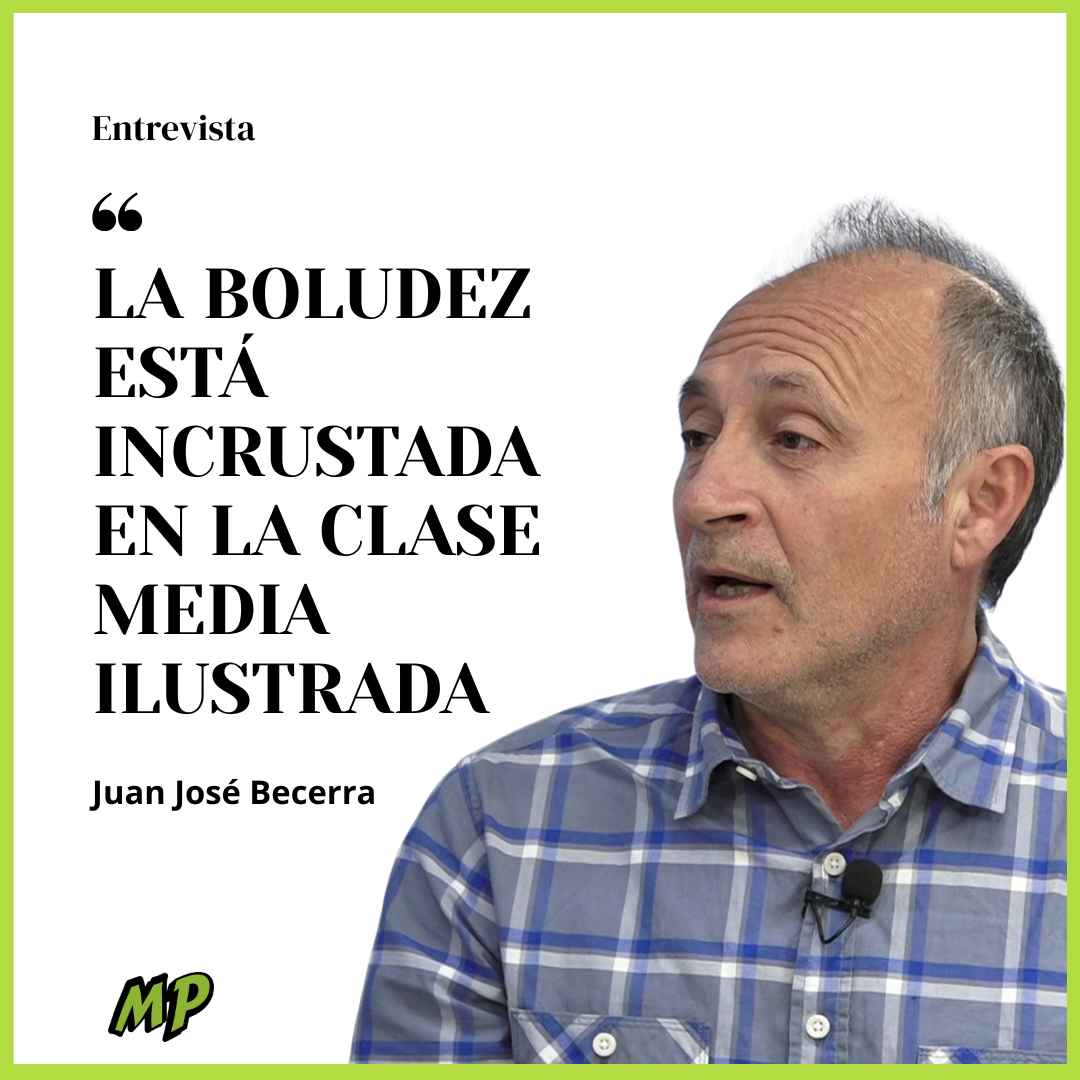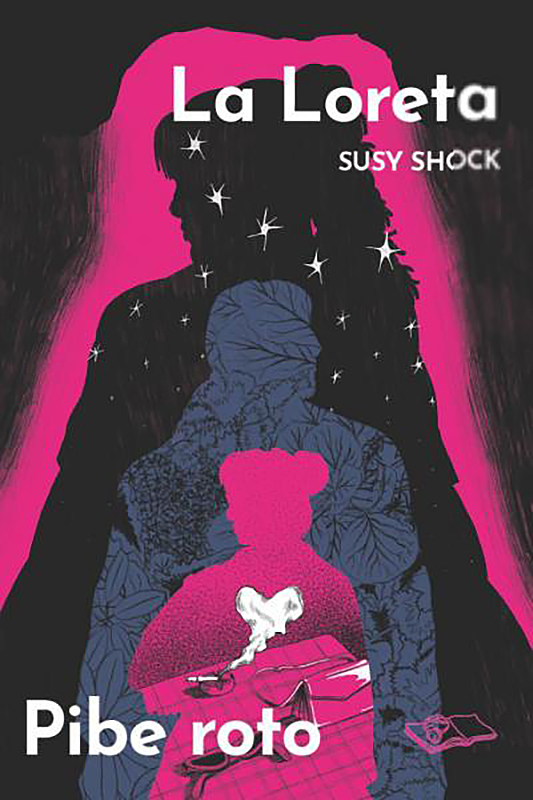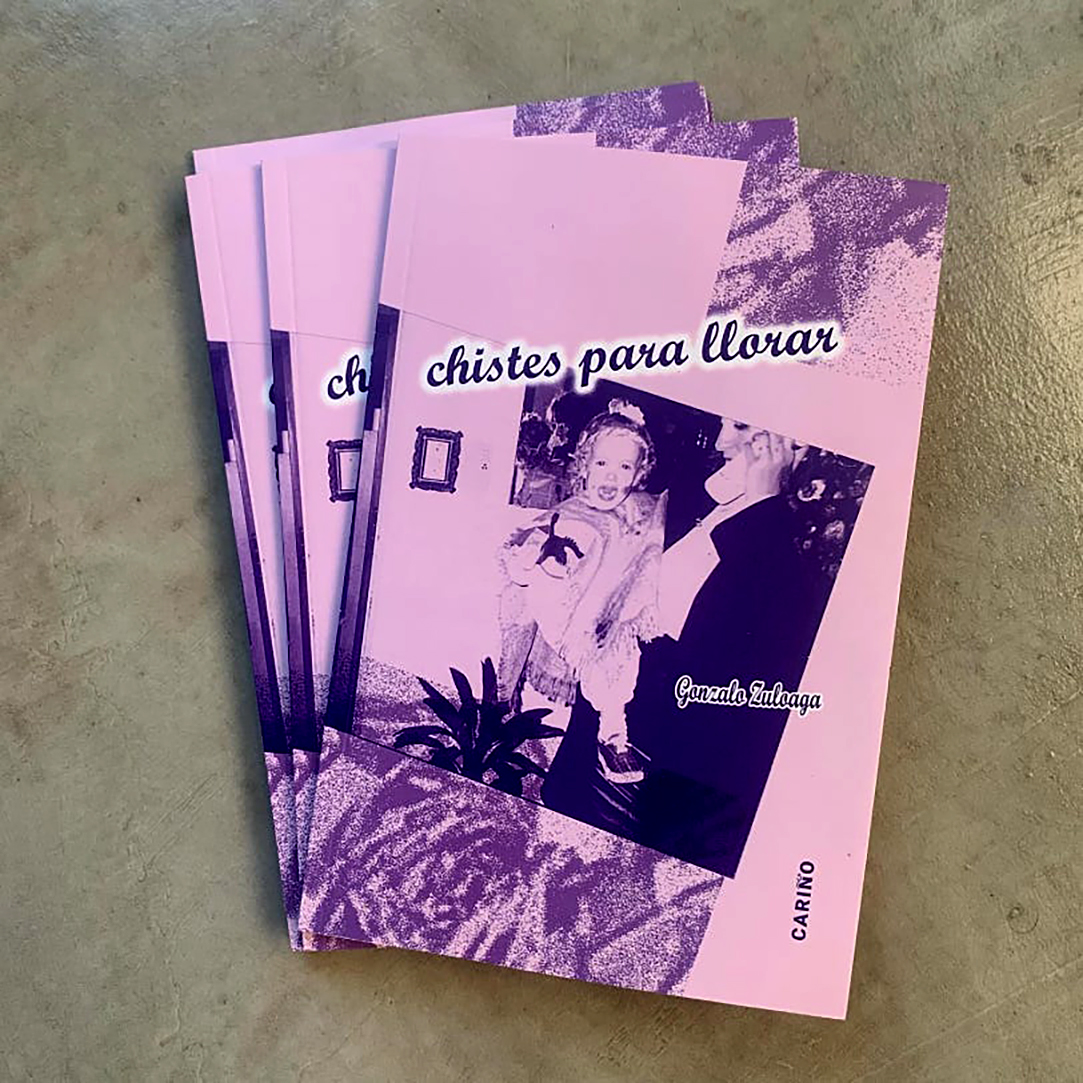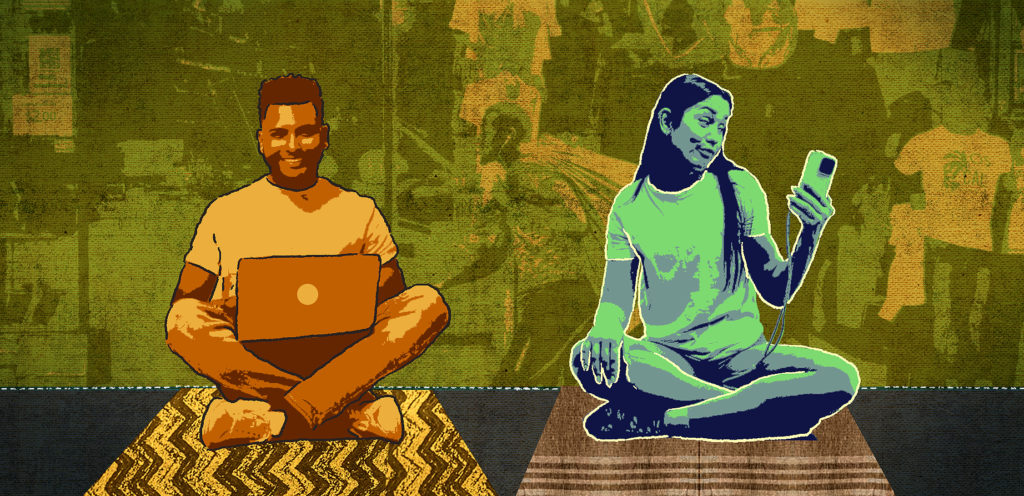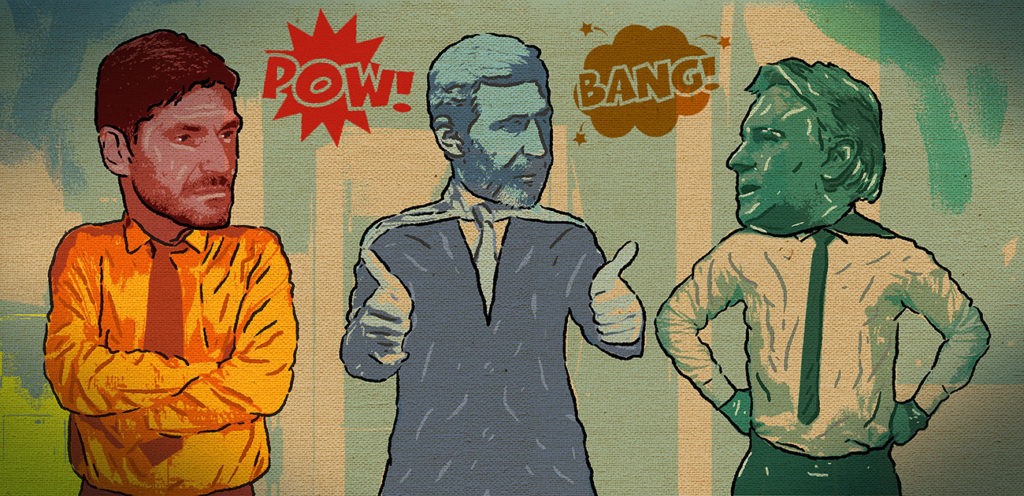Hay una esperanza concreta de que en Colombia termine la guerra y se marche hacia otra etapa histórica en el país y el continente. Los orígenes del conflicto, las traiciones, el narcotráfico, el imperialismo y la lucha por los Derechos Humanos. Porque hablar de la Patria Grande también es sentirse colombiano.
Por Julián Pilatti
“El acuerdo no es una utopía, es un derecho legítimo de cada ser humano. Estamos convencidos que el futuro de Colombia será la paz””. Tras las palabras del Presidente de Cuba, Raúl Castro, los aplausos retumbaron por todo el recinto el pasado 23 de junio en La Habana. Este día no fue uno cualquiera en la historia de Colombia y del continente entero, en este día se firmó uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las guerrillas armadas, representadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombianas (FARC): El punto del cese al fuego bilateral definitivo, en donde tanto el ejército como las guerrillas se comprometen a desmilitarizarse y encaminarse hacia una nueva relación pacífica.
¿Cómo empezó todo?
Colombia está atravesada por la guerra desde hace más de 50 años. El conflicto ya ha dejado más de 200 mil muertos y miles de desaparecidos, más un estimado de 6 millones de personas desplazadas por la violencia. El fenómeno tiene muchas razones y es sin duda uno de los más complejos que se pueda analizar, ya que está compuesto por una disputa histórica por la tierra, el rol de los paramilitares y el narcotráfico, la intromisión del imperialismo estadounidense y una dura persecución política a las fuerzas y partidos que se oponen al bipartidismo tradicional que ha gobernado el país por décadas.
Sin embargo hay un punto que podría ser el eje central en el conflicto: La problemática de la tierra. El país vive de la producción agropecuaria y desde hace muchos años solo el 0,4% de la población es dueña de la mitad de todas las tierras del campo, lo que ha provocado que miles de campesinos e indígenas vivan en condiciones indignas. Esta terrible desigualdad tiene una explicación. Al estilo macabro del cual nos tiene acostumbrado el capitalismo, la oligarquía local comenzó a adueñarse de los territorios a través de las matanzas de pobladores rurales. Estos, cansados de vivir asechados por los grupos paramilitares, crearon la primera guerrilla campesina de auto defensa. Más tarde, al calor de las luchas inspiradas por la Revolución Cubana de 1959, las guerrillas tomaron una perspectiva ideológica que buscaría la toma del poder. La situación empeoró aún más con el asesinato de Eliécer Gaitán en 1948, el único dirigente político que comprendía al pueblo y luchaba por la justicia social.
Solo a partir de acá podemos comprender entonces el por qué del surgimiento de las guerrillas y el por qué de la guerra.
El genocidio político de la Unidad Patriótica
Pero hay más. Luego de veinte años de enfrentamiento –concentrada en las zonas rurales- el gobierno y las guerrillas tuvieron un primer acercamiento para acordar la paz. En el “Acuerdo de la Uribe” de 1980, el gobierno nacional aseguró garantías para que las guerrillas participaran de la política si estos dejaban las armas. La Unión Patriótica fue la expresión política de los grupos armados y en las primeras elecciones de la que fue parte sumó decenas de alcaldías, senadores y diputados. Ante el hecho, la oligarquía nuevamente asustada con el avance del pueblo, organiza una matanza sin precedentes en la historia del país y de América Latina: Más de 5 mil miembros de la Unión Patriótica fueron perseguidos, asesinados y desaparecidos a manos de grupos paramilitares. Literalmente exterminaron a un partido político, que en ese momento se presentaba como la única alternativa al Partido Conservador y Liberal, quienes se alternaban para gobernar Colombia.
Narcotráfico, Paramilitares e imperialismo
Lamentablemente, seguirían viniendo malas noticias para el país cafetero. El surgimiento del narcotráfico como un fenómeno descontrolado y de gran poder volvería aún más sanguinario a este conflicto. En este punto surgen los grandes mitos que hablan de la financiación de las guerrillas a través del narcotráfico, argumentos que se reproducen por los medios de comunicación, pero que hasta el día de hoy no han sido confirmados completamente. Lo único cierto es que Colombia es uno de los países que más produce cocaína en el mundo, pero que en definitiva las puertas de su comercialización están íntimamente relacionadas con el Estado. Lo cual hace pensar que los respectivos gobiernos locales hayan tenido que ver indudablemente con la instalación del narcotráfico.
En 1998 el gobierno de los Estados Unidos aprovecha la turbulenta situación del país e impone el “Plan Colombia”, con el visto bueno de los sucesivos gobiernos entreguistas que ha tenido el pueblo bolivariano. Este plan se mostraba como una ayuda y financiación para terminar con el narcotráfico, pero el objetivo del imperio era otro: Adueñarse de los recursos naturales del país, como petróleo, minerales y biodiversidad. A partir de ahí, Estados Unidos se instalaría del todo con sus propias bases militares, las cuales también son protegidas insólitamente por el ejército colombiano. Esta jugada terminó militarizando al país y también permitió a los EEUU el control de zonas estratégicas del territorio, debido a sus ricos recursos, pero también como punto de partida para otros posibles escenarios de disputa en Latinoamérica, como hoy puede ser Venezuela.
El Plan Colombia fue y es, sencillamente, una auténtica invasión encubierta bajo la hipócrita lucha contra el narcotráfico. “La instalación de las bases militares en Colombia profundiza la guerra y regionaliza el conflicto con países hermanos. Estados Unidos tiene intenciones muy claras de controlar recursos naturales estratégicos en toda la región. Desea tener el dominio del petróleo de Venezuela y muchos otros recursos de la biodiversidad existente en la amazonía”, expresaba la senadora y activista por los Derechos Humanos, Piedad Córdoba.
El destino de los países neoliberales
Casualmente, a partir de la irrupción yanqui en el territorio colombiano, el país comenzó a aplicar medidas neoliberales que profundizaron más las condiciones de desigualdad entre el campo y la ciudad. De las 42 millones de hectáreas que el país tiene, solo 8 millones están destinados a la agricultura, el resto es para el uso ganadero. De esas 8 millones de hectáreas, casi todo se utiliza para la producción de café –exportado en su mayoría- e increíblemente el 1% restante se utiliza para la producción de alimentos que la población necesita. Es decir, que el país se alimenta solo con el 1% del uso de la tierra y a manos de una feroz explotación campesina. Esta situación es producto de las políticas neoliberales y de acuerdos de libre comercio que Colombia tiene con otros países, como con Estados Unidos, y ha llevado a que el país tenga que importar la mitad de los alimentos que produce en su mismo territorio. Sí, una locura solo posible cuando las reglas son impuestas por los grandes grupos económicos y no por las necesidades del pueblo. Vale aclarar que Colombia integra la “Alianza del pacífico”, un acuerdo de libre comercio entre EEUU y países de la región, de la cual Argentina podría entrar de la mano de Mauricio Macri.
¿Qué tiene que ver esto con la guerra interna de Colombia? Casi todo, el problema de la tierra es el eje central por el cual comenzó el conflicto armado y por el cual el Movimiento Campesino encabezó el Paro Nacional Agrario del pasado mes, que tras varios días de huelga logró una mesa de diálogo con el gobierno del Presidente Santos.
¿De qué trata el Acuerdo?
Ahora hablemos de lo bueno. El pasado 23 de junio se firmó en La Habana uno de los puntos más importantes de acuerdo entre las guerrillas y el Estado colombiano, donde se determinó el cese del fuego bilateral y la dejación de armas en un plazo máximo de 180 días. Pasaron más de 50 años de guerra, de horrores incalculables, de injusticias repetidas, para que el país vuelva a sentir realmente una posibilidad concreta de paz.
Desde el año 2012 se está llevando en Cuba –un país al que se le debe mucho por su trabajo de mediador- las mesas de diálogo entre el gobierno y las guerrillas en torno a cinco puntos centrales: El tema agrario, definido por todos como el más importante y en el que se determinó un fondo de tierras y un programa de desarrollo rural para que los campesinos puedan vivir dignamente. En un segundo lugar, el punto sobre la participación política de los grupos armados, para que se incorporen a la democracia colombiana. En un tercer punto, el punto sobre las drogas de uso ilícito, un acuerdo para combatir al narcotráfico. En el cuarto punto, también cerrado, sobre las víctimas de la guerra, en donde se responsabiliza a todas las partes –ejército, guerrillas y paramilitares- ante cualquier crimen. Y finalmente, el quinto punto, el de cese de fuego bilateral, firmado el 23 de junio y uno de los más simbólicos, ya que una vez que se bajen las armas los demás puntos del acuerdo posiblemente puedan prosperar con mayor facilidad.
Esperanza y alerta por la Paz
El pueblo colombiano vive estos días inéditos de su historia con mucha alegría pero también con cautela. “Lo vivimos con mucha esperanza pero también estamos alertas, porque en anteriores acuerdos se terminó realizando una verdadera matanza por parte del Estado”, expresa Helyana Montoya Panche, militante de Marcha Patriótica e hija de desaparecido.
Para los que viven de la guerra, el acuerdo es un mal negocio. Así como tampoco conviene a los EEUU, que instalaron en el país más de siete bases militares con la excusa de luchar contra el narcotráfico. Sin embargo, el derecho a vivir en paz –como cantaba Víctor Jara- es más fuerte en Colombia. En estos tiempos donde la derecha crece por todo el continente, la buena noticia alumbra un poco a la noche neoliberal.
Colombia quiere dejar de ser un sinónimo de violencia y cocaína, para ser el sinónimo de reconciliación. Colombia quiere ser un ejemplo mundial de paz.