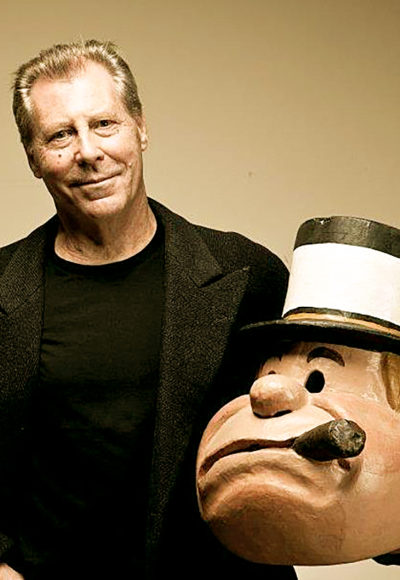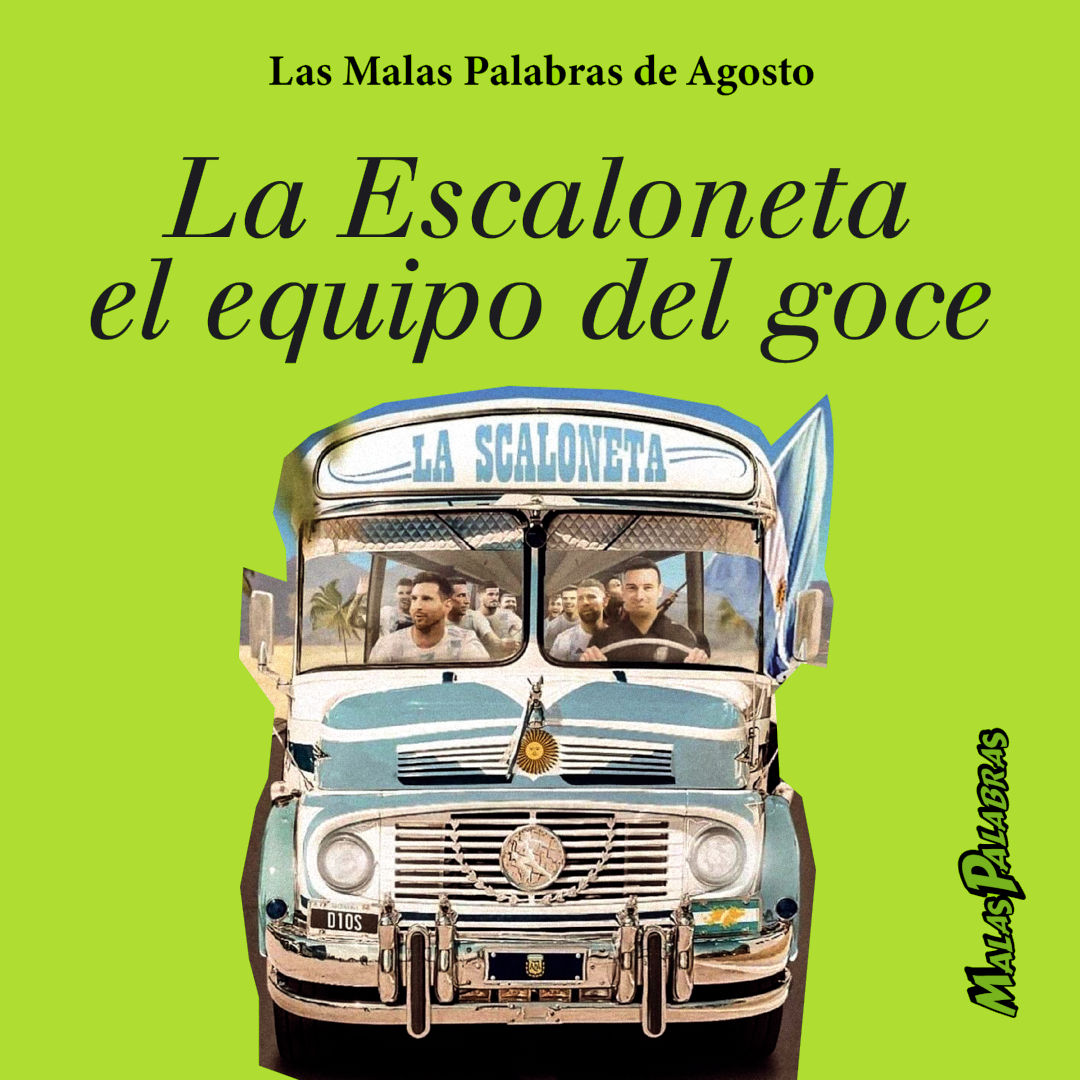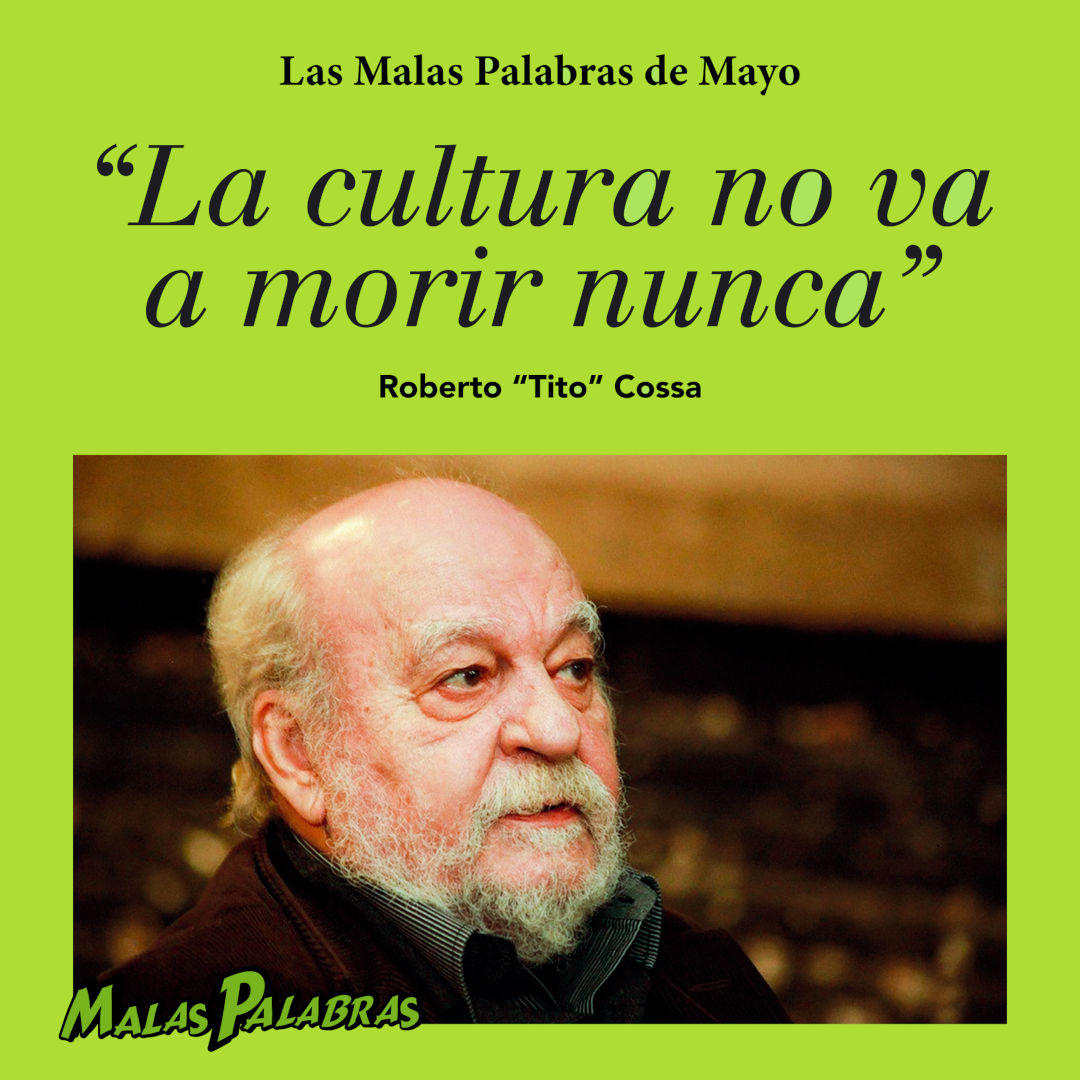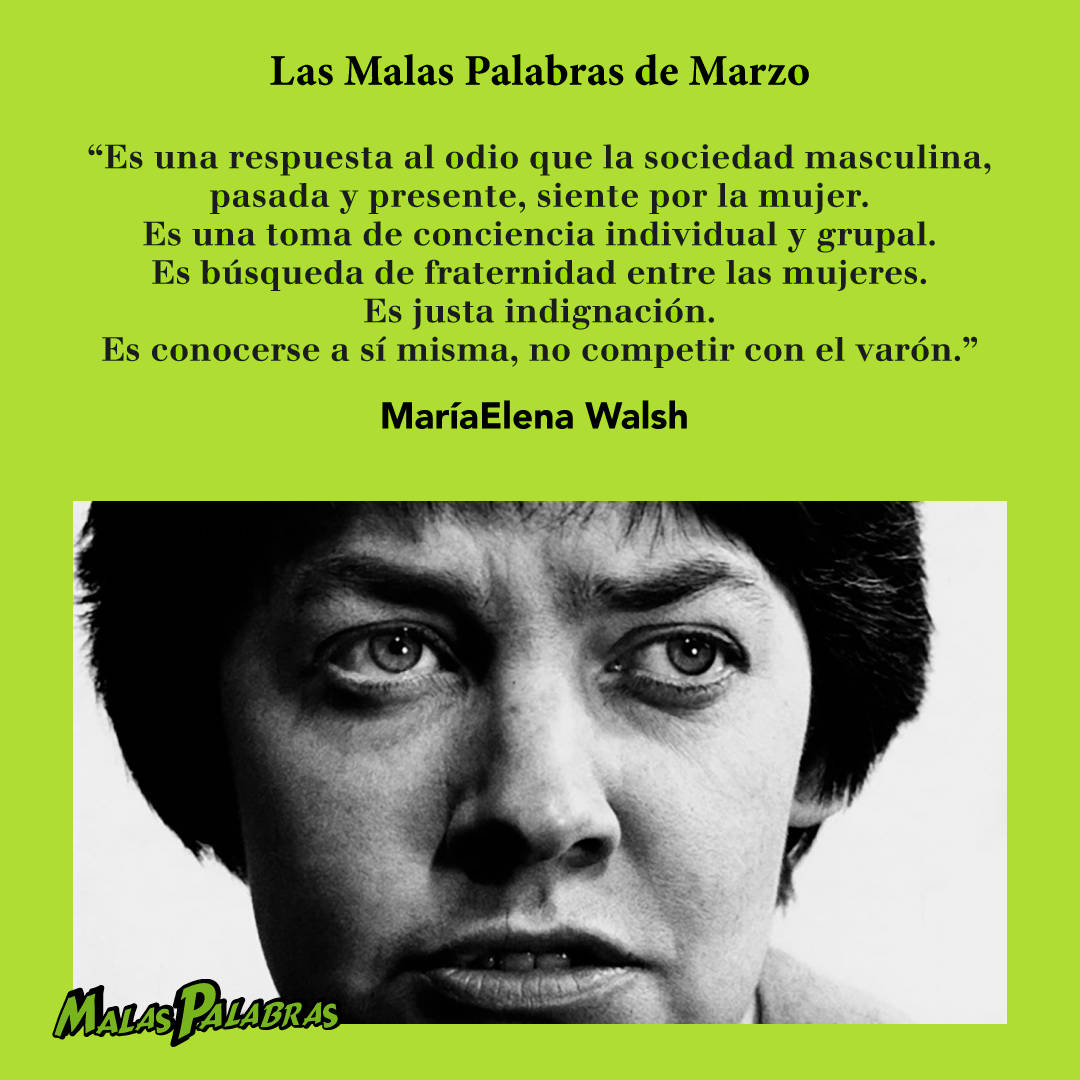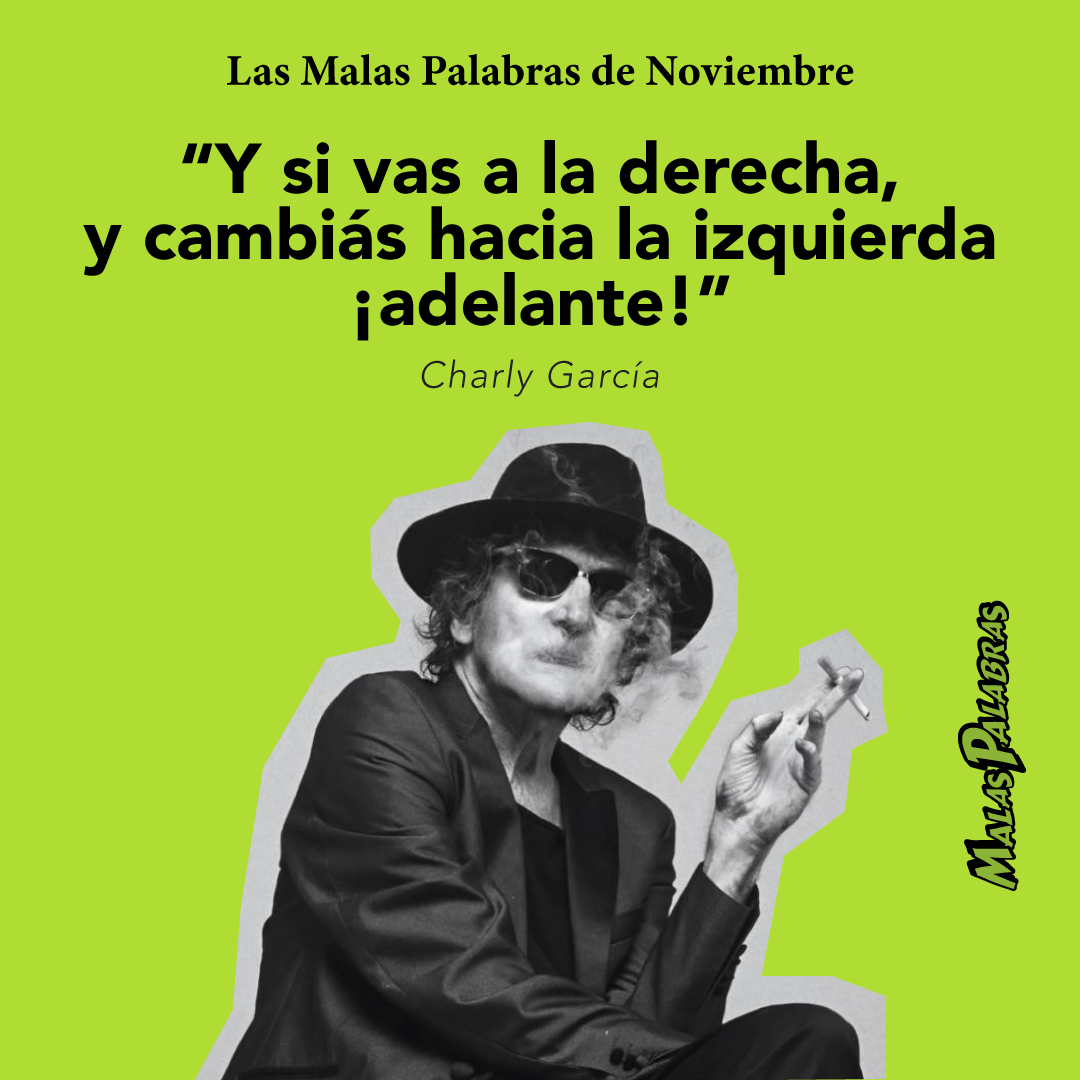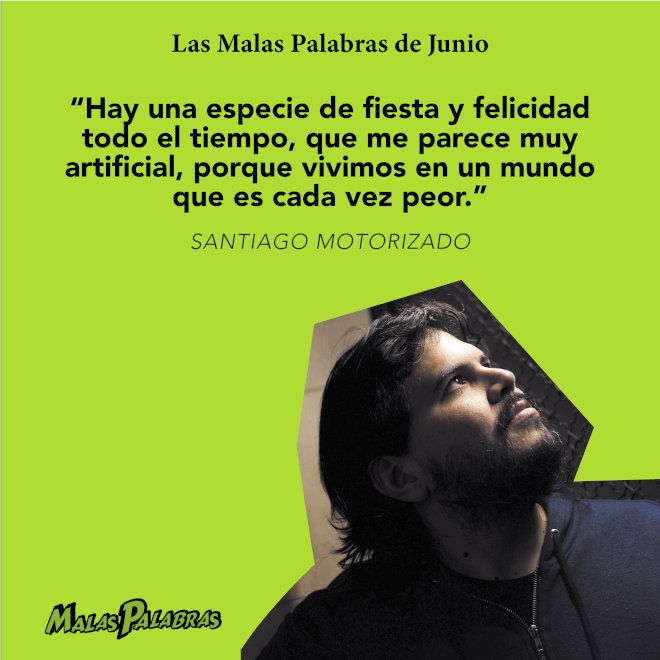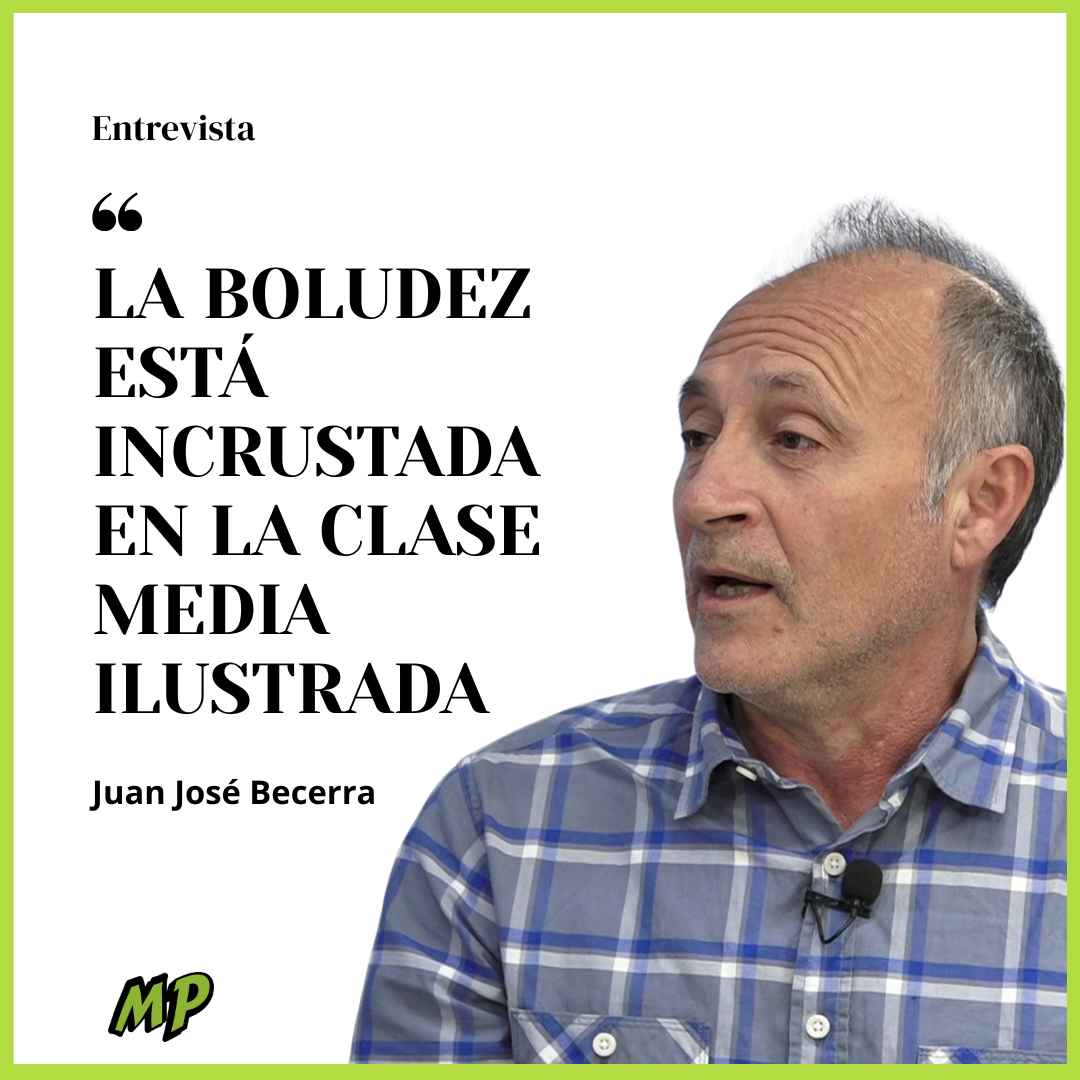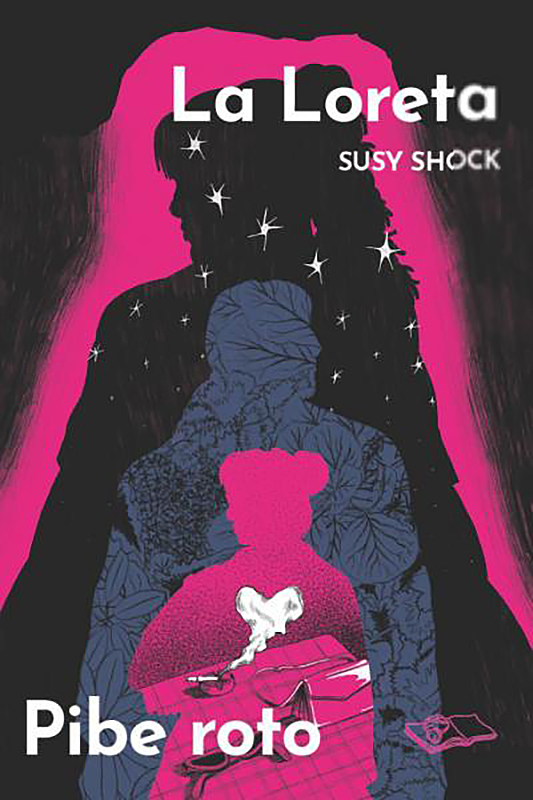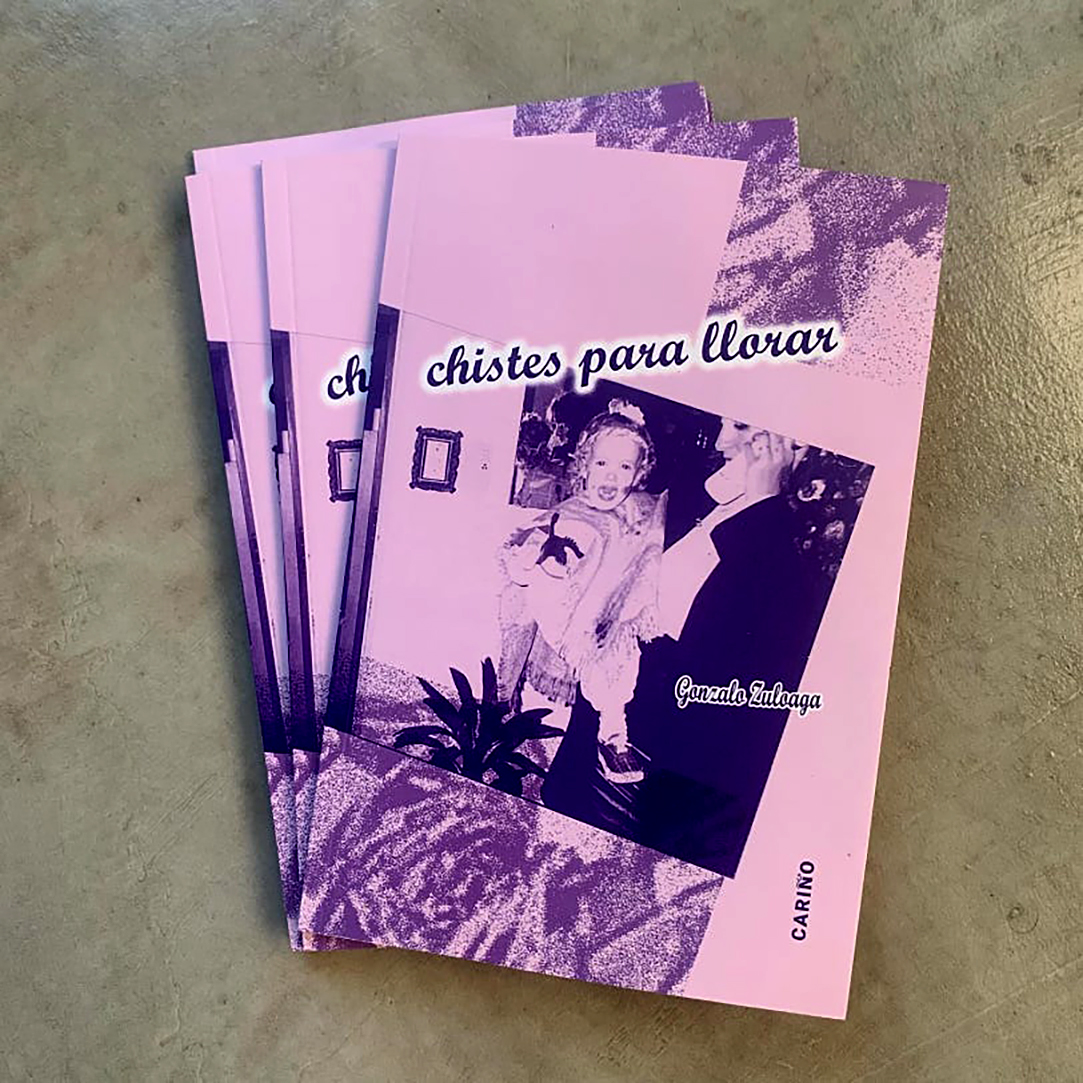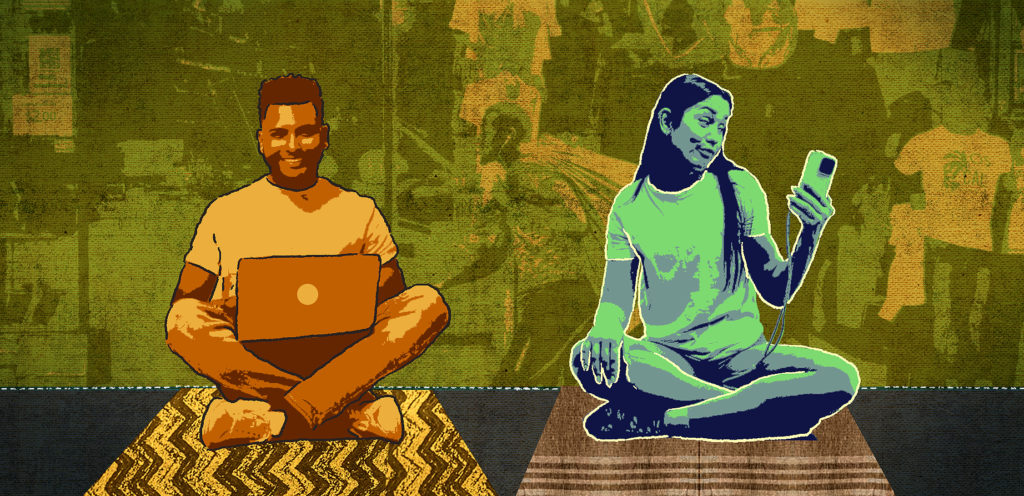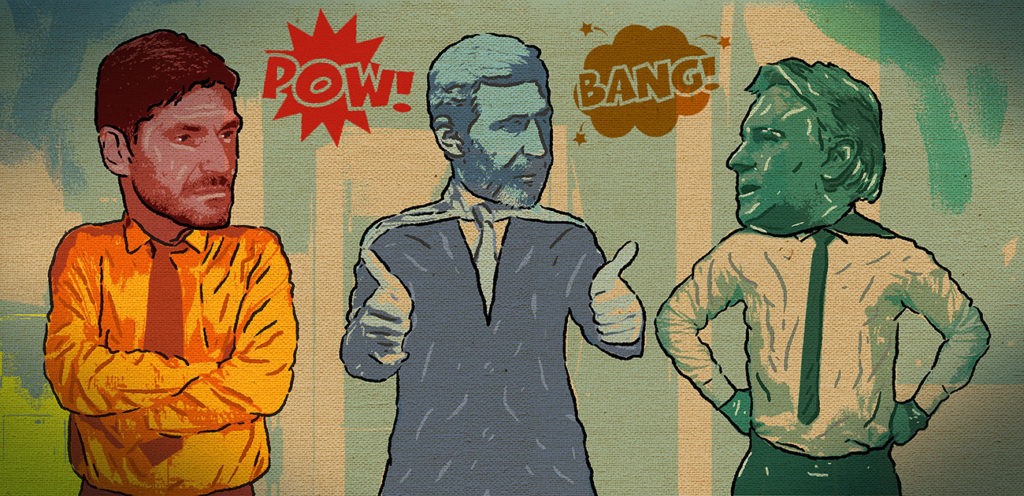Una mirada nada contemplativa con un concepto y una práctica auspiciada por la ideología neoliberal. “La resiliencia se ha convertido en una palabra comodín de carácter universal que ha ido colonizando y saturando los discursos públicos y las redes sociales”, advierte el autor a cargo de esta columna centrada en indagar el presente libertario desde el ensayo político
Por Esteban Rodríguez Alzueta
Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Director de la revista Cuestiones Criminales.
Se impone en primer lugar hacer la siguiente aclaración para evitar malentendidos: no vamos a hablar del uso que hace la psicología de la resiliencia para hacer frente a acontecimientos traumáticos. En efecto, para los psicólogos la resiliencia puede ser un instrumento efectivo para hacer el trabajo de duelo, pero también para enfrentar el aislamiento absoluto por secuestros; el encierro que suponen los encarcelamientos duraderos; los accidentes graves; y otros hechos traumáticos que pueden afectar a las personas.
Todos eventos que explora magistralmente la antropóloga española, Marta Allué Martínez, en el libro La piel curtida. Por el contrario, la resiliencia de la que vamos a hablar hace referencia a las recetas aconsejadas para superar traumas infringidos por las devastadoras y recurrentes crisis que impone el neoliberalismo.
De modo que partimos de la distinción entre el buen uso y el mal uso de la resiliencia. El buen uso circunscribe la resiliencia a la esfera de lo irreversible y a las prácticas psicoanalíticas o literarias mediante las cuales el sujeto, trabajando sobre su yo puede sobrevivir a traumas y lutos que no admiten otros remedios prácticos. Mientras el mal uso de la resiliencia que se impone hoy día se extiende a la esfera de lo que no es irreversible, provenga de la política o la economía.
Soluciones biográficas
Se trata de un fenómeno estudiado por el filósofo italiano, Diego Fusaro, en un libro atrapante y provocador, publicado recientemente, Odio a la resiliencia: contra la mística del aguante, que seguiremos de cerca.
Para Fusaro una de las marcas de la época es la resiliencia. La resiliencia se ha convertido en una palabra comodín de carácter universal que ha ido colonizando y saturando los discursos públicos y las redes sociales. La usan los funcionarios, pero también los técnicos o asesores económicos, los estadistas y los periodistas televisivos, los entrenadores de fútbol y los youtuber o guías anímicos que se dedican al coaching ontológico.
La resiliencia se ha convertido en una palabra comodín de carácter universal que ha ido colonizando y saturando los discursos públicos y las redes sociales.
Se postula a la resiliencia como la nueva virtud ciudadana para hacer frente a los sacrificios que reclaman los “inevitables” ajustes o medidas económicas que impone cada nueva crisis. La resiliencia es una palabra del poder, dejó de ser una noción que hace alusión a los cuidados personales propia de los espacios reservados de los psicólogos para convertirse en una virtud.
Con la resiliencia quiere reconocerse la capacidad que tienen los individuos aislados frente a las adversidades y eventos negativos, exteriores al individuo, para soportarlos y de esa manera impedir que los aniquilen o alteren su equilibrio interior.
La maniobra que se impone es doble: por un lado, se quiere naturalizar como una fatalidad lo que es histórico y social, incluso contingente. Un destino que, dicho sea de paso, será narrado como un acontecimiento inevitable e irreversible, similar a los lutos o enfermedades incurables.
Por eso, y como nos vuelve a decir Fusaro, “las condiciones y contradicciones históricas y sociales se convierten ideológicamente en datos naturales-eternos, no criticables y, sobre todo, no transformables, mediante la naturalización fatalizante”. Dicho en otras palabras: el resiliente solo aspira a la salvación individual en medio de la tragedia colectiva.
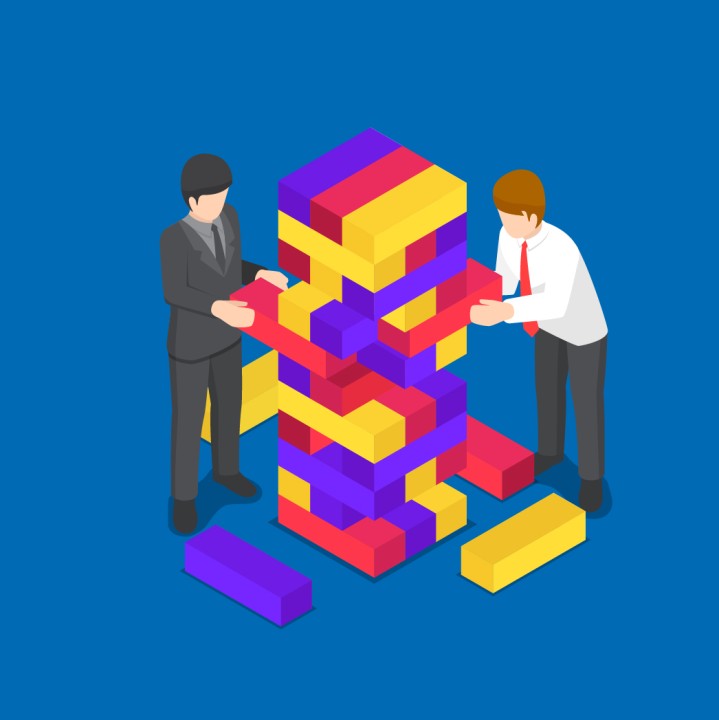
Prácticas de cuidado
Como ha dicho Raymond Williams, se nos ha hecho creer que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Recordemos la máxima tatcheriana, que Milei ha convertido en uno de sus teoremas fundamentales: No hay alternativa. No se trata de aceptar con resignación lo que nos tocó, sino aceptar con alegría, soportando con gratitud, con una sonrisa boba, la desgracia que se cierne sobre la comunidad hasta transformarnos en persona armonizadas y agradecidas de una vida que ya no nos puede dar tanto.
En otras palabras: la resiliencia como la capacidad de aceptar lo inaceptable, lo que no tiene sentido. Se tiene dicho que no hay nada que no pueda superarse: solo basta aceptarlo con fortaleza de ánimo y espíritu de aguante, sin inmutarse, confiando en su flexibilidad y capacidad de adaptación.
Cuando no se puede cambiar el mundo, todavía podemos ensayar un trabajo positivo sobre sí mismo. Hay que replegarse sobre uno y desplegar estrategias de adaptación positiva para estar a la altura del mundo que se vive. Como no se puede cambiar el mundo, se cambia a sí mismo, se opta por la adaptación.
Cuando no se puede cambiar el mundo, todavía podemos ensayar un trabajo positivo sobre sí mismo. Hay que replegarse sobre uno y desplegar estrategias de adaptación positiva para estar a la altura del mundo que se vive. Como no se puede cambiar el mundo, se cambia a sí mismo, se opta por la adaptación.
Sea a través de prácticas de new age, la psicología positiva, el gym, los viajes por el mundo, los cursos de escritura o cerámica, los paseos por el shopping, las maratones y el cultivo del jardín, el tarot o las constelaciones, las risas que llegan con los videítos de TikToK, o la escucha de los alegres y cínicos conductores de programas de streaming que confunden el periodismo con un viaje estudiantil a Bariloche tomado por la pavada y la banalidad.
Hay que conformarse con lo que hay: sea un buen café, compartir una cerveza con los amigos, reírnos con un meme, o una selfie por las redes sociales. Todas utopías instantáneas, privadas y encantadas, que nos llegan en forma de mercancías, y que proponen reemplazar el cambio social por pequeñas transformaciones individuales que van del deseo de alargar la vida a borrar las huellas de la vejez, pasando por la eliminación de mala onda o las vibras negativas.
La militada despolitización
El telón de fondo de la resiliencia es la crisis de las grandes narrativas, es decir, la disgregación social y el inmovilismo político. Después de la caída del Muro de Berlín, pero también de las derrotas de las organizaciones políticas en los 60 y 70, de la incapacidad de los movimientos sociales y partidos políticos para interpelar y estar cerca de los ciudadanos, la gente está sola o cada vez más sola. Una sociedad de individuos mutuamente amontonados pero aislados e indiferentes entre sí, dispuestos a aceptar las circunstancias más crueles con entusiasmo o desencanto.
Pero, no hay que cargar la soledad solo a la cuenta del fracaso de la política. El mercado hizo mucho lobby para desautorizar la política, para limar los conflictos y el resto de las instancias antagonistas. Como sea, se busca impugnar o demonizar el esfuerzo colectivo o la praxis política, revolucionaria o resistente, para suprimir o transformar las contradicciones objetivas en desequilibrios espirituales.
Por eso, el telón de fondo de la resiliencia es la despolitización posmoderna y el desarraigo de la comunidad. El capitalismo rompe las relaciones afectivas y solidarias, sustituyéndolas por un “nuevo orden erótico” del disfrute individualista y narcisista.
Lo digo otra vez con las palabras de Fusaro: [el resiliente] “desprovisto del sentido de futuro y de pasión por la política, como un delicado punto de inserción entre el sueño y la realidad, prefiere refugiarse, a la sombra del poder, en el espacio mínimo de su individualidad. (…) La privatización de existencias, sustraídas de la esfera pública y la dimensión social, y condenadas a vivir aisladas en su jardín posmoderno, coexiste dialécticamente con el desarraigo planetario y la desterritorialización global.”
Ideología neoliberal
En definitiva, el resiliente es hijo del desaliento. Es el súbdito perfecto que necesita el capitalismo tomado por las recetas neoliberales. Ha aceptado ser remisivo en vez de revolucionario, adaptativo en vez de criticón, cambiarse a sí mismo para adecuarse al statu quo. En otras palabras: se trata de transformar la actitud cobarde en una virtud cívica.
En definitiva, el resiliente es hijo del desaliento. Es el súbdito perfecto que necesita el capitalismo tomado por las recetas neoliberales. Ha aceptado ser remisivo en vez de revolucionario, adaptativo en vez de criticón, cambiarse a sí mismo para adecuarse al statu quo.
La resiliencia y las prácticas a las que está asociada constituyen el nuevo comportamiento adaptativo y conformista exigido por la razón neoliberal. Una superestructura justificadora del orden simbólico que mistifica el repliegue interior y la renuncia a cualquier proyecto colectivo. Ya no se trata de cambiar el mundo sino de interpretarlo y soportarlo con flexibilidad y relativismo.
Las élites y sus dirigentes aspiran a lograr que el nuevo estado de cosas se transforme en el eterno presente y destino invariable. Por eso, resulta imprescindible que la ciudadanía, desacoplada de las narrativas políticas, se adhiera a la narración resiliente. Para el establishment “resistir no sirve para nada”, solo queda adaptarse a las circunstancias. Y aquellos que no lo hagan, tendrán a su disposición chalecos químicos para evitar que la depresión empañe la alegría boba de los resilientes.