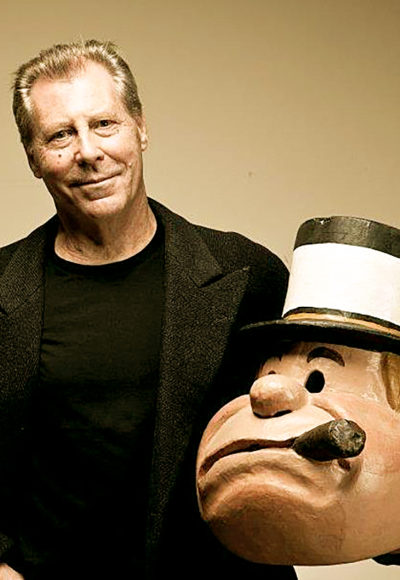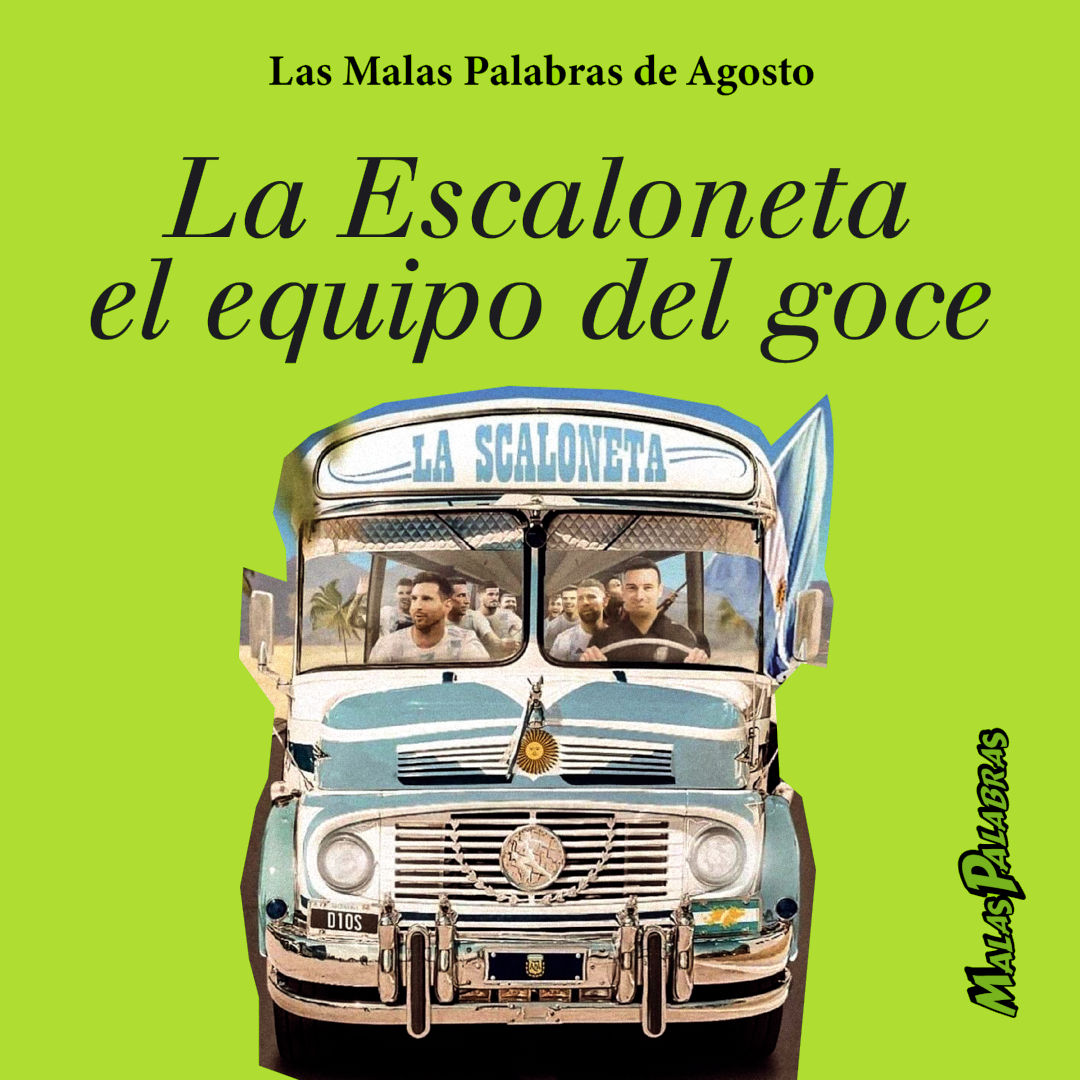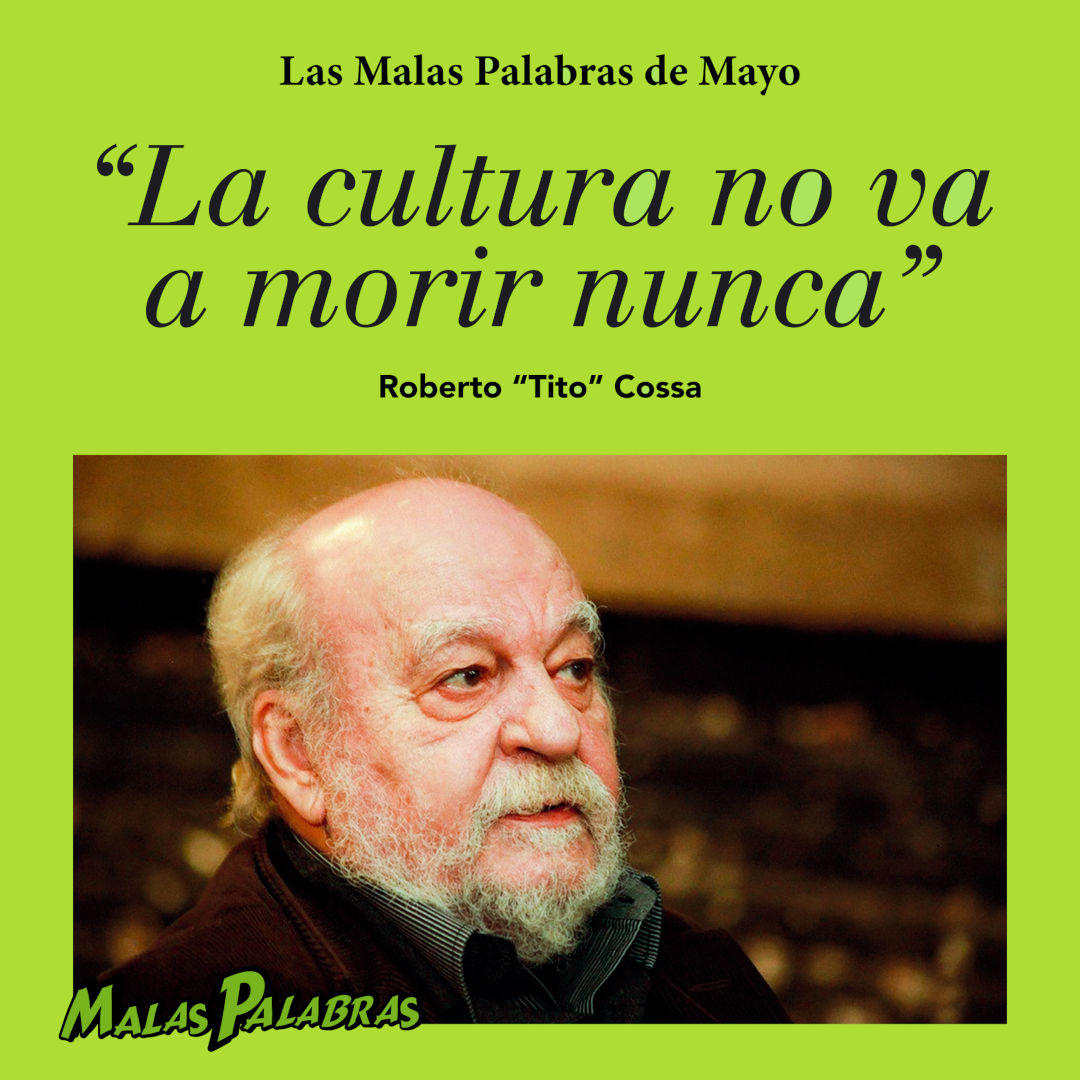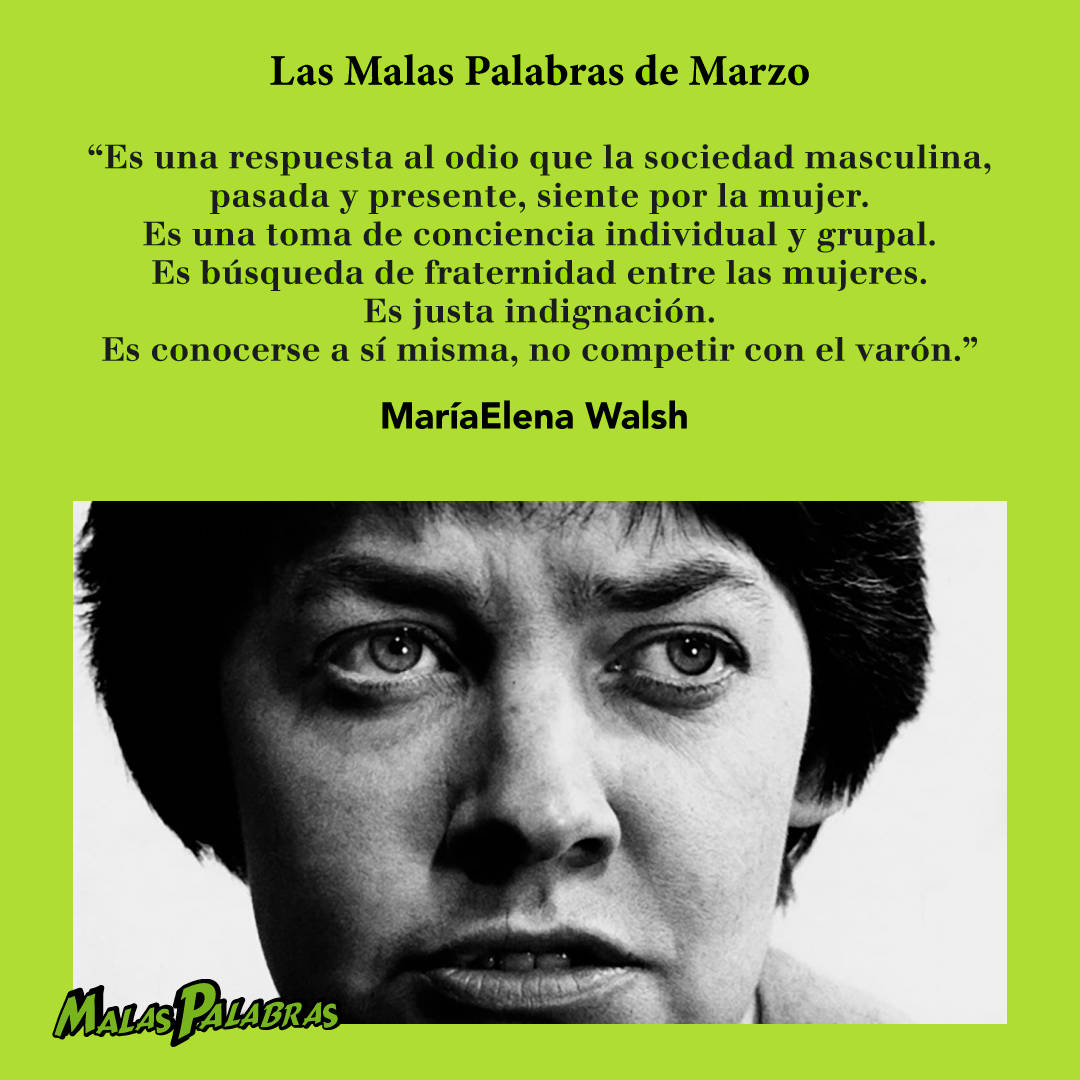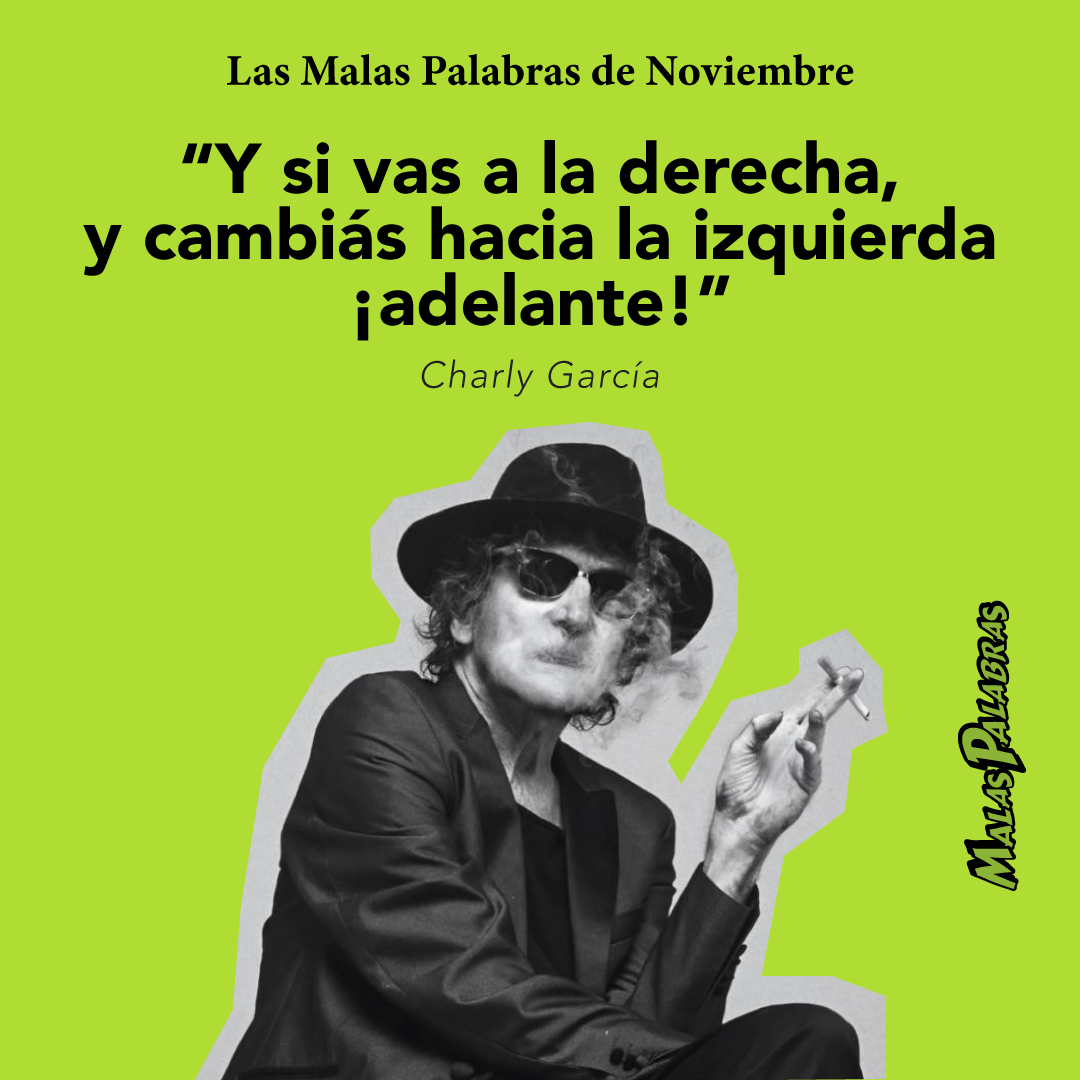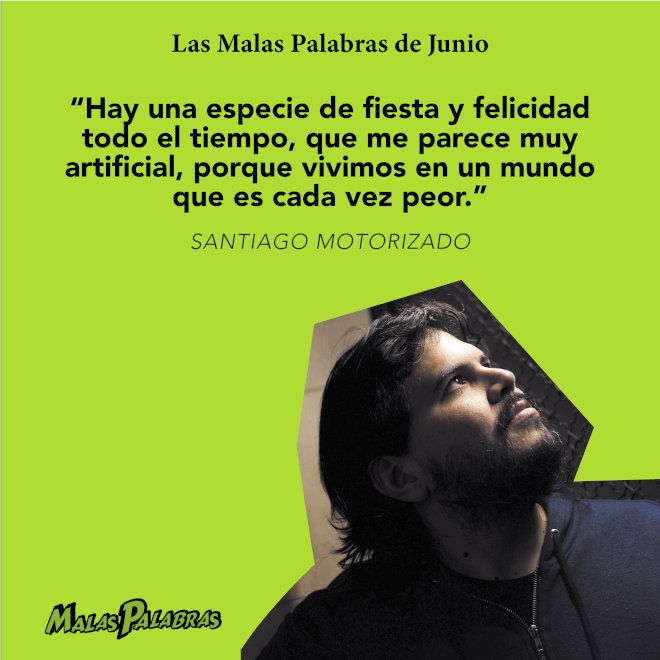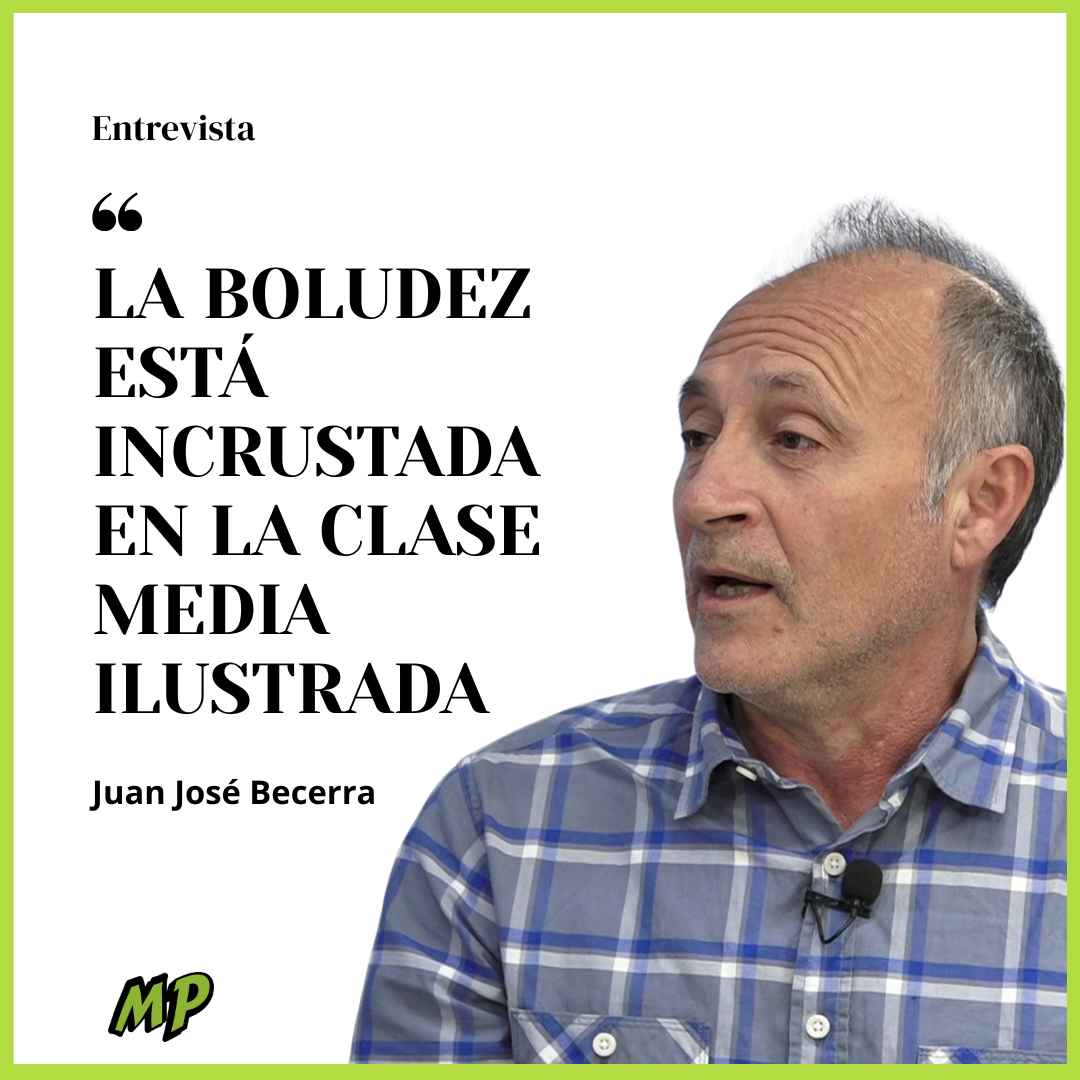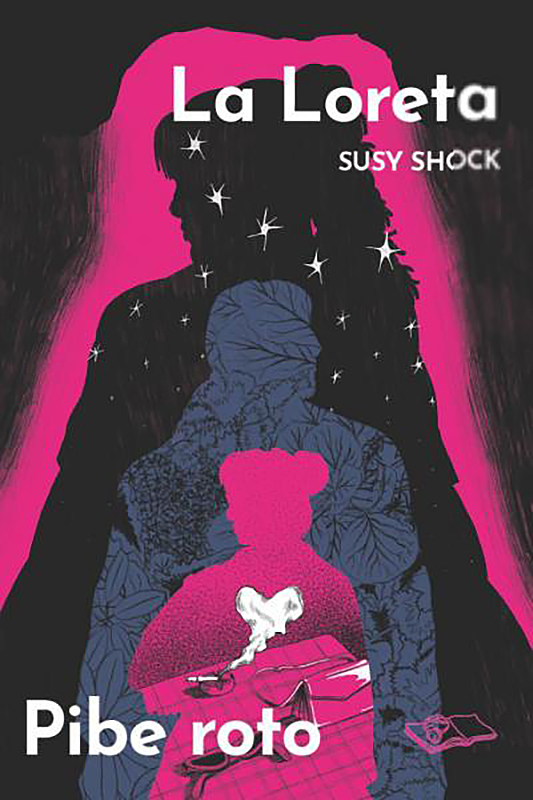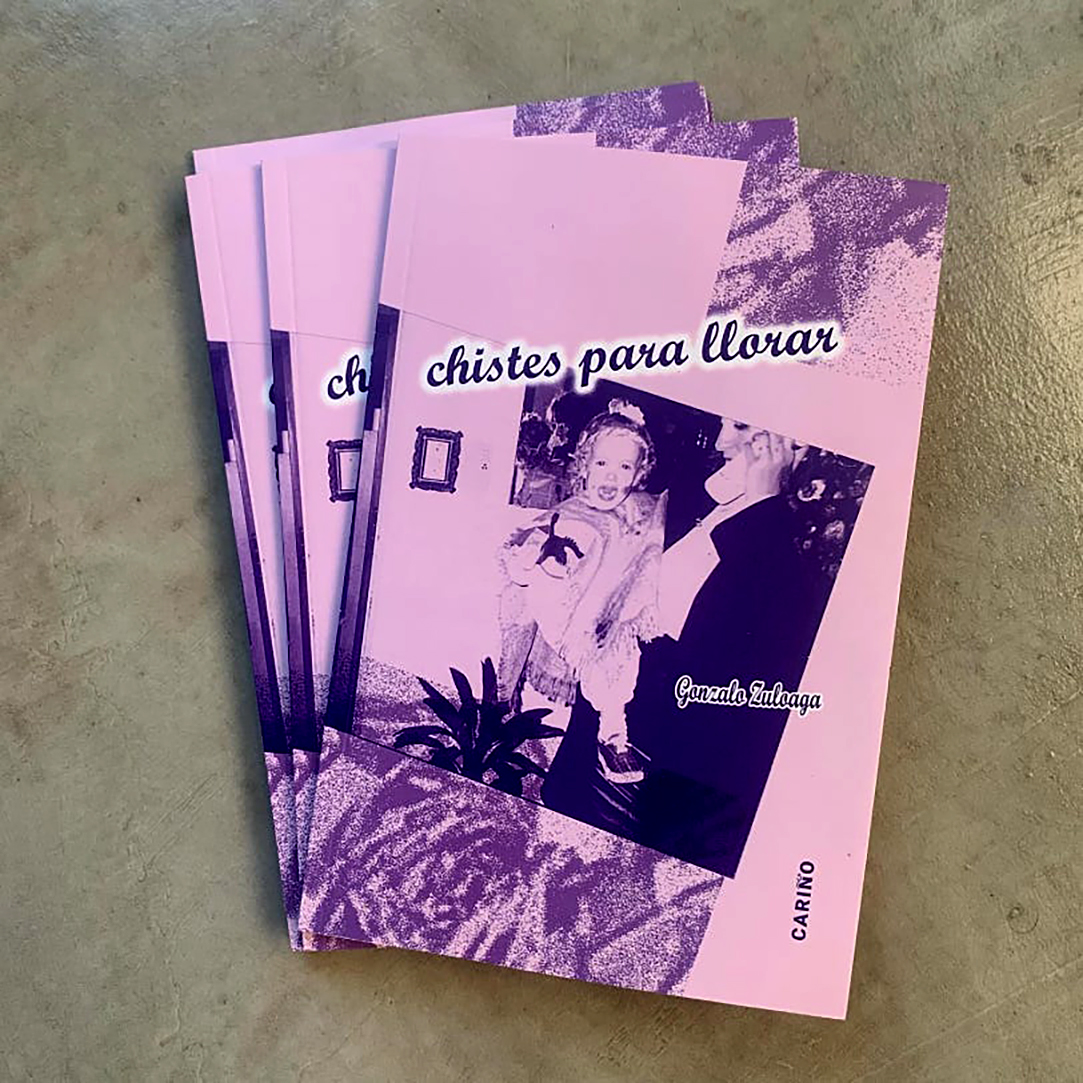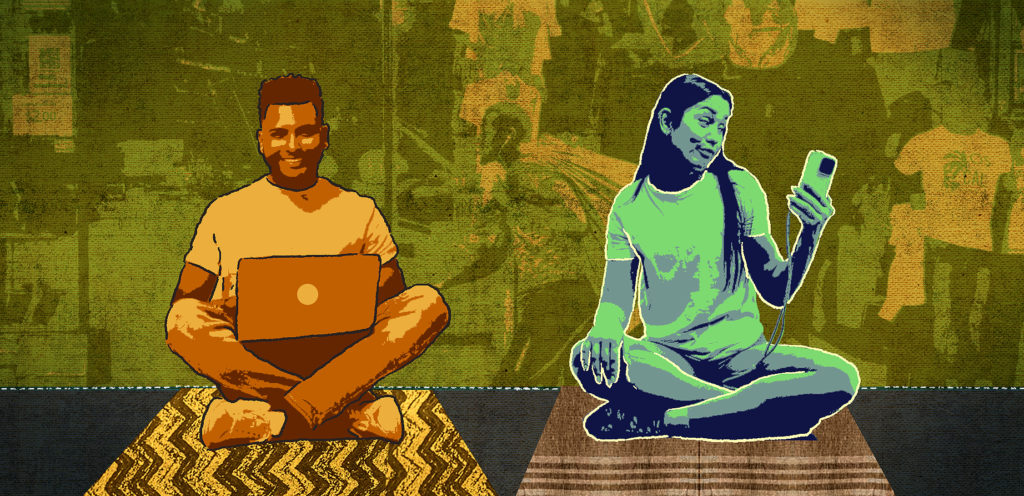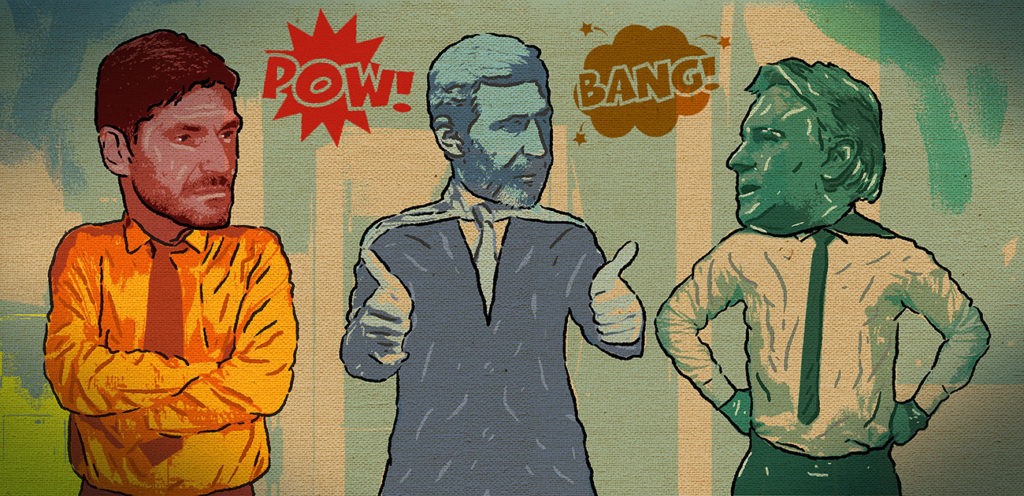CONTRA EL MITO DEL FIN DEL TRABAJO
Por Ana Rameri, economista, Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP)
¿Es el problema la falta de empleo o el exceso de trabajo? Alternativas para el acceso a un ingreso
en esta nueva era de autoempleo y abundancia del trabajo no reconocido por el mercado laboral.
En la crisis social que atravesamos aparecen preguntas que parecen volver del pasado. El pensamiento crítico en condiciones de crisis es vasto. La dificultad actual es canalizar esas preguntas en un proyecto de contrapoder.
Cuando insistimos en reflexionar sobre la crisis del mundo del trabajo actual es inevitable convocar la tradición del Nuevo Pensamiento. No por nostalgia, sino porque fue la experiencia más exitosa en la búsqueda de las preguntas correctas. Como se repetía en esa ocasión: quién pone las preguntas, gobierna las respuestas.
Lo primero que hay que hacer para abordar la cuestión del trabajo es sacudirse los imperativos de preguntas más comunes: ¿Cómo generar más empleo? ¿Cuál debe ser la tasa de crecimiento económico para reparar las condiciones de vida de la población? ¿Cuáles son las medidas para una transición de la informalidad a la plena formalidad laboral?
En cambio, propongo otras preguntas que pueden servir para cambiar el abordaje habitual y aportar otro tratamiento: ¿El problema de fondo es la falta o el exceso de trabajo? ¿Existen alternativas para el acceso a un ingreso por fuera de la mediación del empleo? Es decir, ¿el mundo contemporáneo puede admitir otros dispositivos de democratización de lo producido colectivamente?. Y por último, ¿cómo reconocer las actividades socialmente útiles?
Repasamos las características del mercado laboral argentino. La información de finales de 2021 da cuenta que el total de la fuerza de trabajo es de 19,3 millones de personas, de los cuales 17,9 millones están ocupados/as y 1,4 millones no consiguen, pero buscan activamente un trabajo remunerado. Entre los que tienen ocupación, 9 millones disponen de una inserción asalariada registrada, y cerca de 4,5 millones mantienen una relación salarial sin un encuadre legal ni amparo de derechos laborales, es decir, son asalariados/as no registrados/as. Esto implica que el empleo precario alcanza actualmente al 24% de los/as ocupados/as, que representa una tasa de informalidad asalariada del 33%.
Por otro lado, existe otro universo de trabajadores/as numeroso que son formalmente independientes (los llamados “sin patrones”), que involucra a cerca de 4,3 millones de personas (el 23% del empleo). Sólo el 5% cuenta con calificación profesional mientras la media de los ingresos laborales es un 30% inferior al promedio del conjunto de los/as ocupados/as.
El autoempleo mantuvo un crecimiento incesante durante la última década, y encuentra su razón principal en estrategias de subsistencia ante la falta de empleo. No son las y los profesiones liberales que cumplieron el sueño de prescindir de las relaciones jerárquicas. Son una amplia y heterogénea franja de competencias que buscan sobrevivir a través de una inserción directa en el mercado de bienes y servicios. Estimaciones propias nos permiten decir que el 9,3% de este segmento considerado sector informal no está completamente escindido del funcionamiento de la economía moderna; en realidad, mantienen un vínculo con empresas que tercerizan segmentos de su cadena productiva. Por ejemplo, en la comercialización indirecta, la construcción, en las telecomunicaciones, la vigilancia y el transporte, entre otros. Por lo tanto, participan de la formación de la tasa de ganancia.
El Registro Nacional de Trabajadores/as de la Economía Popular (Renatep) cuenta un total de 3,5 millones de personas que realizan actividades autogestionadas de bajos ingresos (individuales o asociativas), de los cuales sólo 1,4 millones forman parte del Programa Potenciar Trabajo o de la economía popular organizada ligada a la esfera pública y comunitaria. El resto, incorporado en la mal llamada inactividad para las estadísticas laborales tradicionales, abarca la categoría de amas de casa (3,7 millones de mujeres) que suelen tener la carga a tiempo completo del trabajo reproductivo en el hogar, morada oculta del capital, como bien lo identificó el feminismo desde mediados del siglo pasado.
La forma salarial moviliza y explota una fuerza de trabajo adicional, invisibilizada y sin remuneración, que según estimaciones de la Dirección de Igualdad y Género aporta a la formación del PBI el equivalente al 16%, incluso por encima de la industria.
En definitiva, la forma clásica de trabajo asalariado, llave de acceso a la ciudadanía social, es una rara avis, porque ni siquiera ese 46% de la fuerza de trabajo que accede a un empleo formal está exento del proceso de flexibilización y socavamiento de la normatividad laboral tradicional.
Sin embargo, lejos del vaticinio sobre el fin del trabajo, lo que experimenta el mundo laboral contemporáneo es, en realidad, una multiplicación de prácticas que se escapan de la norma salarial pero que generan valor y riqueza social.
Parece difícil así afirmar que el causante de la crisis social en Argentina sea la falta de trabajo. Por el contrario, el empleo abunda, y está a cargo de la fuerza de trabajo que sostiene la vida, la reproducción social y el sistema económico. Lo que falta es el reconocimiento de esas prácticas vitales, tanto en ingresos como en derechos.
Hay al menos dos esferas que aglutinan prácticas no reconocidas como creadoras genuinas de valor, devaluadas en su status productivo, y que como como tal no cuentan con una adecuada contrapartida retributiva: la gran esfera de la reproducción social (que no sólo incorpora al ámbito privado del hogar sino también los espacios públicos y barrios donde se desarrollan las actividades de organizaciones sociales, comedores, clubes, etc) y la esfera de la socialización de conocimiento.
Esta última pone en actividad el trabajo intangible necesario para la formación de una inteligencia colectiva común acelerada por el medio digital a través de la multiplicación de espacios comunes de interacción social, relacional e información. En el marco del capitalismo del siglo XXI en el cual el conocimiento se ha convertido en el principal factor de producción, este aspecto que potencia la fuerza productiva social generalmente es traducido en mayor rentabilidad empresaria en lugar de socializarse los mayores rendimientos del paradigma tecnológico. La regla de gestión neoliberal, sin embargo, no toma nota de tales cambios y continúa profesando el lema “reducción de mano de obra por producto para mejorar productividad”. El resultado es, por lo tanto, mayor precariedad, sobreexplotación y desocupación, lo que Zygmunt Bauman identifica como precariado: la nueva clase proletaria de este siglo, profundamente precaria, propia de una etapa de valorización financiera a escala global y de desvalorización del trabajo.

Ana Rameri
Faltan instituciones que se adapten al paradigma vigente. Un paradigma que no sólo insume fuerza de trabajo involucrada de manera directa en los procesos productivos, sino que también logra capturar valor de buena parte de nuestra vitalidad social. Por eso surge tan clara la necesidad de poner en marcha un ingreso básico universal e incondicional. Lejos de ser un engranaje más de la política social, ese salario social reconocería el conjunto de prácticas y trabajos socialmente útiles. Una institución laboral del nuevo tipo para comenzar a responder, con propuestas, los nuevos interrogantes sobre la crisis del trabajo.•