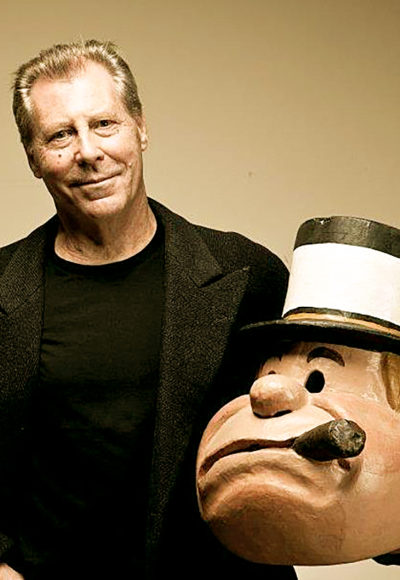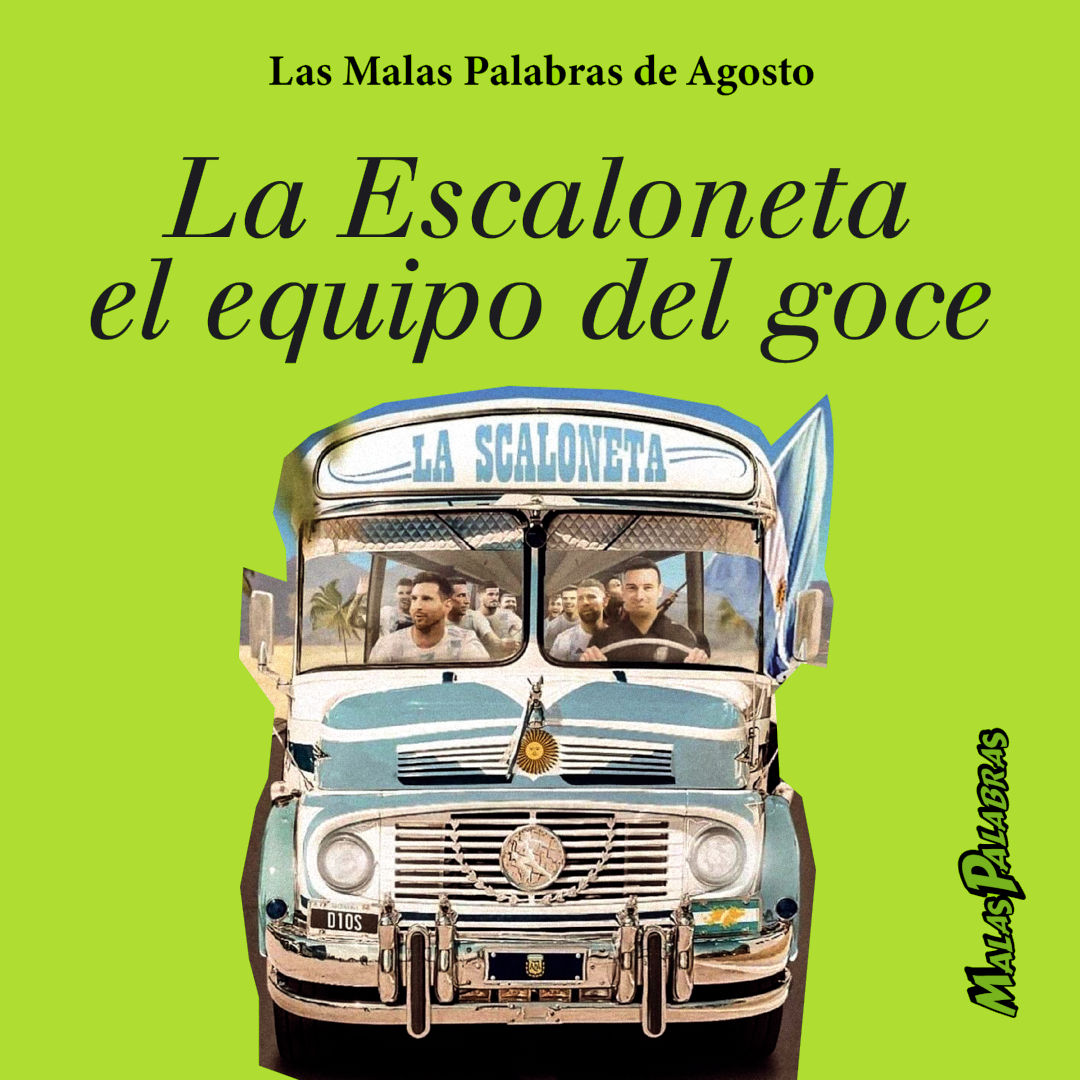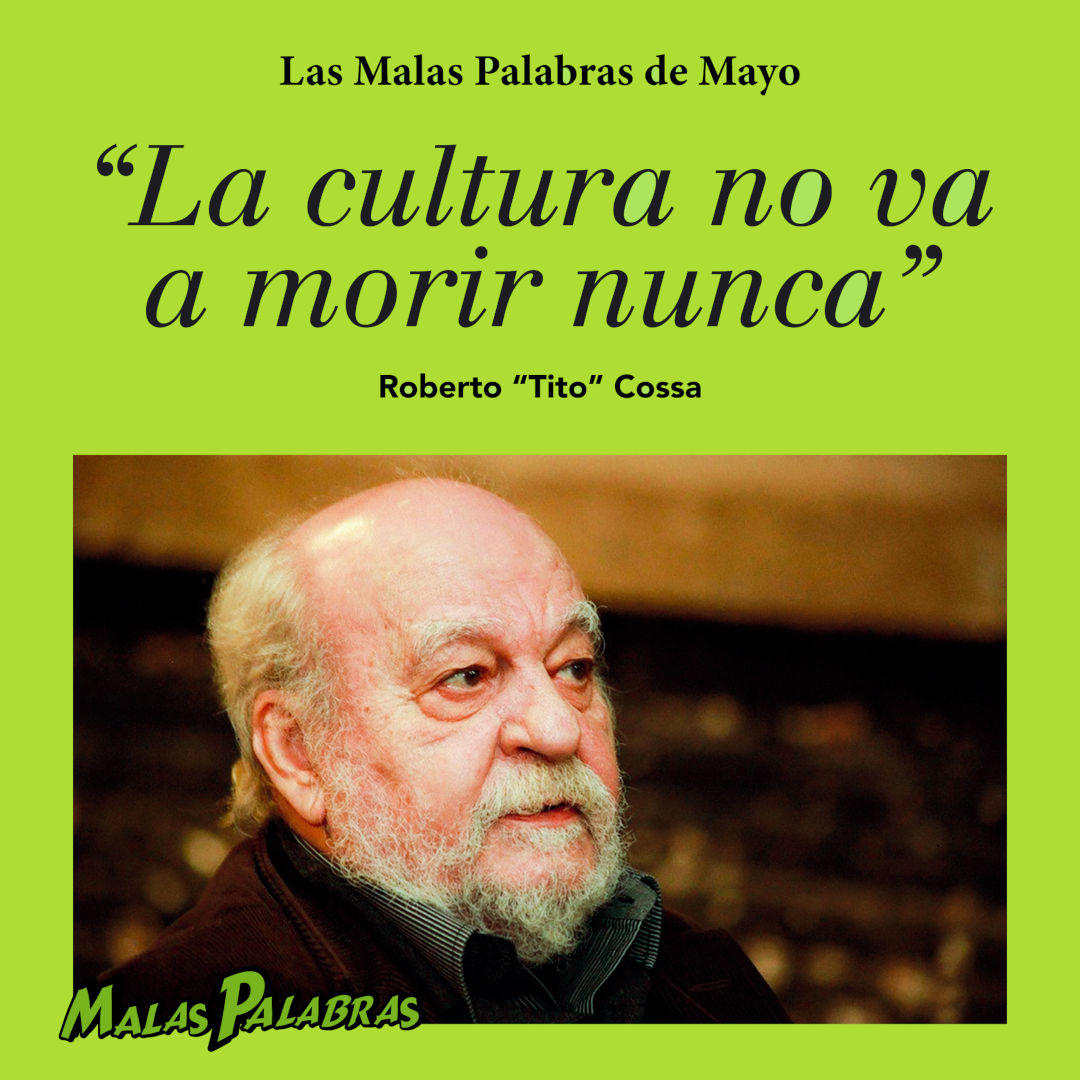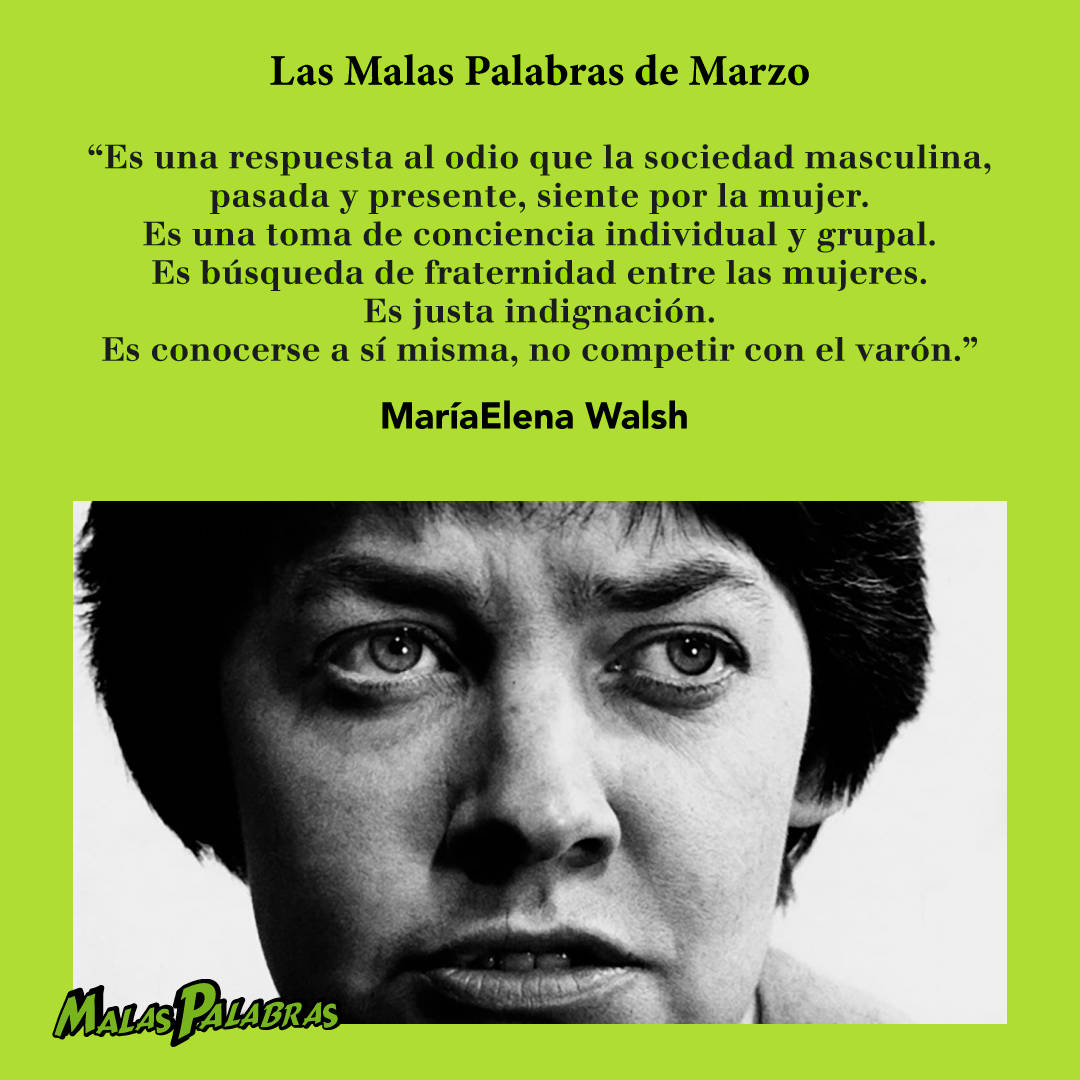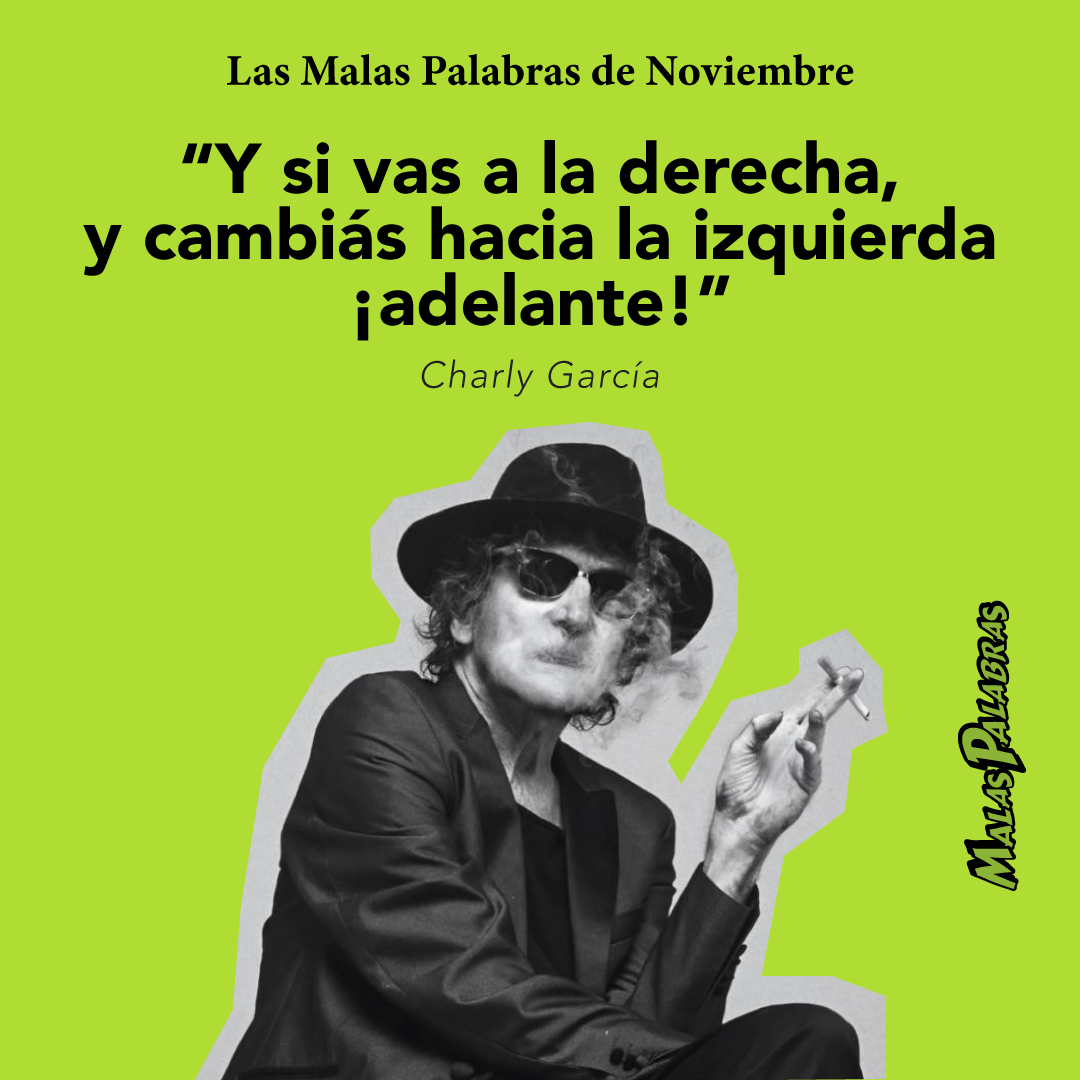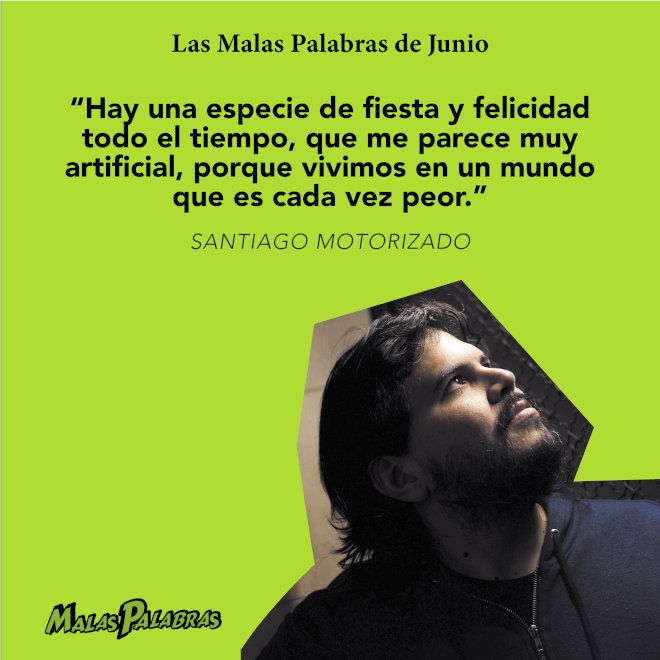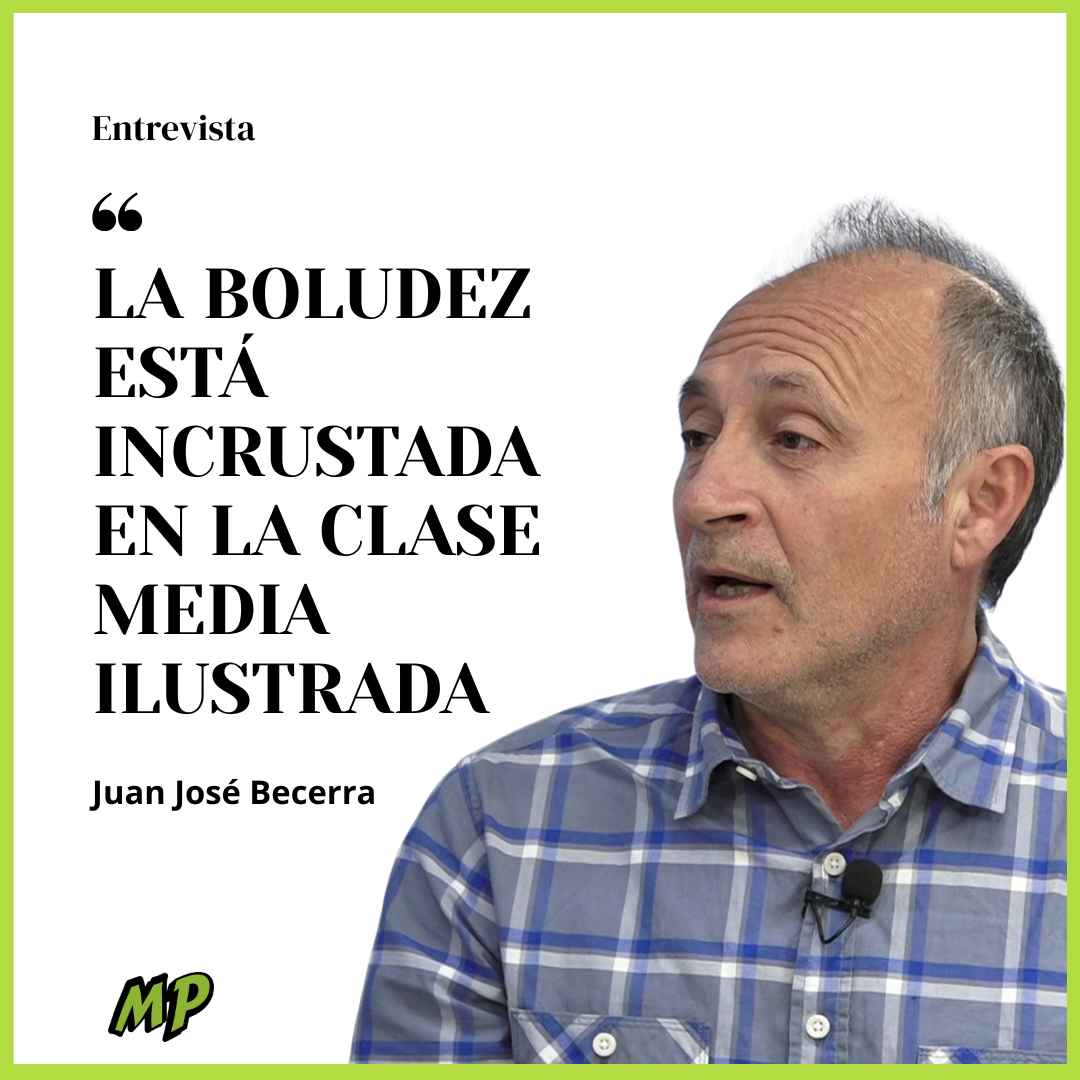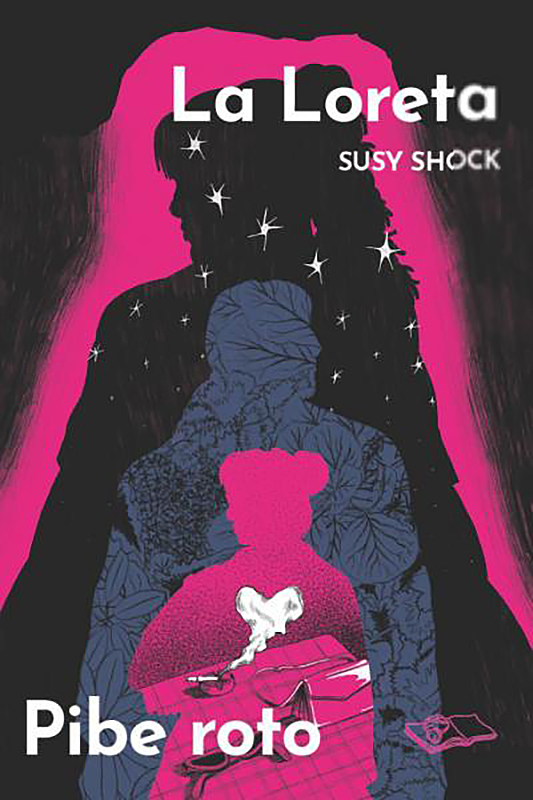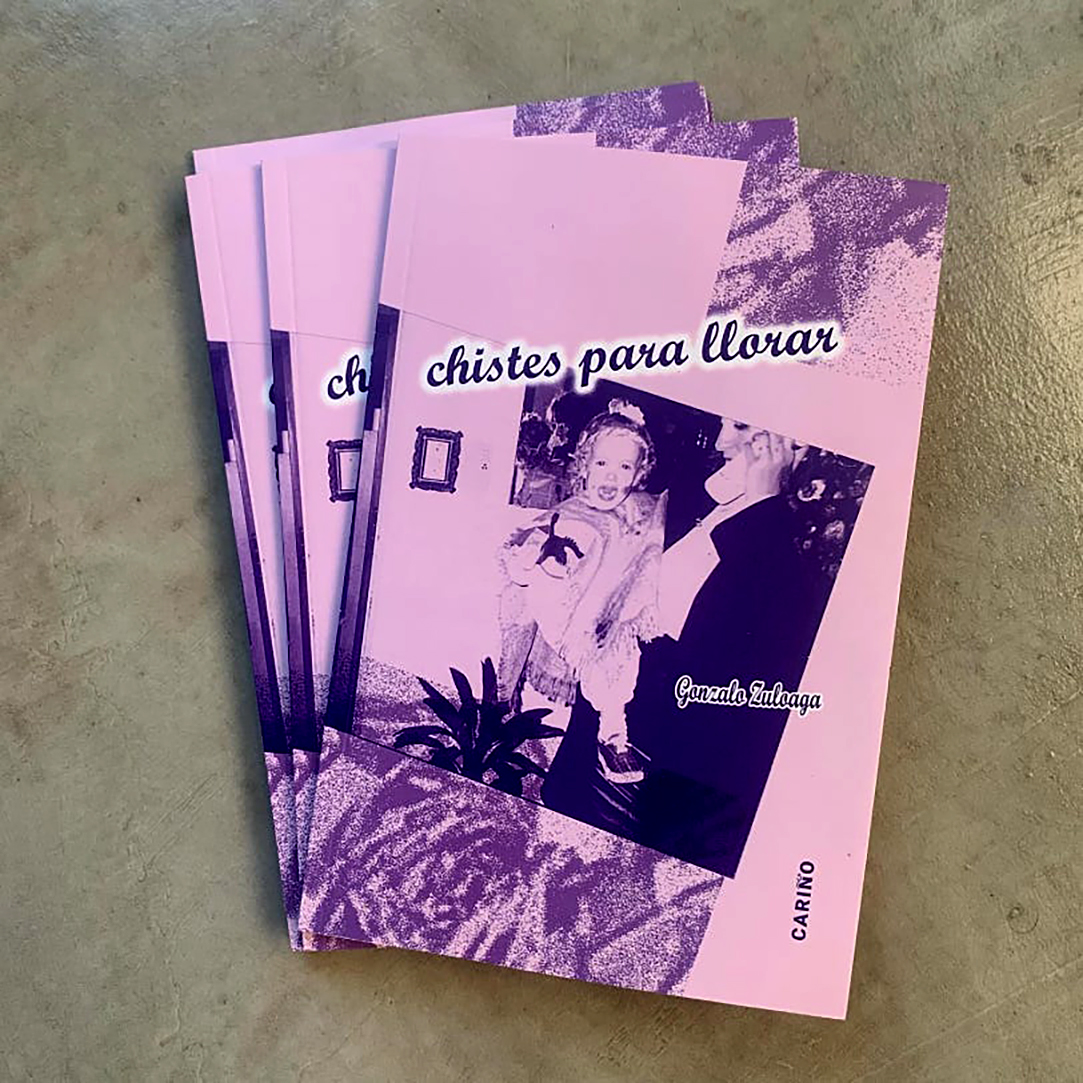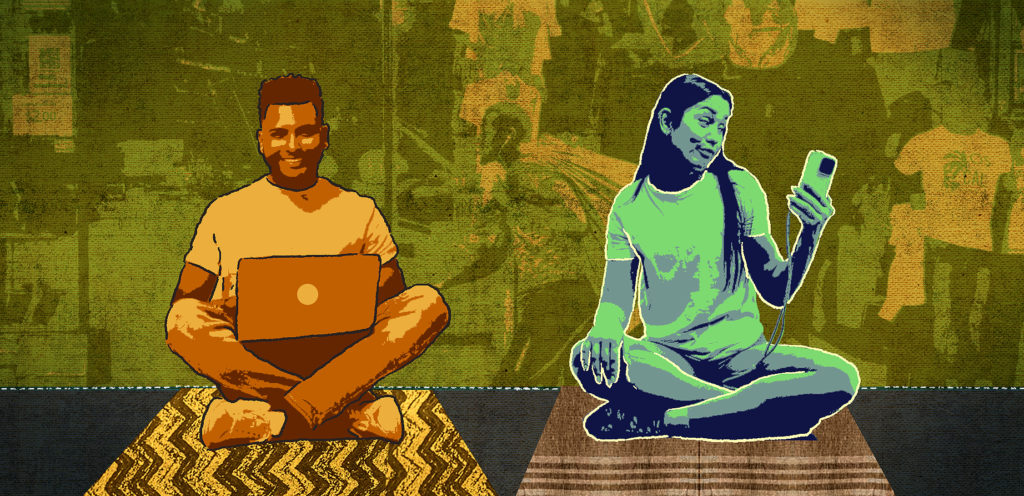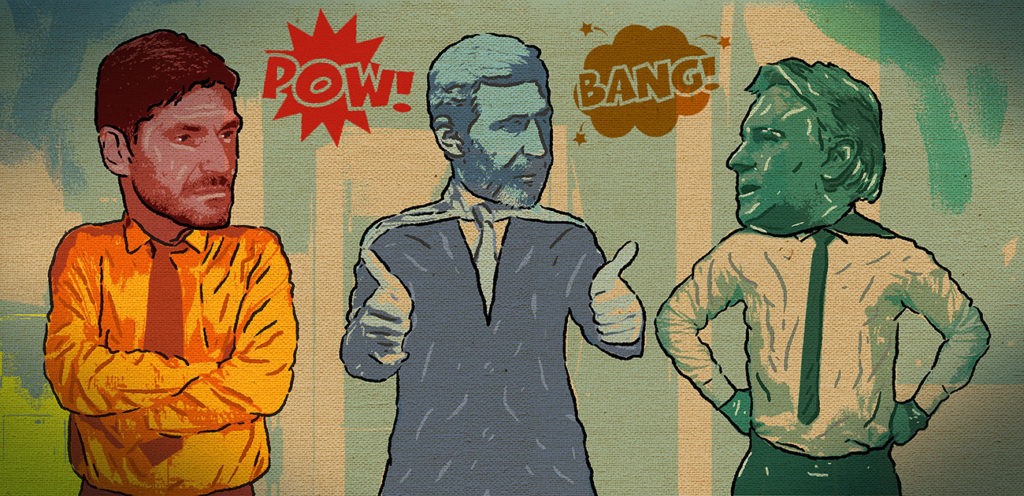Sobre el desequilibrio entre la agenda social de mayorías y la del reconocimiento de las minorías. El riesgo de una derecha loca
Por Esteban Rodríguez Alzueta (*)
En las últimas dos notas que escribimos para Malas Palabras venimos analizando la derechización social. Una tendencia –sostuvimos– que se explica en la incapacidad de la política para escuchar y representar a las mayorías, pero también en la dificultad que tienen los expertos para empatizar y adoptar una mirada sensible sobre las cosas, esto es, en la arrogancia de los académicos y su desconexión con los problemas de la calle.
En este artículo me gustaría agregar un tercer factor: la culturización de los progresismos y las izquierdas; el desplazamiento de la agenda igualitaria o social por una agenda jurídica o cultural que girará en torno a la lucha por el reconocimiento de las minorías y sus derechos. En otras palabras, el avance de la derecha no hay que buscarlo en el surgimiento de expresiones anti políticas sino en la desconfianza social que despertaron algunas militancias universitarias para-estatales o seducidas por el Estado, que invirtieron mucho tiempo en problematizar y cuestionar modos de obrar, sentir y hablar de la sociedad, restando su atención a las cuestiones sociales que nunca terminaron de resolver o completarse.
La búsqueda de reconocimiento: madre de todas las batallas
El bienestar de las clases medias durante la “década ganada” terminó distanciando a la izquierda y el progresismo de las mayorías, desplazando al mundo universitario hacia políticas no mayoritarias. El proceso fue paulatino, sentimental, y se llamó “ampliación de derechos”.
Incluso la crisis social que sobrevino después, con el macrismo, lejos de despabilar a los universitarios tomados por las lógicas del Estado los aferró en la dirección opuesta. Es entendible, fascinados consigo mismos pero llenos de culpa, tendieron a aferrarse allí donde se movían como pez en el agua: hacia la búsqueda del individualismo expresivo y narcisista que se tramita a partir del grupo más cercano que se frecuenta, hacia el propio entorno que comparte o comulga los mismos estilos de vida y las mismas pautas de consumo. Porque, en última instancia, la pregunta por la identidad es una cuestión que se responde –también– con los aportes generosos, aunque costosos, del mercado, proveedor de cervezas, recitales y festivales, series y memes, viajes por el mundo, vestuarios variopintos y otros consumos culturales más o menos excéntricos para todos los gustos. Una identidad cuya mejor síntesis se organizará con los algoritmos. En otras palabras: ustedes naveguen que el mercado se encargará de juntarlos según las afinidades electivas, autoexpresivas y emotivas.
De tanto hablar de los derechos de las minorías el progresismo cultural se olvidó de las mayorías, fue perdiendo conexión no solo con los movimientos sindicales sino con los sectores plebeyos organizados alrededor de otros movimientos sociales. La solidaridad estuvo mediada según otras cuestiones que comenzaron a gravitar más en la agenda de la militancia universitaria para-estatal: el género, la raza, la edad y el dolor de la víctima.
El desapego de los especialistas va de la mano del alejamiento del progresismo y las izquierdas universitarias respecto de las mayorías. El progresismo y la izquierda en general, hicieron de las minorías una cuestión cada vez más central. A medida que estos actores se fueron haciendo más sofisticados, descoloniales, multiculturales, interseccionales, antipatriarcales, transfeministas, marrones, ecologistas o ruralistas, fueron tomando distancia de las grandes mayorías. Todas expresiones que maduraron y expandieron, centralmente, al interior de los recintos universitarios de las grandes ciudades. Curioso, una universidad que siempre estuvo atenta a las mayorías fue derivando hacia posiciones minoritarias hasta convertir a la universidad pública en una suerte de enclave social. No es casual que el movimiento estudiantil ya no esté en las calles acompañando los conflictos de las mayorías como lo supo hacer en los ´90 con los desocupados o en los ´60 y ´70 con los trabajadores. Mucho menos sus docentes o investigadores. La izquierda se volvió minoritaria, cultural y sentimental, empezó a girar en torno al fetichismo de la identidad narcisista.
Dice Francis Fukuyama en su libro Identidad: “El problema de la izquierda contemporánea son las formas particulares de identidad a las que decide prestar cada vez más atención. En lugar de fomentar la solidaridad en torno a grandes colectividades como la clase trabajadora o los explotados económicos, se ha centrado en grupos cada vez más pequeños marginados de maneras específicas.”
La autorrealización del individuo y su grupo es prioritaria respecto a las necesidades de la sociedad en general. Es curioso también, porque a medida que los individuos se amontonan y la vida se urbaniza, los individuos reniegan de su condición gregaria para comenzar a autopercibirse como los nuevos Robinson Crusoe. Cada grupo hizo del entorno una isla con la pretensión de que todo el resto de las cosas girase a su alrededor. El grupo de pares se convirtió en un medio para fortalecer la autoestima y transformar la vergüenza en orgullo, el estigma en emblema y las carencias morales en potencias culturales. La búsqueda de reconocimiento se transformó en la madre de todas las batallas.
Una cultura permeada por los modelos terapeutas que nos convencieron que la felicidad del individuo dependerá de la autoestima y ésta, en un subproducto del reconocimiento del entorno afín. Hablamos de izquierdas permeadas por la sociabilidad neoliberal que se promueve desde las redes sociales. ¿Acaso FB o IG no nos enseñaron que nuestros amigues son aquellos que comparten más o menos los mismos gustos, leen los mismos libros, gustan de las mismas series, las mismas canciones, trasnochan en los mismos lugares, gustan de las mismas bandas, votan a los mismos candidatos, leen los mismos diarios, miran el mismo canal de televisión, escuchan los mismos podcast o programas de radios, se indignan de los mismos dramas que nosotres? Y si alguien no se adecua a mi identidad o manifiesta tener otro sentimiento, no lo aceptamos o le damos de baja, lo cancelamos y reportamos a las autoridades del mercado. Peor aún, si entrometes tu vida en una identidad ajena correrás el riesgo de ser denunciado por “apropiación cultural”. El mero hecho de mezclar inspiraciones culturales se torna cada vez más sospechoso.
Las políticas de la identidad llevaron a la cúspide la cuestión del reconocimiento hasta convertir lo personal en una cuestión política, hasta ya casi no poder diferenciar entre la vida interna y el mundo externo. Ahora “el mundo soy yo”. Giro sensiblero de la agenda cultural. El sentimentalismo nos dejó a merced de la culpa. Como señaló Mark Fisher en K-Punk: “La gente se tiene que sentir mal: es una señal de que comprenden la gravedad de las cosas. Está bien tener privilegios de clase si uno siente culpa por ello y hace que quienes están en una posición de clase más subordinada también se sientan culpables.” Militantes que se sienten el centro del mundo, que creen que todo gira en torno a elles, y, por tanto, creen que, en virtud de sentirse culpables por las injusticias del mundo que padecen las minorías, aquellos también lo son.
Una militancia bienpensante y políticamente correcta que no nos invita a reflexionar y asumir compromisos políticos sino a sentir lo mismo que sienten elles y empatizar con la minoría en cuestión. Natalia Carrillo y Pau Luque llamaron a este fenómeno hipocondría moral: Sentir culpa por hechos en los que no participan directamente. Actores que sienten y trafican culpa, que hicieron de la culpa una manera paradójica de tomar distancia y descomprometerse. Porque estos grupos culposos confundieron la empatía con la solidaridad, la hipocondría moral con la responsabilidad política.
No estoy diciendo que el progresismo y la izquierda tengan que renunciar a una agenda cultural, sino aprender a equilibrar el interés por las minorías con el interés de las mayorías. Los pobres, viejos y nuevos, siguen siendo la gran mayoría.
Quiero decir: Las políticas de la identidad, no solo descomprometieron a estos universitarios, sino que los llenaron de un profundo resentimiento que luego cargaron a la cuenta de los discursos de odio que empezaron a ver por doquier. Gente muy sensible que reniega del humor si no es practicado por los standaperos que ellos consumen.

El riesgo de una derecha loca
El repliegue cultural o identitario y la expansión victimista o sensiblera de las izquierdas no solo ha permitido que los trabajadores y los pobres piensen que dichos entornos los ignoran. También permitió que la derecha genere una enorme cantidad de hostilidad contra las universidades y allanó el campo a los demagogos de la derecha.
No estamos diciendo que la culturización y victimización de las agendas universitarias sean la causa de la derechización social. La derechización y sus retóricas tienen múltiples factores. En estas tres notas exploramos tres de ellos y sugerimos además que se trata de un fenómeno complejo , es decir, fenómenos que hay que leer al lado de otros fenómenos que, algunas veces, nos involucra o toca de cerca.
La izquierda y el progresismo le han estado regalando a la derecha las mayorías, sus intereses, sus sentimientos; el desentrañamiento, interpretación y representación de sus vivencias. El riesgo que puede pagar por ello es grave, porque está visto que puede aparecer cualquier fanático o demagogo, captar ese vacío y, como dijo Rorty, “conducir a las masas al frenesí”.
No hay que perder de vista que el telón de fondo para las mayorías sigue siendo la cuestión social: cuando las cosas empeoran económicamente, la consecuencia puede ser la transformación repentina de las instituciones. Una situación que puede representar un peligro para la democracia.
Conviene no subestimar la incertidumbre y bronca de las mayorías. Cuando la gente se atemoriza y se pone a la defensiva, empieza a mirar su alrededor buscando cómo dividir la sociedad entre justos y pecadores para encontrar un chivo expiatorio, entre los cuales pueden estar los políticos, los expertos, los universitarios. Las clases medias y plebeyas tienen buenas razones para tener miedo de su futuro económico y del futuro económico del país. Por eso, cuanto más miedo tengan estos sectores más dispuestos estarán en ver, en los actores disparatados, una señal que los identifique y hacia la cual canalizar su resentimiento. Mientras el nivel de vida de las mayorías en las democracias esté en peligro, peligran también los gobiernos democráticos.
(*) Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Profesor de sociología del delito en la Maestría en Criminología de la UNQ. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros Vecinocracia: olfato social y linchamientos,Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil;Prudencialismo: el gobierno de la prevención y Desarmar al pibe chorro.