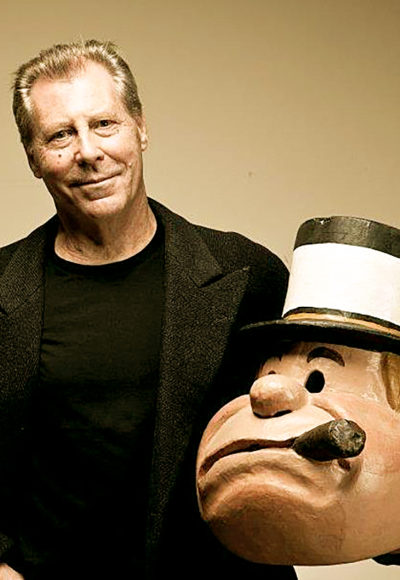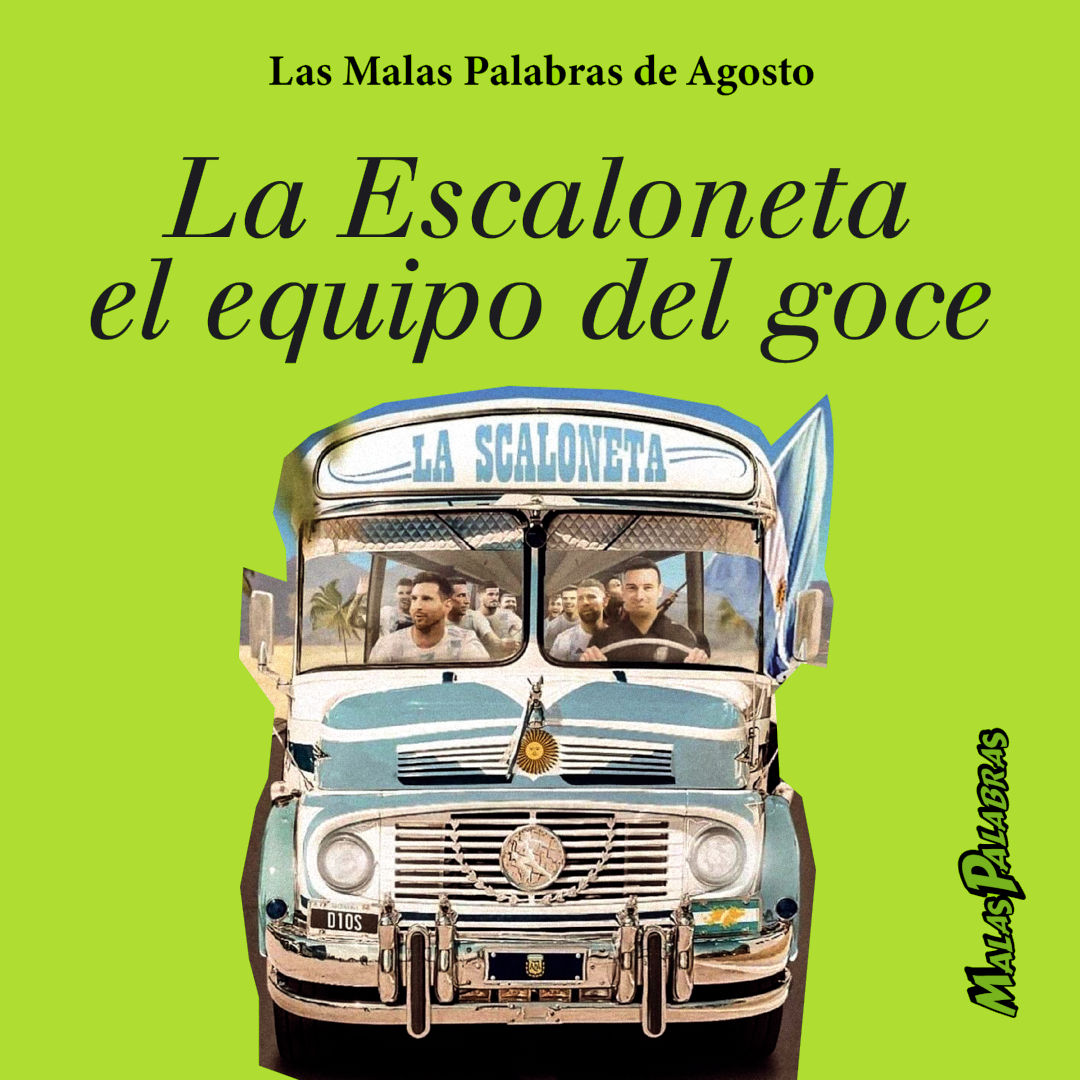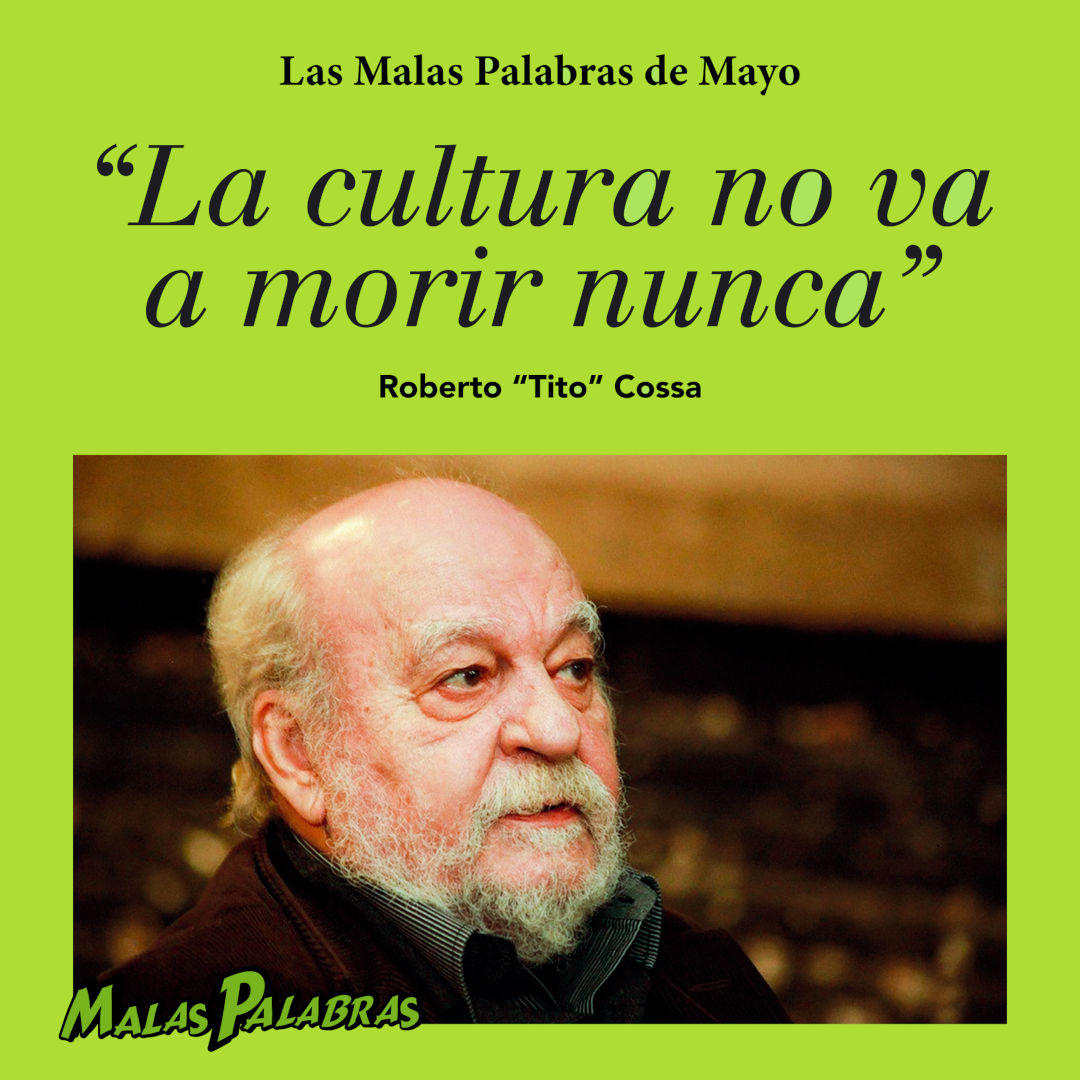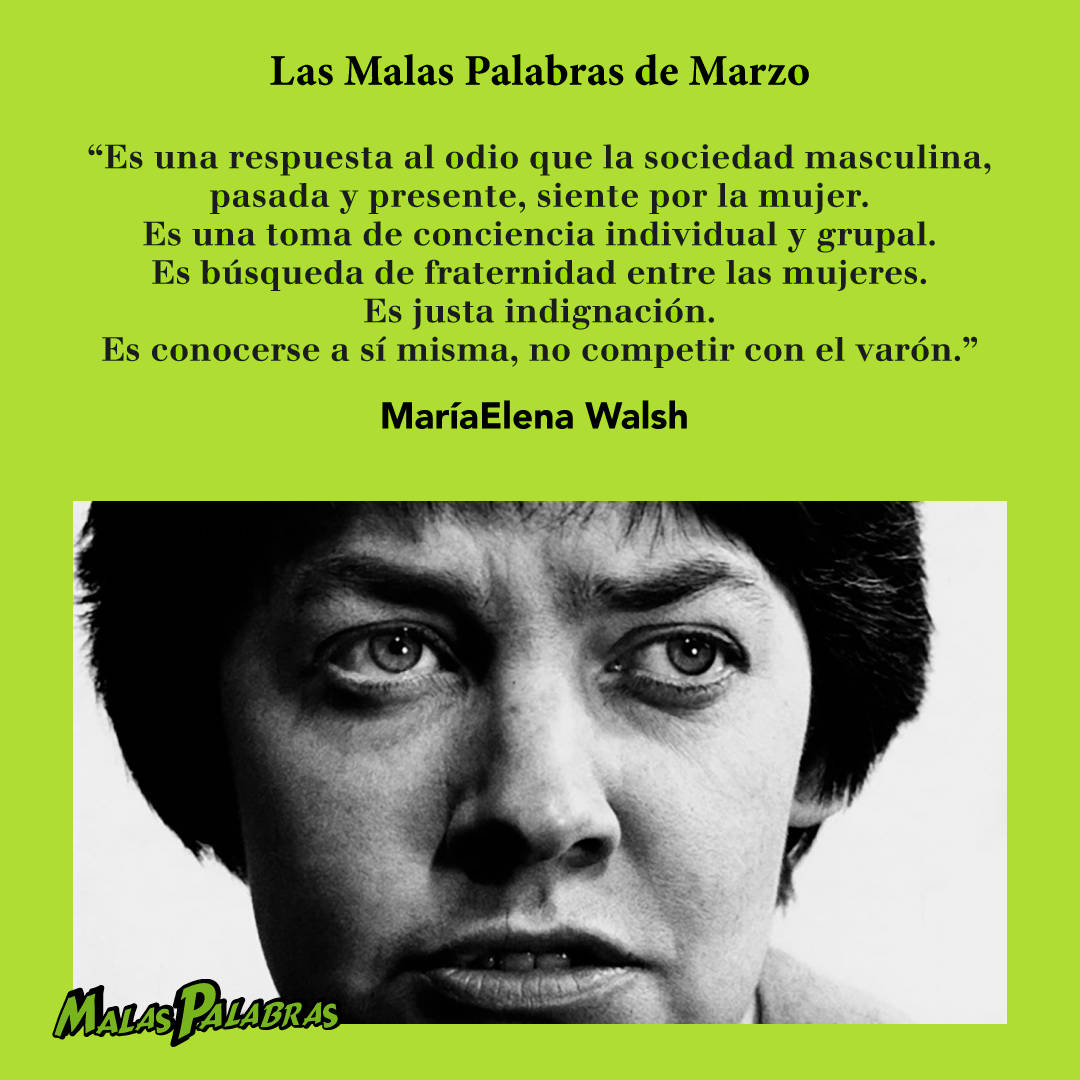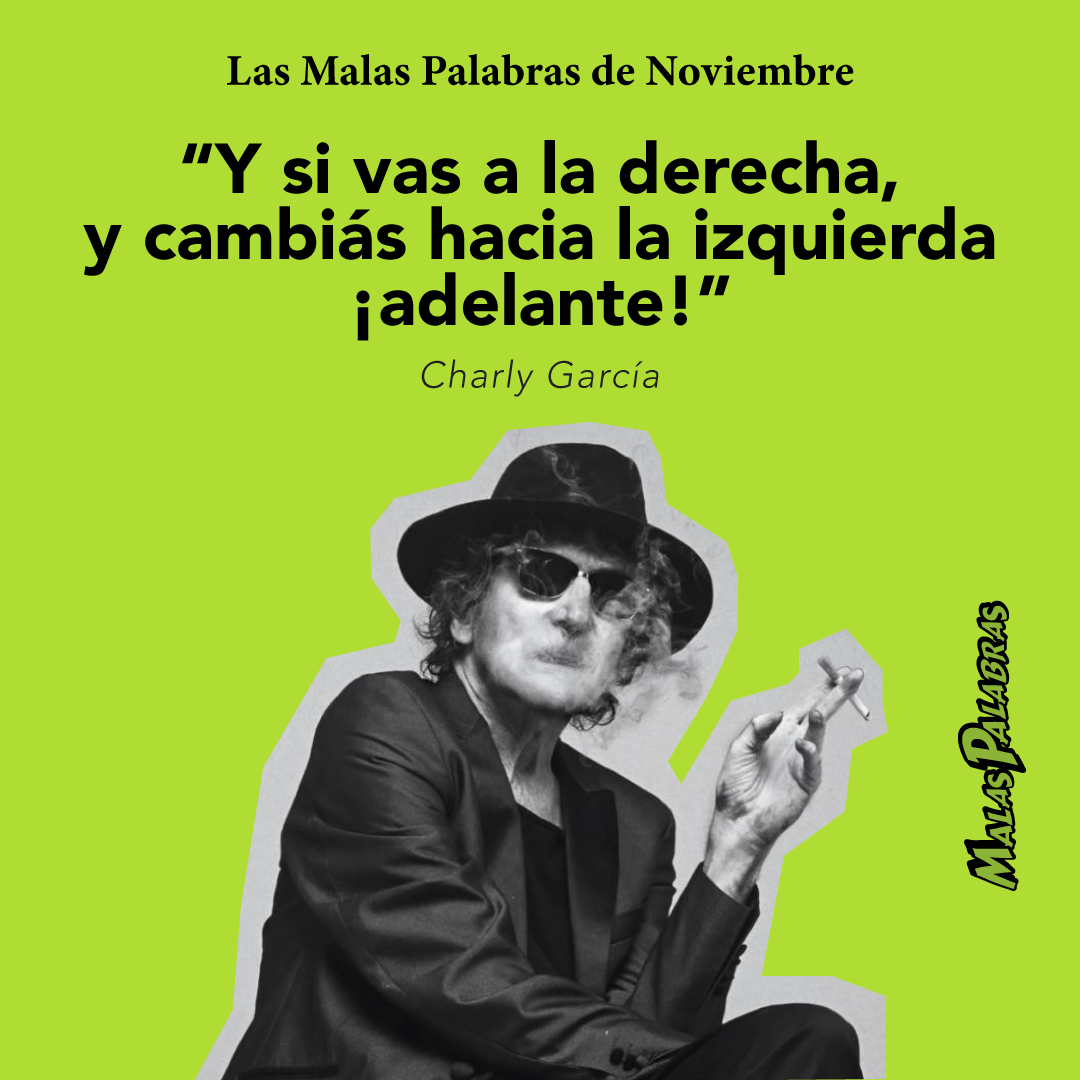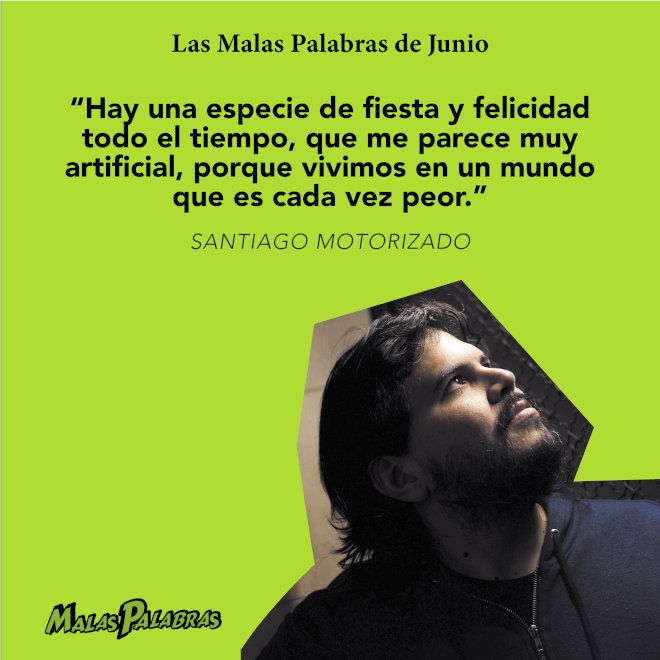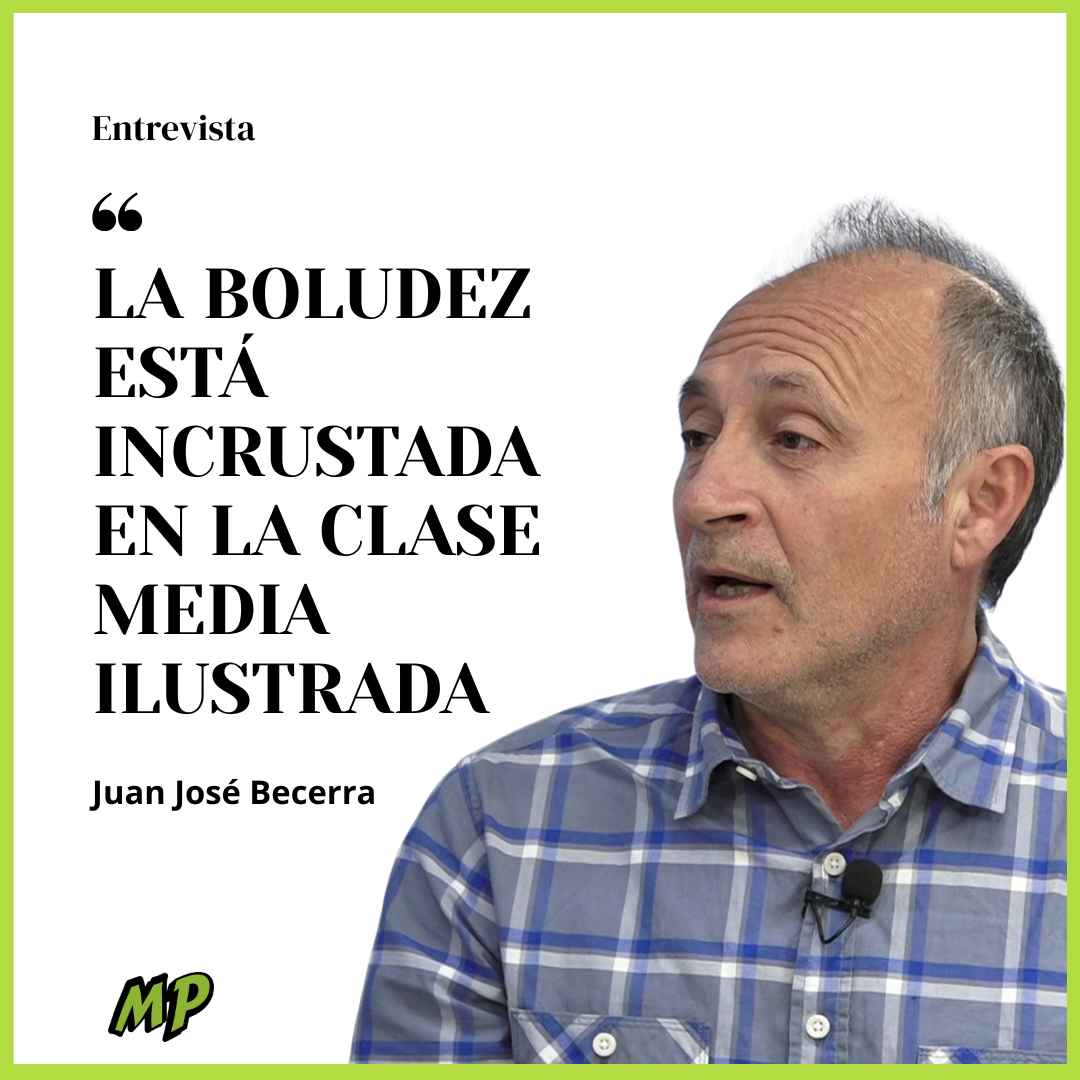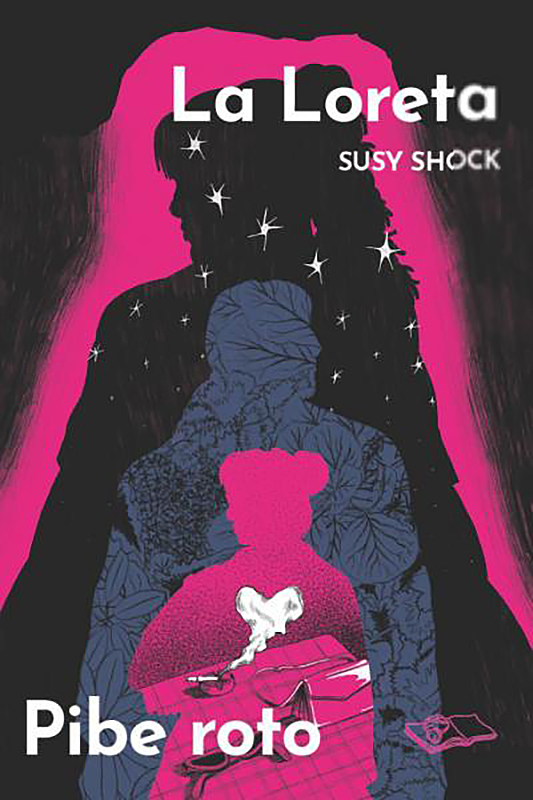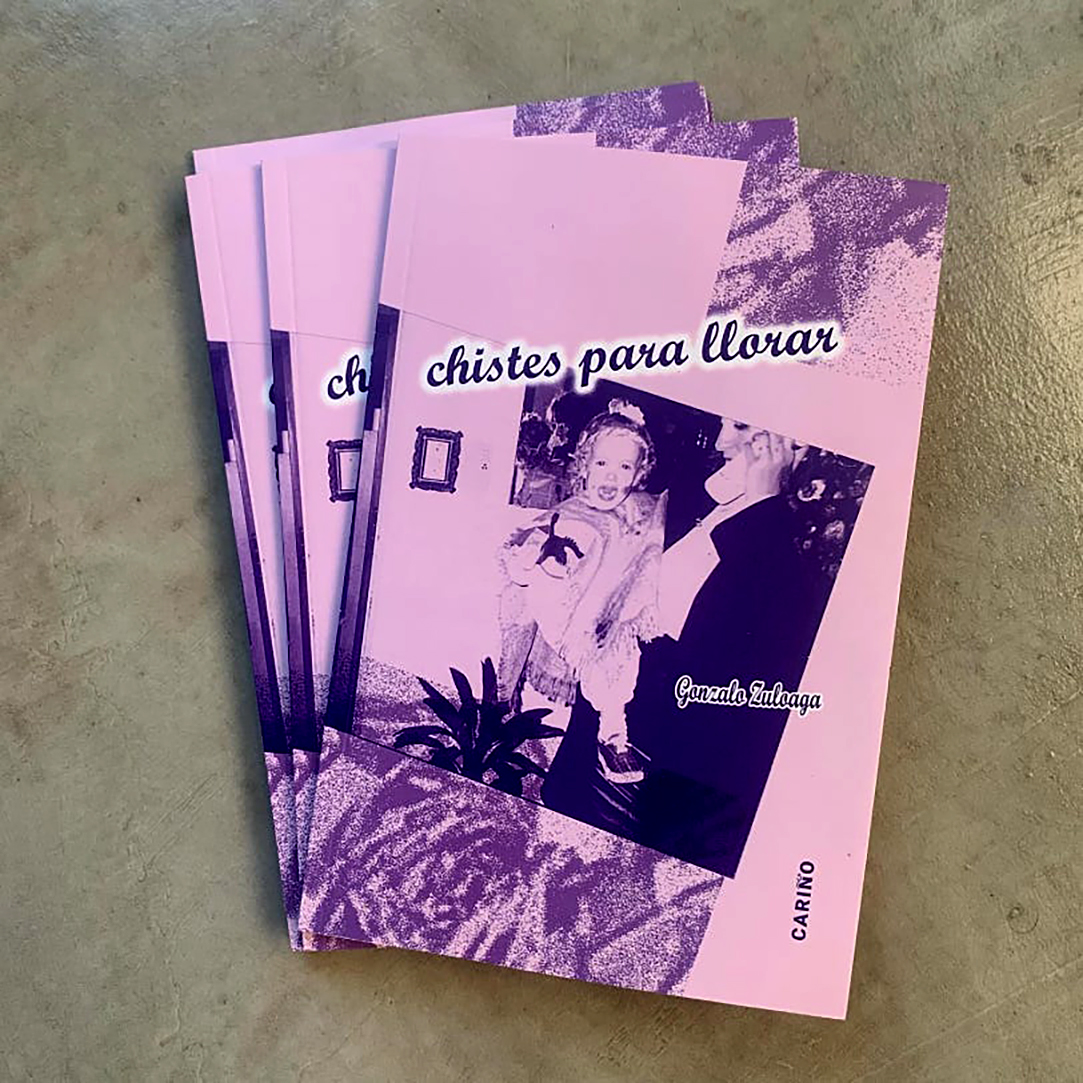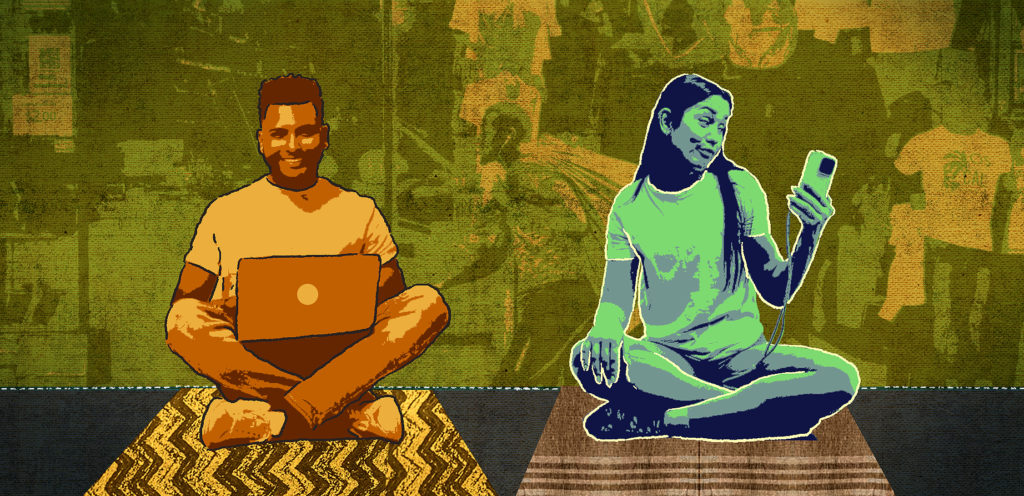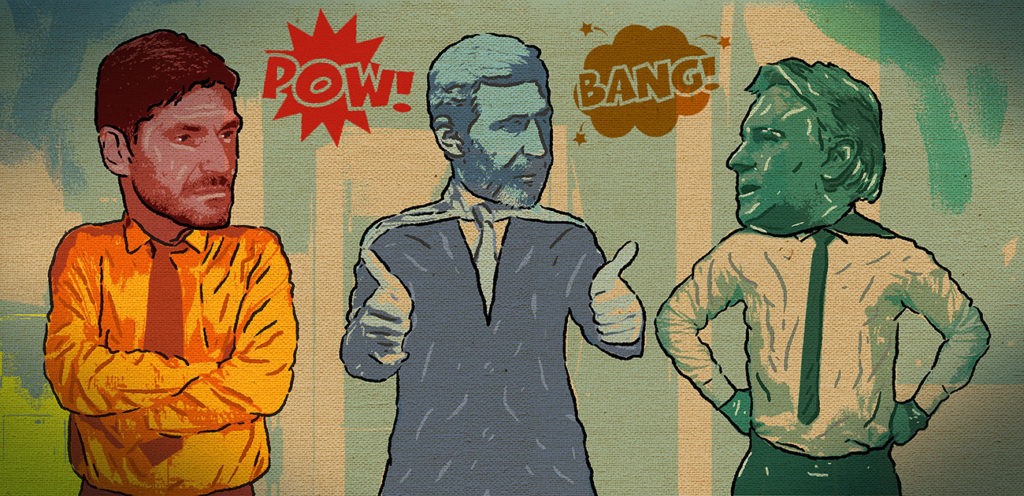Las barreras arancelarias impuestas por Donald Trump redibujan las fronteras del mundo. Especialistas evitan la idea de “desglobalización” y prefieren hablar de una “reconfiguración” o “reseteo” global. Una guerra comercial como síntoma de un camino al desacople entre EE.UU. y China. ¿Los demás países tendrán margen de negociación? Opina el analista Bernabé Malacalza.
Por Dacil Lanza
Periodista especialista en temas internacionales- Actualmente en France 24 en español. Trabajó en agencia Télam y otros medios.
Ilustración: Juan Soto
El 2 de abril, Donald Trump confirmó lo que venía postulando desde la campaña, aunque en esta oportunidad fue más allá de cualquier pronóstico: anunció que impondría un arancel base del 10 por ciento adicional a las importaciones que recibiera su país desde casi todo el globo. En algunos casos, el arancel era varias veces más elevado.
La fórmula utilizada no se corresponde con la etiqueta informativa de “aranceles recíprocos”; esto es, no tomó el arancel que le aplicaba un país al suyo para responderle con otro equivalente, sino que consideró el déficit comercial de bienes de EE.UU. con determinada nación, y lo dividió por el total de importaciones de ese país. Finalmente, ese resultado volvió a dividirlo por dos. La operación fue replicada con Argentina y con Lesoto, y desde la Unión Europea (UE) hasta China.
El objetivo enunciado: equilibrar la balanza comercial de EE.UU. con cada uno de esos países. Esto implicaba dejar de ver el comercio internacional como hasta el momento, donde los “desequilibrios” con unos países no eran algo negativo per se e, incluso, ese déficit podría ser relativamente “compensado” en la comercialización superavitaria con otras naciones. En un mundo globalizado, el comercio de un país no se considera en su relación uno a uno, y dado que algunas naciones se especializan en determinadas actividades, debe evaluarse siempre la integridad del intercambio comercial.
Pero, ese cambio de posición de Trump cayó como una bomba en los mercados -primero se desplomaron y luego en parte se recuperaron-; los bonos del tesoro de EE.UU. dieron señales de ya no ser el lugar seguro para inversores en tiempos convulsos; China respondió, la UE amenazó, y algunos países aún revisan posiciones; entre otros efectos de la onda expansiva que aún se mueve.
El cambio de posición de Trump cayó como una bomba en los mercados -primero se desplomaron y luego en parte se recuperaron-; los bonos del tesoro de EE.UU. dieron señales de ya no ser el lugar seguro para inversores en tiempos convulsos; China respondió, la UE amenazó, y algunos países aún revisan posiciones; entre otros efectos de la onda expansiva que aún se mueve.
Y si bien parte de los aranceles anunciados en el llamado “Día de la Liberación” fueron, luego, suspendidos por 90 días -a la vez que mantuvo la tarifa del 25% que ya había aplicado antes a toda importación de autos y autopartes, así como al acero y aluminio- esto deja en evidencia dos movimientos de Trump. Uno, tal como repite una y otra vez, busca forzar a los países a negociar y obtener así mejores condiciones comerciales para EE. UU.; y dos, quedó claro que prioriza un desacople con China, ya que no sólo mantuvo las restricciones a ese país, sino que las incrementó. Trump subió a un 145% los aranceles correspondientes al gigante asiático (y en un comunicado del 16 de abril, la Casa Blanca dijo que hay productos chinos gravados con un 245%), llevando el comercio a un nivel privativo con esa potencia.
El internacionalista Bernabé Malacalza explicó a Malas Palabras que se trata de un “largo proceso de reconfiguración de la globalización” y que no comienza con Trump. “Hay que pensar que la salida de Google del mercado chino es en 2010, y se va argumentando censura y pérdida de competitividad con empresas chinas. Empiezan a advertir su ascenso tecnológico, ya que había puesto en marcha el plan ‘Made in China’ y una fuerte inversión para que deje de ser imitadora a ser innovadora en materia tecnológica. Y esto fue mientras en el gobierno de EE. UU. estaba (Barack) Obama. En la crisis de 2008 empieza a aparecer la cuestión del déficit comercial, que era un 30%. O sea que esto es un resultado acumulativo de un desacople, o una tendencia hacia el desacople, dentro del marco de interdependencia entre Estados Unidos y China, que después se acentúa en 2018 con Trump”, estimó.
“Hay que pensar que la salida de Google del mercado chino es en 2010, y se va argumentando censura y pérdida de competitividad con empresas chinas”
Bernabé Malacalza, internacionalista.
Patear el tablero
“Estoy comprometido en atacar nuestros problemas económicos, ¿pero no podremos si nos retiramos al aislacionismo”, dijo el presidente George Bush el 25 de diciembre de 1991, el día en que su par Mijaíl Gorbachov renunció y reconoció el fin de la Unión Soviética. Y prosiguió: “Solo tendremos éxito en este mundo interconectado al continuar liderando la lucha por la libertad de las personas y el comercio libre y justo. Una economía global libre es esencial para la prosperidad de EE.UU., lo que significa empleo y crecimiento económico aquí en casa”. Más de tres décadas después, Donald Trump, otro presidente republicano, anunció que patearía -en parte- el tablero de aquel juego.
Bush celebraba en su mensaje el fin de la última barrera para la expansión del orden que su país contribuyó a formar después de la II Guerra Mundial. Solo que, en ese momento, podía ampliar su jurisdicción de potencia occidental a “global”. Ese orden estaba basado en determinadas instituciones (FMI, Banco Mundial, ONU, OMC), preceptos económicos (Bretton Woods, el patrón dólar, libre comercio), y supuestos político-jurídicos (“democracia”, división de poderes). Desde la caída de la URSS en adelante, muchos de esos aspectos no conocieron barreras, o conocieron pocas.

En el caso de los movimientos del capital, quedó claro que el capital podría buscar lugares más rentables para producir; si Taiwán, Camboya o China permitían fabricar más barato, entonces la producción sería deslocalizada, y con ella cambiaban los flujos financieros, hasta de conocimiento, y formación de la mano de obra. Las cadenas globales de valor configuraron un nuevo tablero de juego.
Seguían existiendo países más próximos que otros, pero la lógica amigo-enemigo y sus premisas de seguridad no dominaron la década de los 90, como lo hicieron durante la Guerra Fría. Pero, desde la crisis financiera de 2008; la pandemia de Covid-19; el cambio de posición de China, en tanto, potencia ascendente, y el declive relativo de Estados Unidos (dos potencias profundamente imbricadas en términos de su relación comercia); y las guerras en curso; transformaron las lógicas de las relaciones entre naciones, ya que las suspicacias y desconfianzas crecieron y tiñen, incluso, las lógicas del comercio.
Y mientras Bush dijo que, con el fin del bloque soviético, sus enemigos se habían convertido en amigos, Trump marca una nueva época: “En términos de comercio, en muchos casos, el amigo es peor que el enemigo”. Es que los aranceles de Trump patean ese tablero de juego que supo construir, ya que como explicó la internacionalista Julieta Zelicovich, rompen preceptos básicos de la Organización Mundial del Comercio, como el de la nación más favorecida -cualquier ventaja o beneficio comercial que un país aplique a otro, regirá para todos los que integran la OMC- y hasta están por encima del máximo legal permitido.
¿Una globalización de nuevo tipo?
El momento, que no inaugura, pero profundiza Trump, no es definido por Malacalza como una “desglobalización”, sino que prefiere hablar de una reconfiguración de la globalización. “Cuando decimos reconfiguración, segmentación, es que se redefinen algunas cadenas de valor y otras se reinventan, otras permanecen, otras buscan el mercado de Estados Unidos o el de China por diferentes vías”, aseguró.
“En términos de globalización, hay que decir que desde hace tiempo la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) fue ganando densidad comercial, tecnológica, de sus cadenas de valor integradas. Ahí tenemos una globalización que sigue dinámicas de eficiencia de mercado, independientemente de los alineamientos políticos y de los regímenes políticos. Hay democracia -como Japón y Corea del Sur- que se alinean con autocracias. Y esto está movilizado por la búsqueda de acceso a mercados. O sea, hay una lógica geoeconómica muy fuerte en Asia”, explicó Malacalza.
“En términos de globalización, hay que decir que desde hace tiempo la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) fue ganando densidad comercial, tecnológica, de sus cadenas de valor integradas. Ahí tenemos una globalización que sigue dinámicas de eficiencia de mercado”
Bernabé Malacalza, internacionalista.
Frente a esa lógica, el especialista asegura que hay otra tendencia que se acentúa con la pandemia, donde se hace aún más evidente la necesidad de que la producción de insumos claves estuvieran geográficamente cerca: “Es la cuestión del nearshoring y reshoring; es decir, cómo trasladar lo que se producía afuera hacia adentro, cómo generar políticas industriales y atraer de nuevo a las empresas locales, repatriarlas. Buscar instrumentos para que se reconfigure la globalización y sea una de proximidad geográfica, de cadenas de valor más cortas. Y después, las medidas de Trump respecto de China aumentan esa tendencia a la segmentación, a lo que llamo la globalización partida, no rota, sino en partes. Y hay países que ganan con esto, por ejemplo México por la cercanía con Estados Unidos”.
A su vez, menciona que existen “otros países que con el alineamiento geopolítico -y acá si entra el alineamiento geopolítico- aprovechan del friendshoring,; esto es, son amigos de EE. UU., son amigos de aliados de Occidente y se convierten en eslabones” dentro de esas cadenas de suministro.
En la misma línea, Zelicovich destacó en el podcast Risky Talks las señales de “falta de voluntad de liderazgo de Estados Unidos” para facilitar mecanismos de cooperación multilateral y cómo esto “agrava el riesgo” internacional. “En una idea de globalización de muchas capas; hay partes de la globalización que se sostienen como mercados globales y otras que se fragmentan muy profundamente. Hay actores claves como la UE, los países del sudeste asiático e, incluso, el MERCOSUR que podrían jugar a seguir definiendo qué parte de esas relaciones económicas terminan basadas en reglas, y qué parte se basan en poder. La cooperación, y cómo construirl,a es el desafío más importante. Diversificar es clave”, dijo.
En tanto, el Doctor en Relaciones Internacionales Esteban Actis utiliza el concepto de “reseteo de la globalización” para marcar que no hay un giro de 180 grados de desglobalización, pero sí hay un cambio “a la incertidumbre”, como dijo en diálogo con el mismo podcast. Para él, Trump 2 “está pensando un nuevo juego en materia de globalización, ya no uno de win-win [todos ganan], sino un lose-lose [todos pierden]”; esto es, se comporta como diciendo ‘vamos a perder, pero China va a perder más’ y es lo que hace que la incertidumbre sea “mayúscula”. En su libro “La disputa por el poder global” Actis ya advertía de ese camino a “lo desconocido”, la tendencia al desacople y la guerra comercial entre las dos principales economías.
Hasta acá algunos posibles efectos de las medidas de Trump en el orden internacional que conocíamos hasta el momento, pero otra cara de la misma moneda es entender si este modelo tendrá efectos inflacionarios para la economía estadounidense, qué pasará con el dólar si pierde más posiciones como moneda de reserva global (en declive), y si esto tendrá algún impacto en lo inmediato en la popularidad y gobernabilidad de Trump. Pero, este nuevo juego recién comienza.