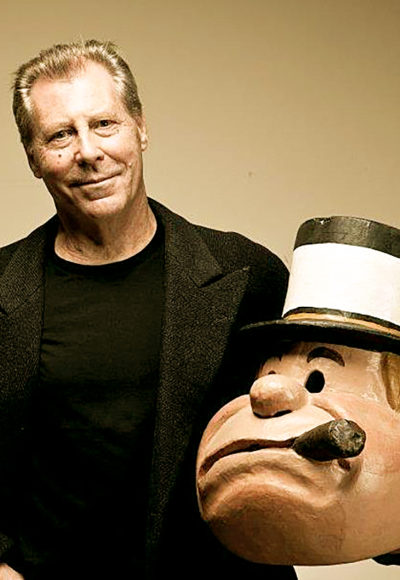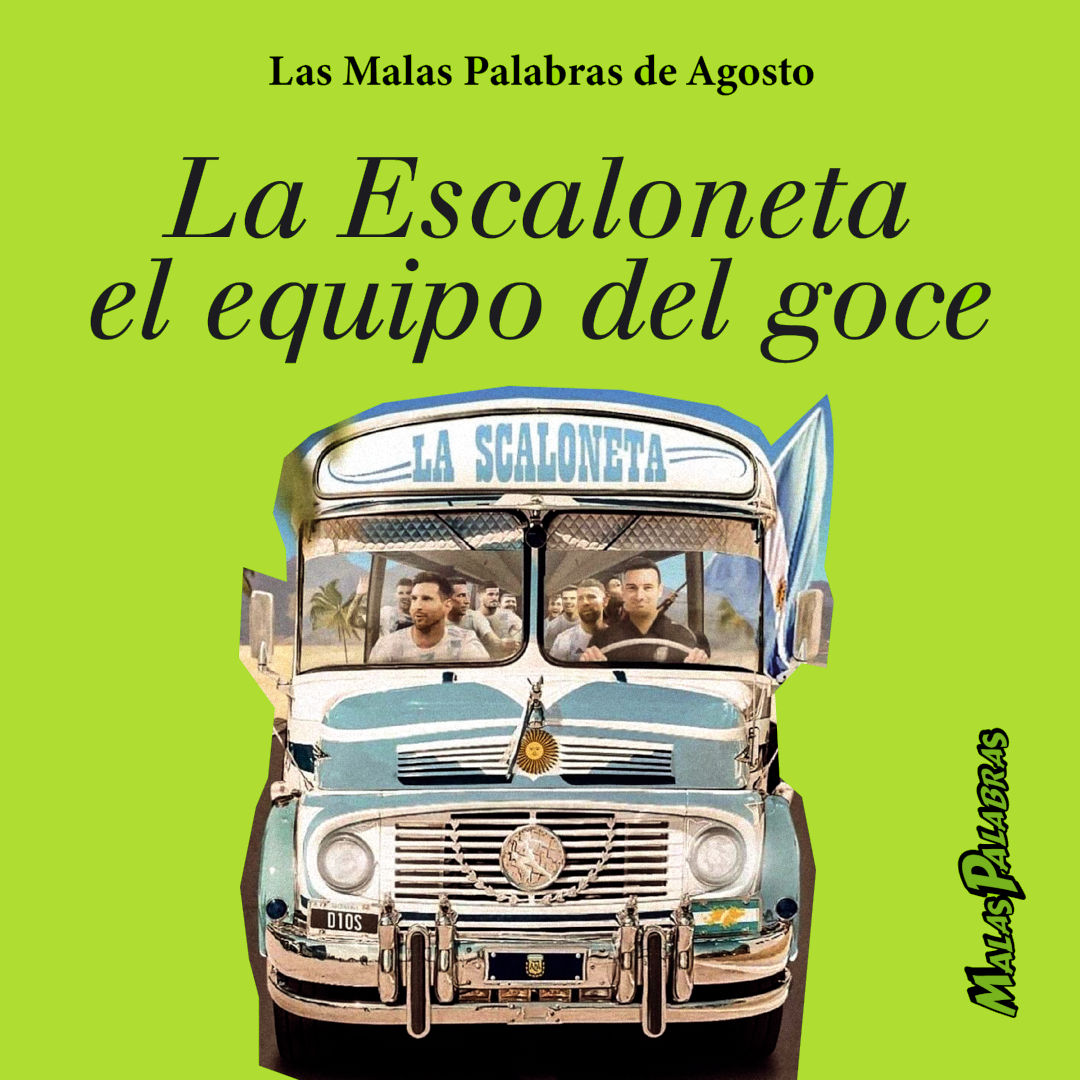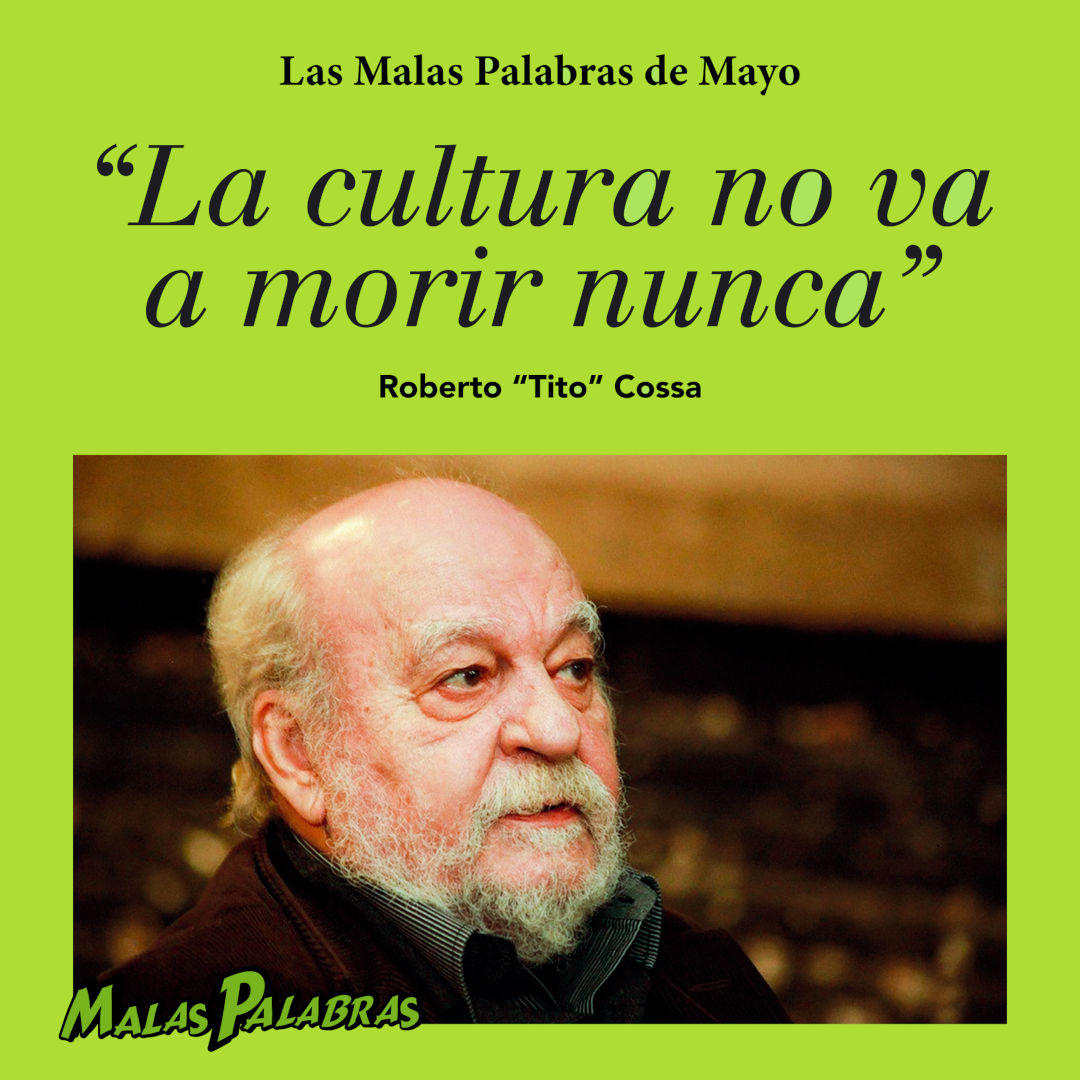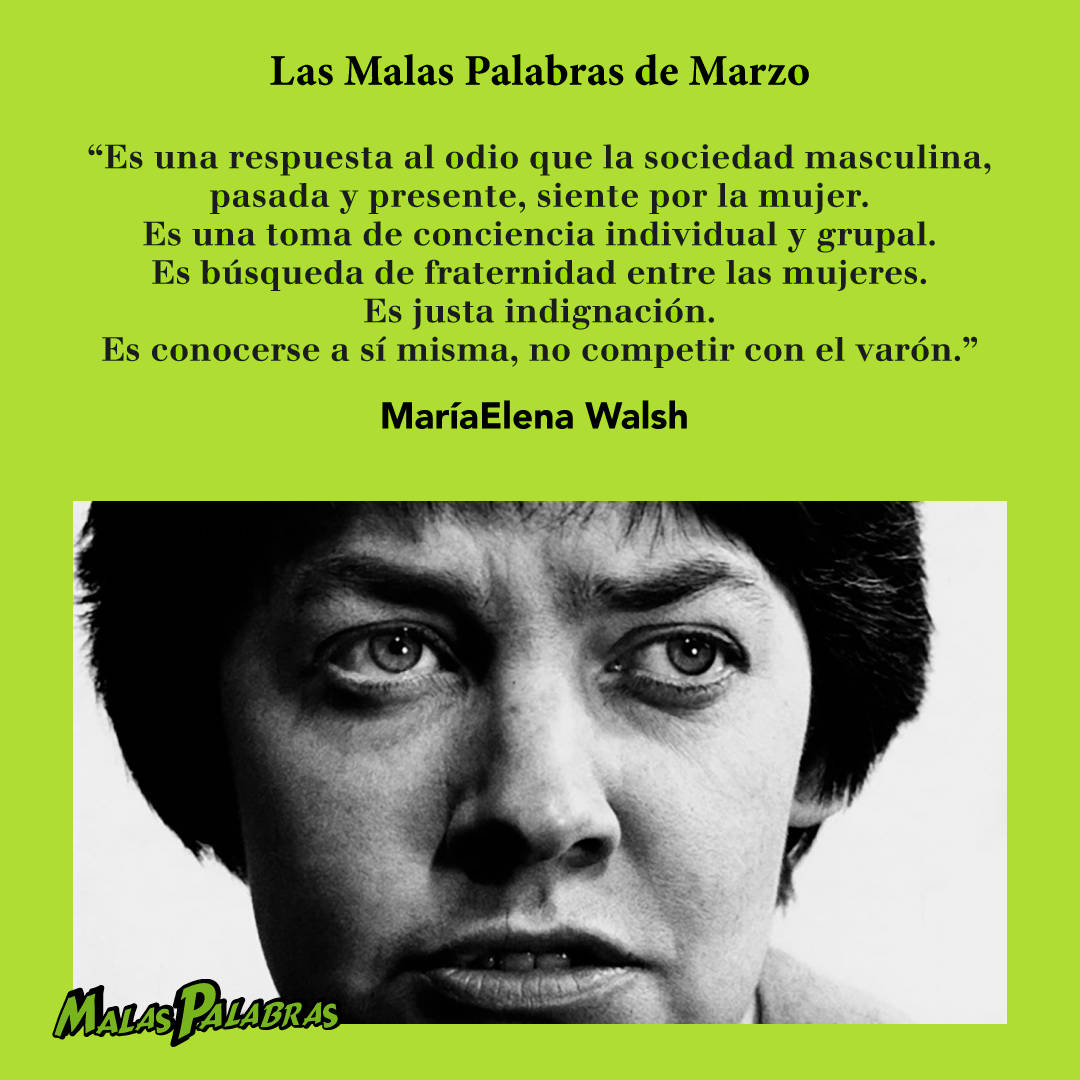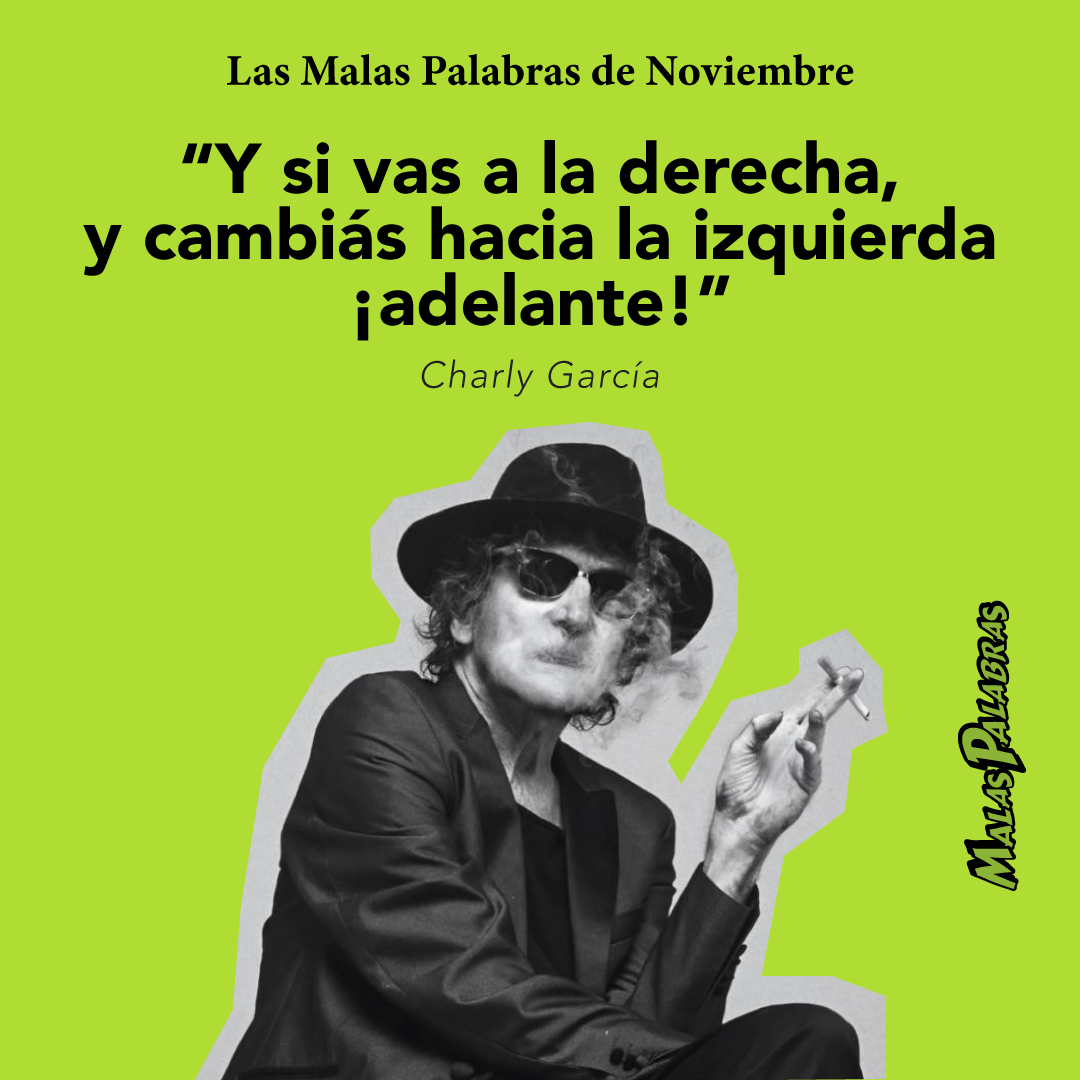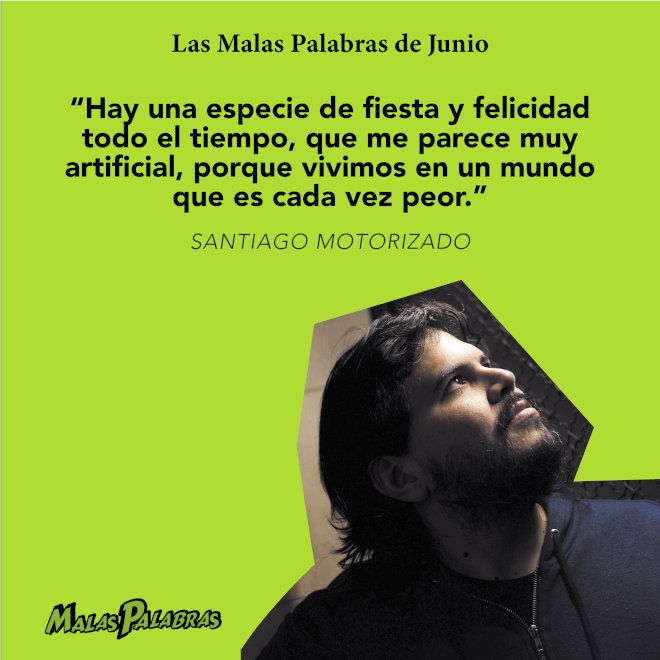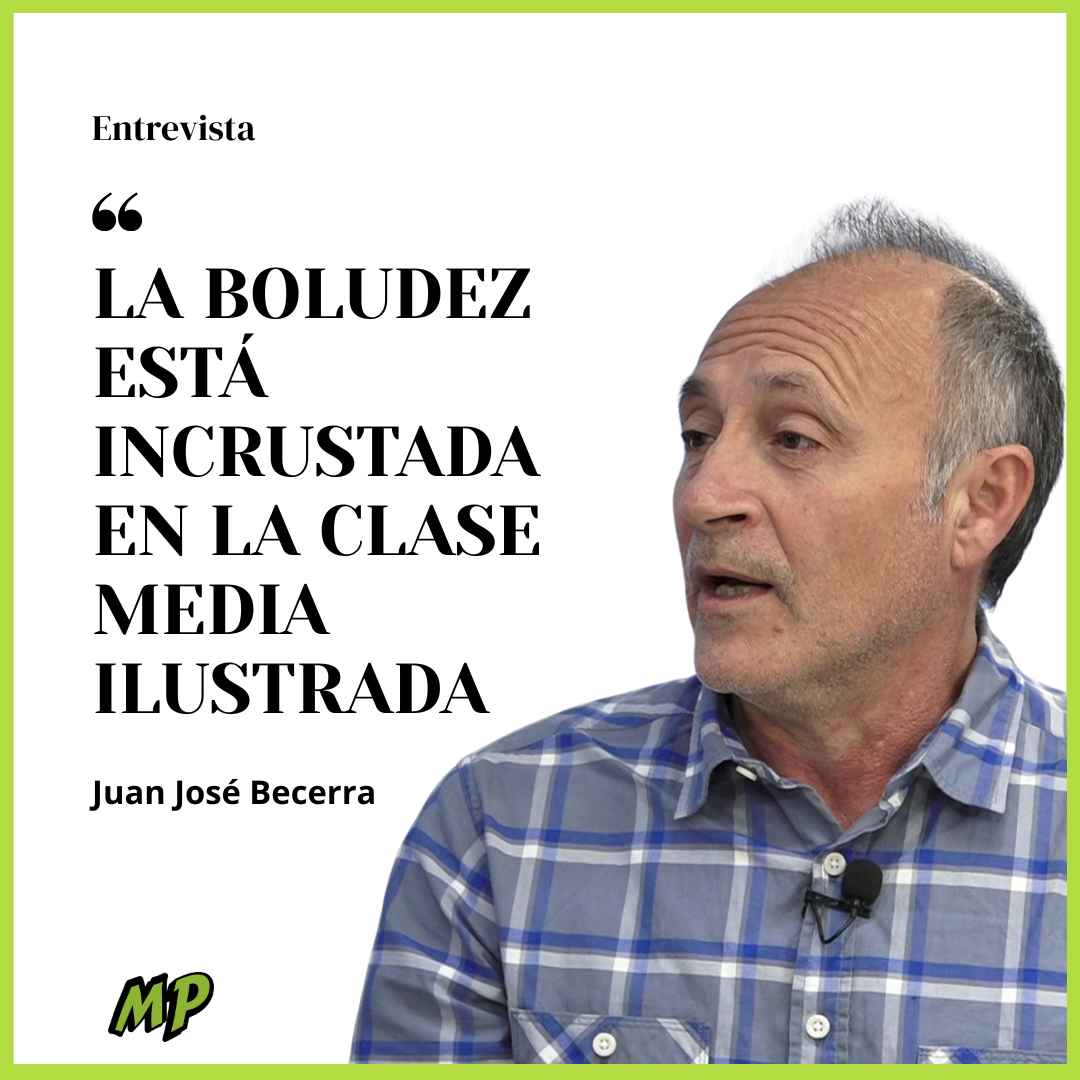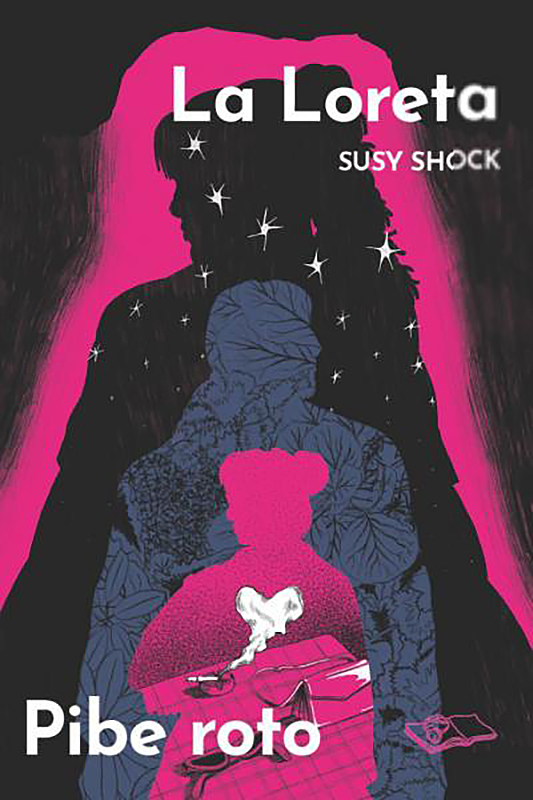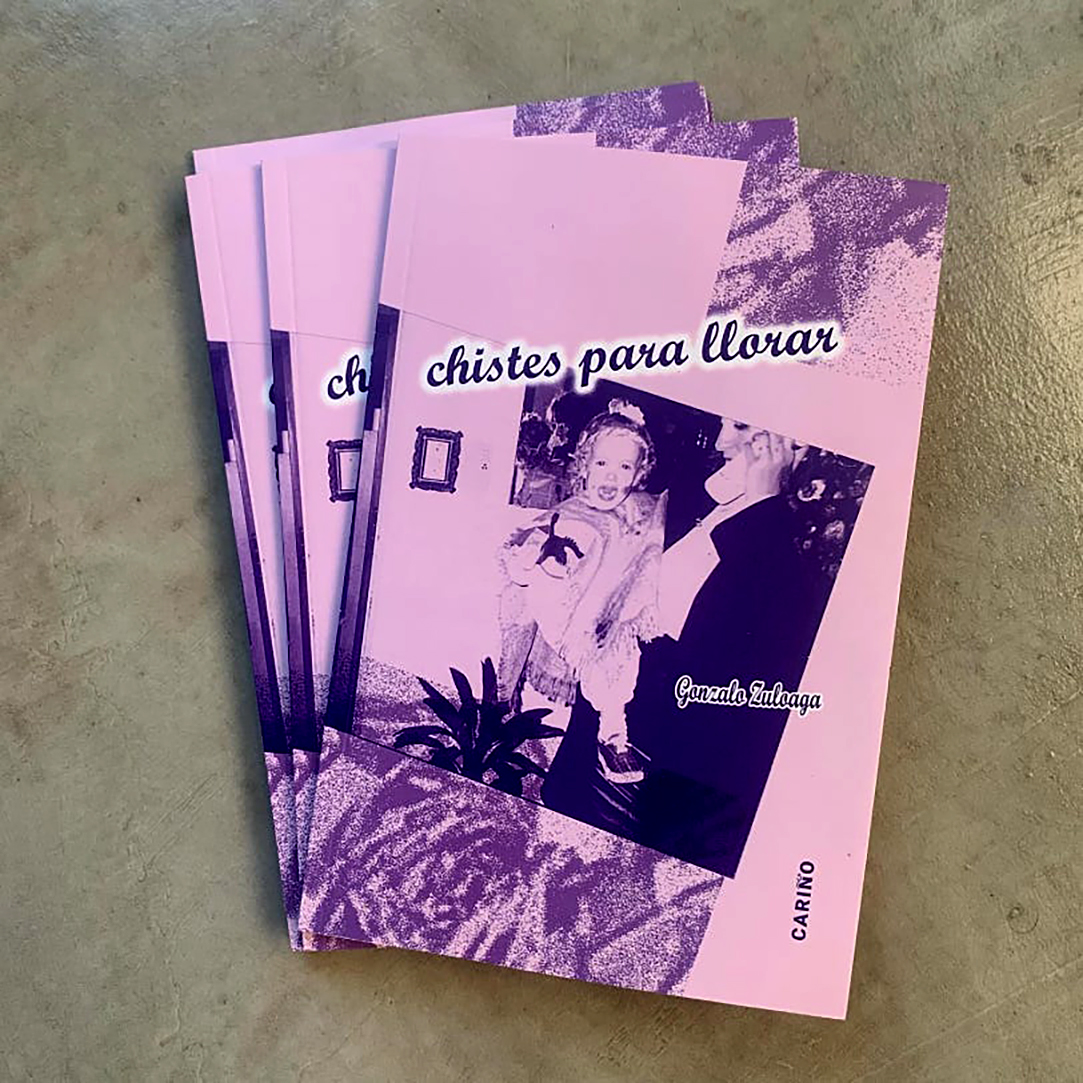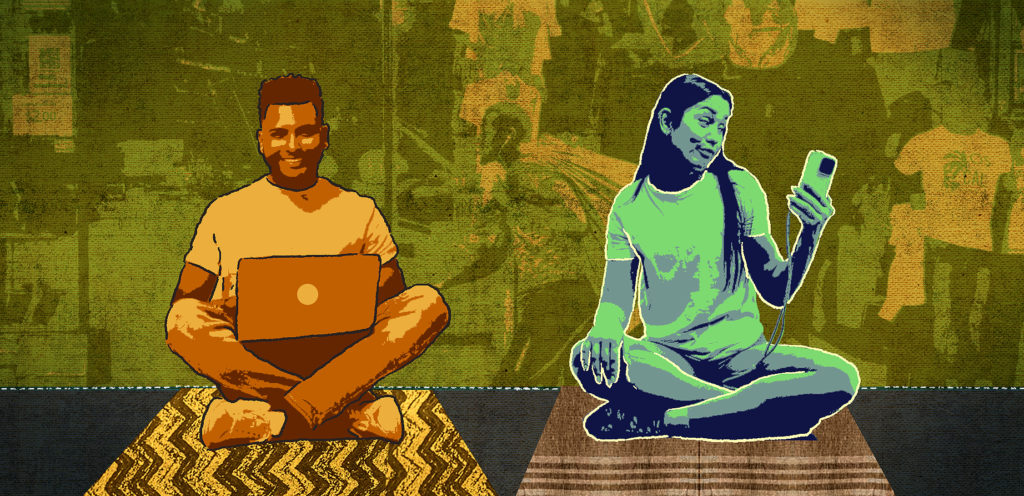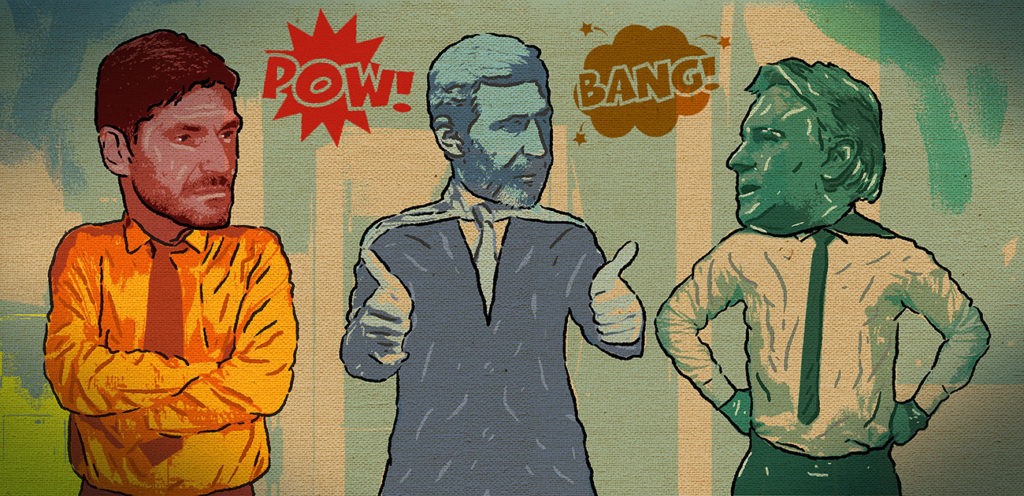Historia del alquiler en Argentina desde 1976, cuando se instala el principio de rentabilidad por sobre la cuestión del derecho humano. Desde la cooptación del excedente de capital por el sector inmobiliario, hasta llegar al mercado dolarizado y la desregulación total actual.
Por el equipo del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma.
Ilustración: Adictos Gráficos
En la primera parte de este informe, publicado en la edición anterior de Malas Palabras, analizamos las dificultades de la clase media y los trabajadores para acceder a una vivienda ante las desregulaciones promovidas por el gobierno de Milei. En esta ocasión, abordaremos la historia del alquiler en Argentina, los sucesivos cambios que atravesó la actividad sobre todo desde 1976 y la cooptación del excedente de capital por el sector inmobiliario, hasta llegar al mercado dolarizado y la desregulación instrumentada en los últimos años.
En el periodo anterior a la dictadura podemos observar una serie de idas y vueltas entre la regulación y liberación del mercado de alquileres que se alternaban según la situación política. Pero con la dictadura militar y su plan económico se instaló un cambio de rumbo en la forma de acceder a la vivienda en la Argentina. En línea con los cambios globales neoliberales, la desregulación del mercado de tierra y vivienda pasó a ser un eje central.
Por otro lado, a partir de aquí comenzaron una serie de crisis económicas devaluatorias que consolidaron un proceso de dolarización del valor de las viviendas como forma de resguardo de valor ante las constantes pérdidas del valor del peso, cuestión central para entender la futura dificultad en el acceso a la vivienda propia.
A partir de este momento, se impuso la rentabilidad sobre la propiedad privada por sobre el derecho de las mayorías populares, un modelo que aún sigue primando en las lógicas de las políticas públicas.
Como parte del plan económico diseñado por José Alfredo Martínez de Hoz, se aprobó la Ley n°21.342 de descongelamiento, que estableció la vuelta al régimen de mercado mediante contratos con plazos de dos a tres años. Durante ese período se fijaron aumentos graduales del valor del alquiler, teniendo como tope el 25 por ciento del ingreso familiar, pero en contraparte también se fijaba un mínimo de cobro por parte de la persona propietaria.
La nueva norma se propuso eliminar las regulaciones que seguían pesando sobre los contratos de alquiler. El criterio de la ley fue el de establecer, para aquellas familias inquilinas que se declaran no pudientes, un cronograma de vencimiento de los contratos que aseguraba la liberalización total del mercado para fines del año 1979.
Los alquileres en democracia
En 1984, durante el gobierno de Alfonsín, se dictó la famosa Ley de Alquileres que rigió por más de 40 años las relaciones locativas. Aunque mantuvo la regulación en el marco del Código Civil y por ende en el marco de la relación entre partes, estableció ciertas regulaciones que buscaban evitar los abusos, como la prohibición del pago de llave, meses adelantados, cláusulas de resolución para el inquilino y plazos mínimos de contrato.
En materia de aumentos, esta ley estableció que los contratos pudieran aumentar mensualmente en base a la inflación, algo que traería dolores de cabeza en el marco hiperinflacionario que caracterizaría el final del gobierno radical.
En la década de los 90´el gobierno llevó adelante la convertibilidad, así el Estado llevó a cabo, a nivel macroeconómico, el tipo de maniobras de escala que los argentinos habían venido implementando en sus vidas cotidianas al cambiar pesos a dólares. También en esta década, se hicieron cambios legislativos que permitieron amplios márgenes de acción a los inversores inmobiliarios. Aunque se logró cierta estabilidad en los precios de consumo, grandes cantidades de trabajadores se empobrecieron a causa de la desocupación. Para el 2001, se alcanzaron los niveles más bajos de cantidad de hogares que alquilaban y mayor de propietarios. Se estima que esto pudo haber sido por la formalización que se produjo en aquella época de muchas viviendas de barrios populares que antes no figuraban como tal.
Post crisis de 2001
La crisis de 2001 que puso fin a la paridad cambiaria impactó de manera diferencial en los distintos sectores de la economía. Lo novedoso de este periodo fue que el mercado inmobiliario se constituyó en una de las principales opciones de inversión para el excedente de renta generado en otros sectores productivos, entre ellos los pequeños ahorristas afectados por el corralito y el sector agro exportador.
Desde este momento se consolidaron las situaciones estructurales que definieron las particularidades del mercado de alquiler de los últimos años:
- “Invierta en ladrillos”. Origen de la oferta de viviendas para alquiler
Los ahorristas comenzaron a recuperar en el 2004 sus fondos acorralados en el sistema financiero desde diciembre de 2001. Es por ello que en dicho año comenzó a destacarse entre los compradores de viviendas un grupo de mayor edad que adquiere una segunda o tercera propiedad, frente a los jóvenes que en la década anterior compraban su primera vivienda. El sector agroexportador beneficiado por las buenas cosechas y la devaluación del 2002 también comenzó a invertir en las denominadas “unidades en pozo”.
Una de las consecuencias a destacar de este proceso fue el distanciamiento que se produjo entre el precio de las propiedades y los salarios. En las décadas previas los precios de las propiedades se iban acomodando a los ingresos de los posibles compradores, pero a partir de este momento el aumento del valor de las propiedades comenzó a ser siempre superior a los ingresos salariales, aun cuando en los años siguientes hubo una importante recuperación del salario real, y esto se trasladó también al ámbito de los alquileres
- Mayor construcción no es igual a mayor acceso de vivienda propia
Aunque a partir de 2006 el crecimiento tanto la inversión en construcción de viviendas como en obra pública fue la mayor en la historia de nuestro país, su impacto en la distribución y accesibilidad tuvo un efecto inverso. Si tomamos el periodo entre los censos 2001 y 2022, el número de viviendas se duplicó en 20 años, pasó de ser 7.528.573 a 15.699.016 unidades. Pero el porcentaje de hogares inquilinos aumentó 10 puntos porcentuales (del 11% al 21%)

- Mercado dolarizado y su impacto en la oferta: la vivienda ociosa
Con el valor de la vivienda y la tierra dolarizados, la inversión inmobiliaria se transformó en una buena opción. Pero cuando la inversión se colocaba en el mercado de alquileres, la renta resultaba en pesos y atada a la capacidad de pago de los asalariados, por lo cual siempre fue menor a la buscada por el mercado. Comenzó la contradicción de la rentabilidad baja para el propietario y, en cambio para quienes alquilaban el precio empezó a ocupar cada vez más porcentaje de los ingresos. Esta situación estructural, sumado a la falta de regulación y control, en periodos de alta inflación, devaluación o simplemente especulativos, generó la costumbre de retirar y dejar muchos inmuebles ociosos a la espera de condiciones favorables para la renta.
- Rol del sector inmobiliario y del estado en la configuración desigual del mercado de alquileres.
El “boom inmobiliario” tuvo efectos importantes sobre la forma de habitar las ciudades. En primer lugar, la inversión no fue igual en todo el país. En general se privilegió las grandes urbes, ciudades del interior del cordón sojero o enclaves turísticos. Pero también dentro de las ciudades la inversión fue principalmente sectorizada, privilegiando ciertos barrios por sobre otros, con un fuerte impulso de los estados municipales que actuaron en consonancia a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios. En segundo lugar, la tendencia fue construir unidades más pequeñas, de alta calidad y con buenas ubicaciones en términos de accesibilidad, servicios y entorno urbano. Por ende, no estaban destinadas a sectores de bajos ingresos. Con esta configuración de alta demanda, pero con oferta sectorizada, se comenzó a desarrollar por parte del sector inmobiliario un sistema de “casting” para la demanda, donde para poder acceder a esas zonas y unidades de mejor posición, había que cumplir con una serie de requisitos. Comenzó así a excluirse a todo un segmento poblacional, que aunque tuviera posibilidad de cubrir el precio del alquiler, no podía cubrir esas demandas.
La consecuencia inmediata fue el desarrollo del denominado “alquiler informal”, caracterizado por poseer precios similares al formal, pero con menor regulación y “formalidad”, por ende menor control.
En la tercera parte de este informe, que publicaremos en el siguiente número de Malas Palabras, abordaremos la problemática del alquiler en el mercado dolarizado del presente y la desregulación instrumentada en los últimos años, un fenómeno acentuado a partir de la asunción de Milei.