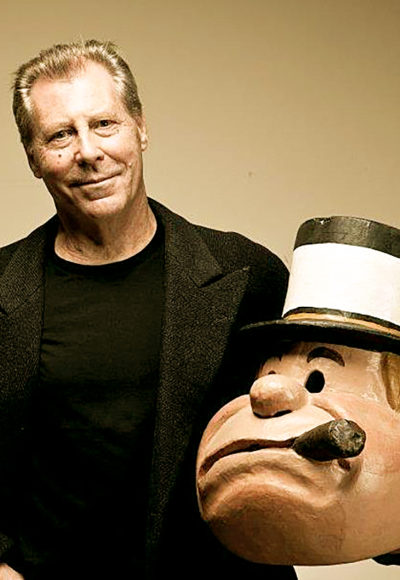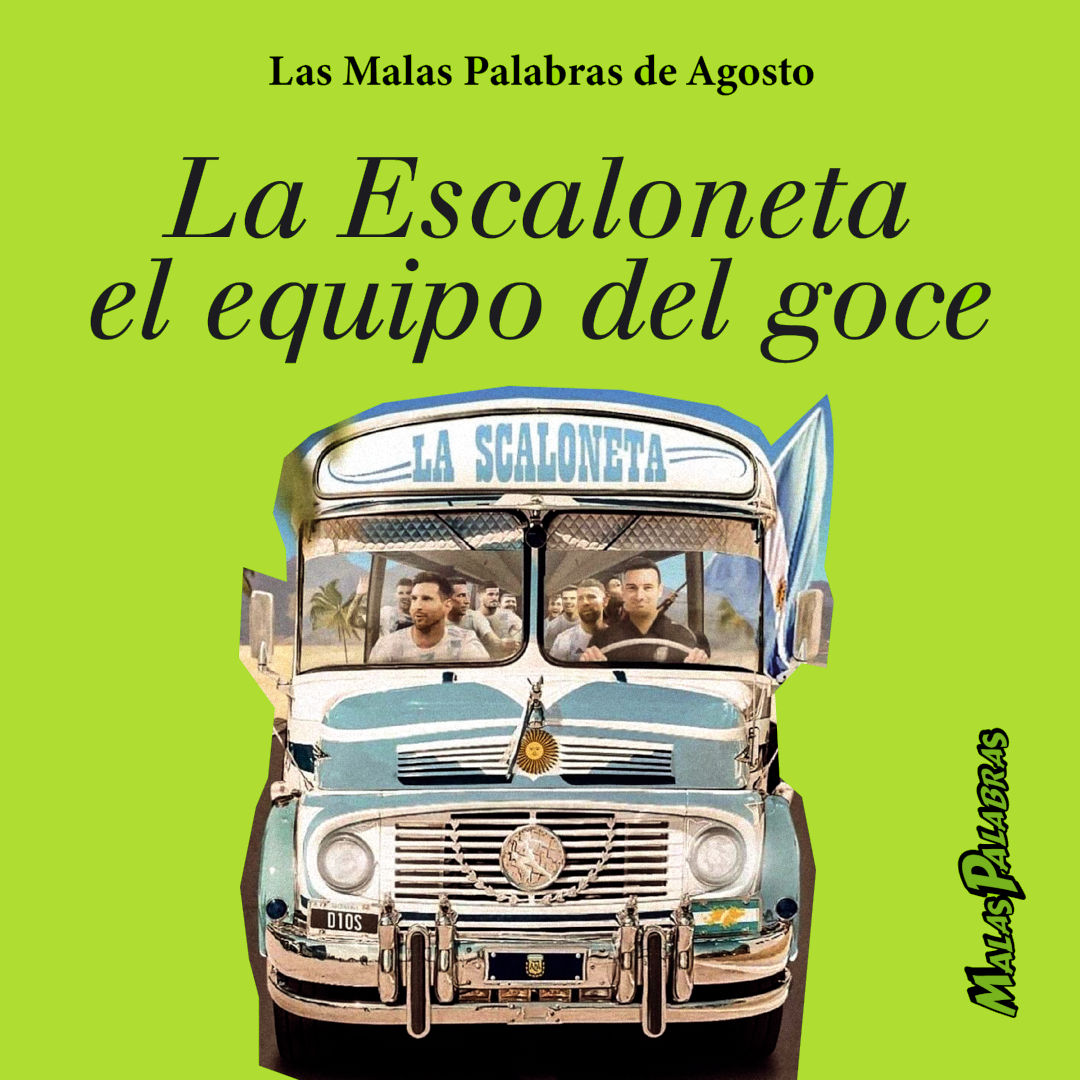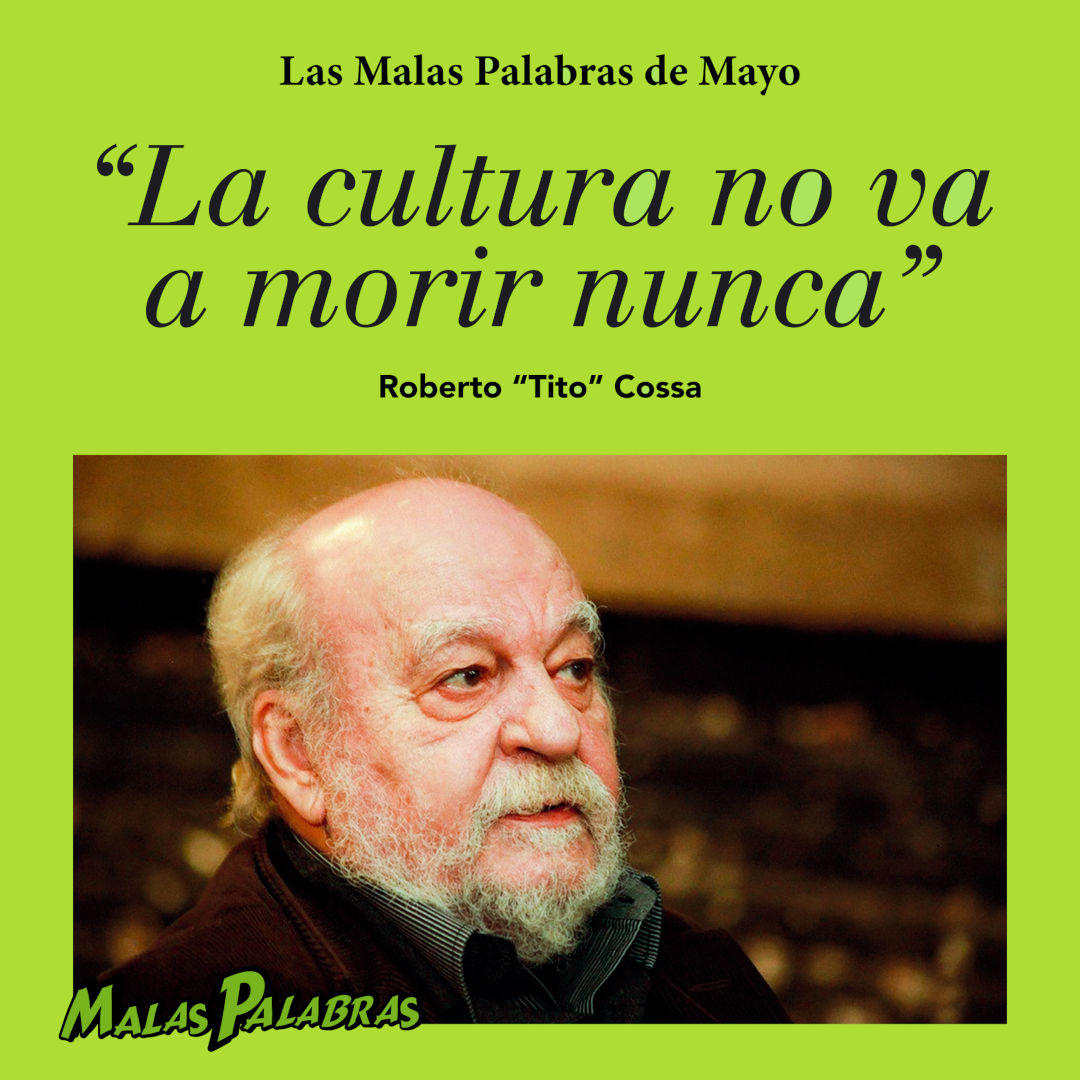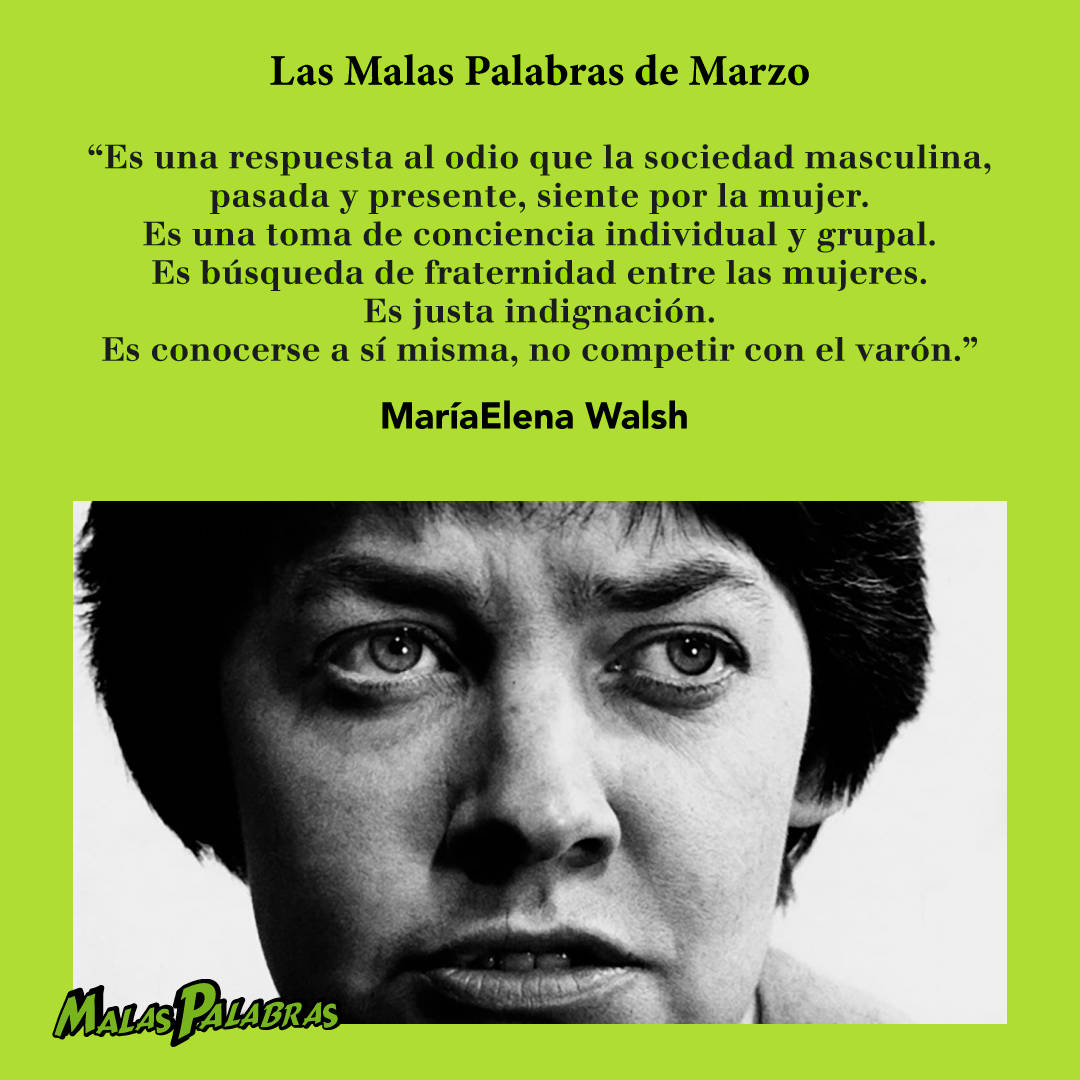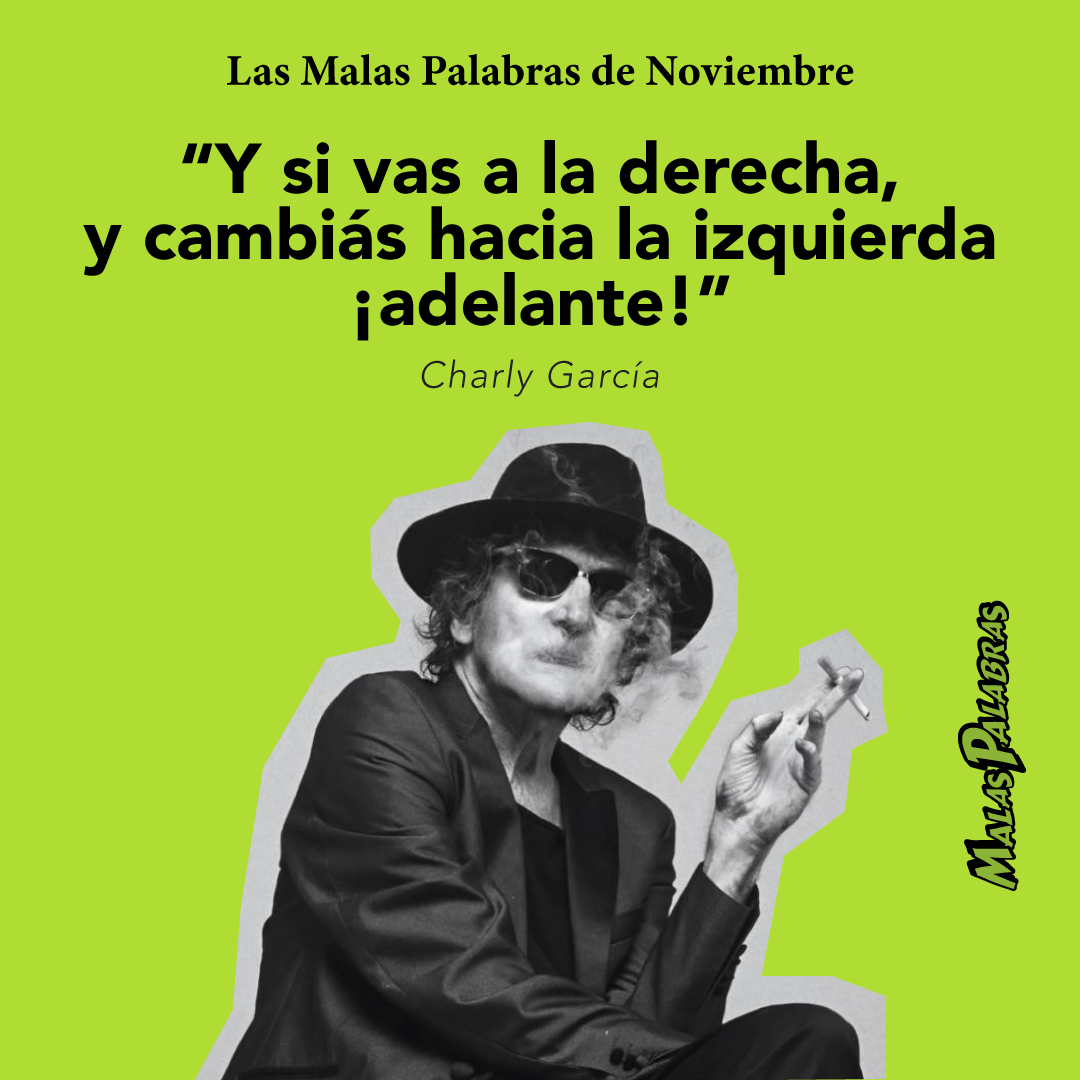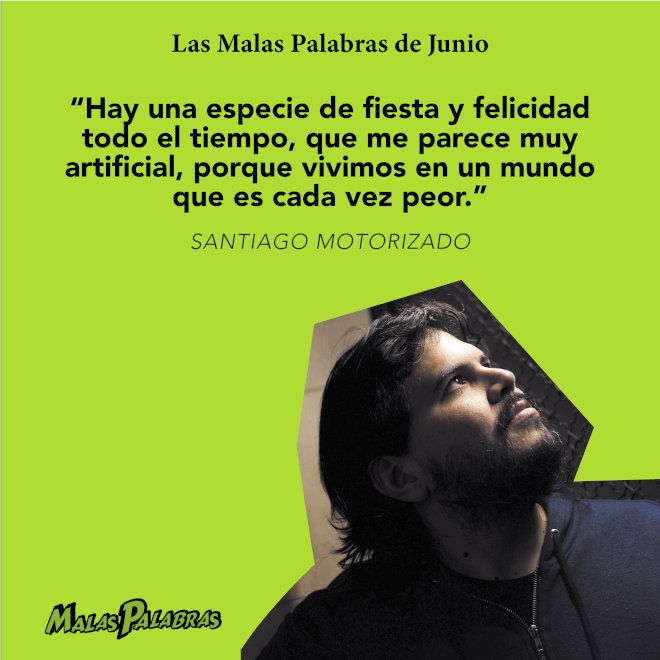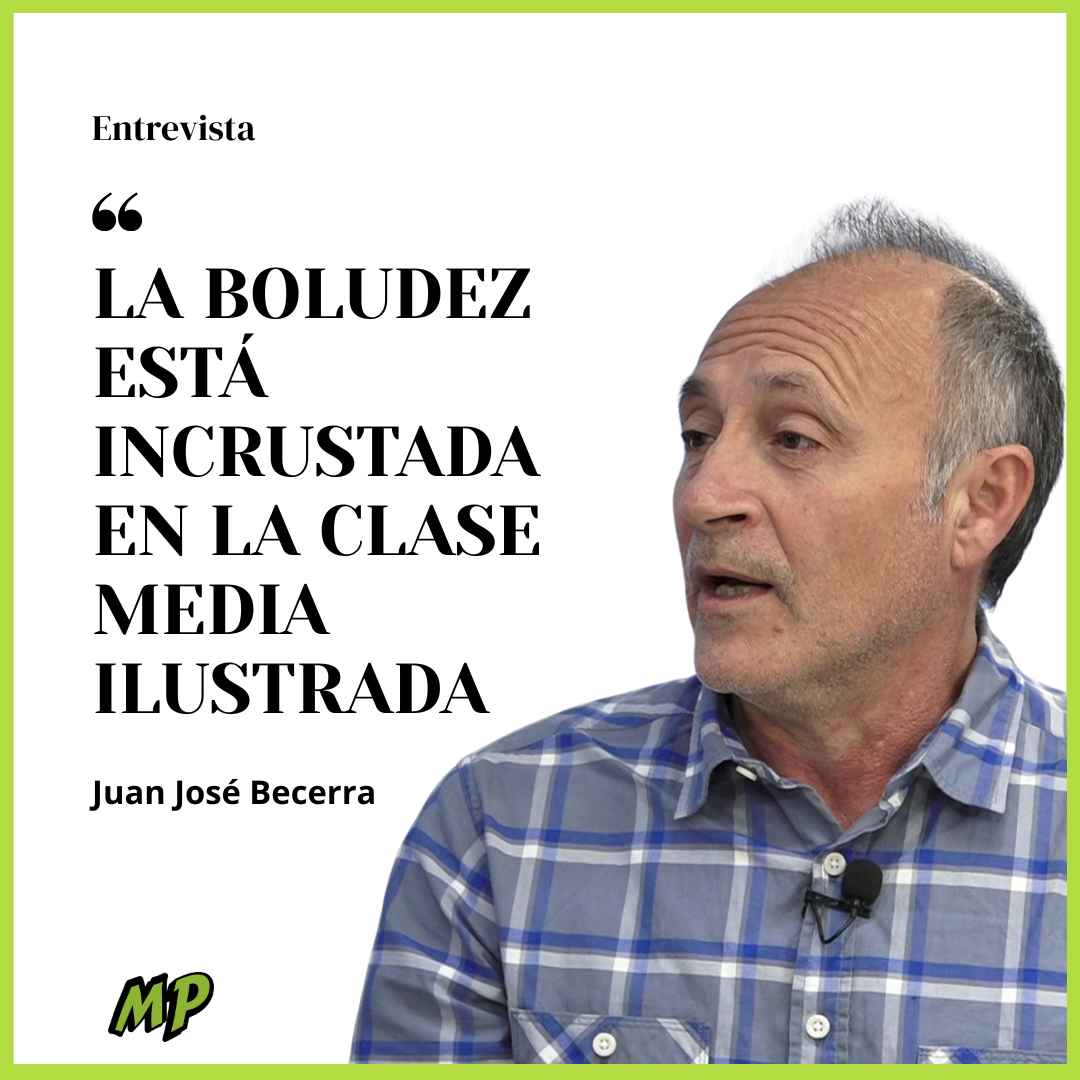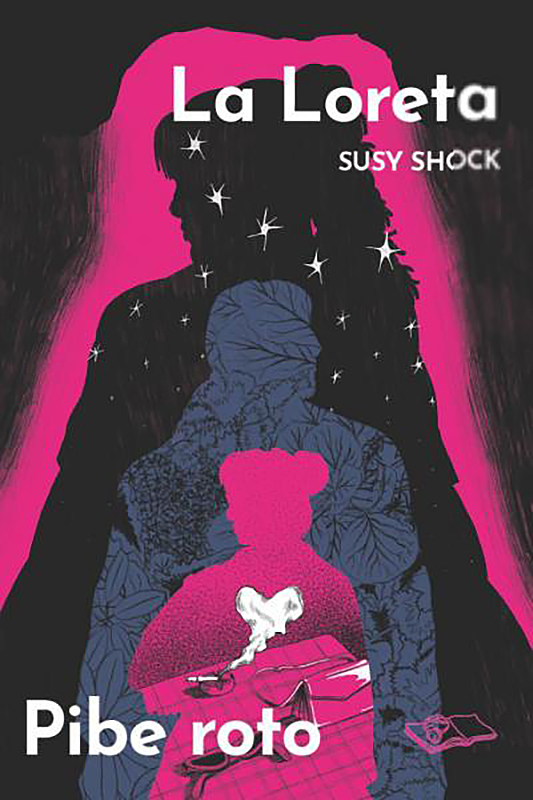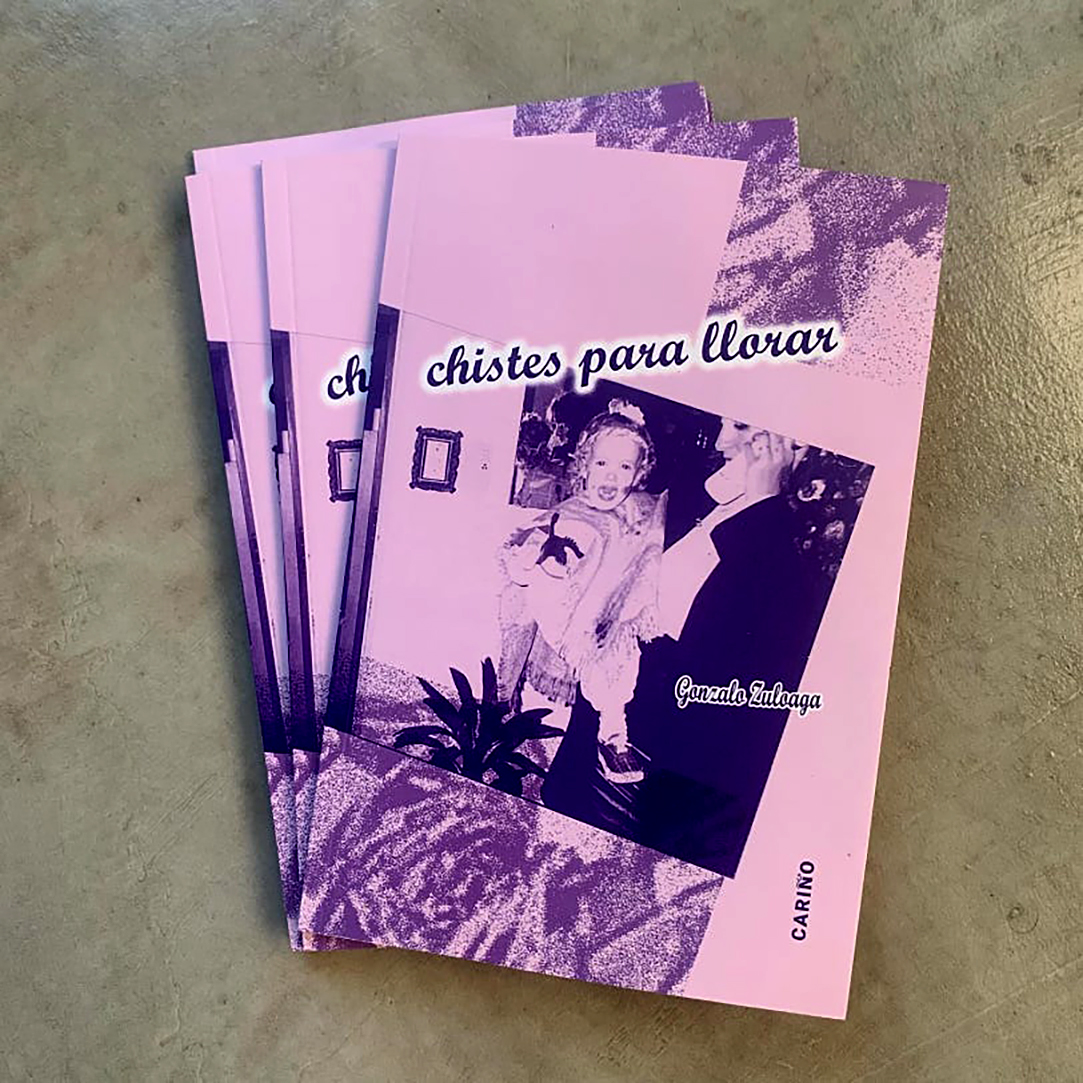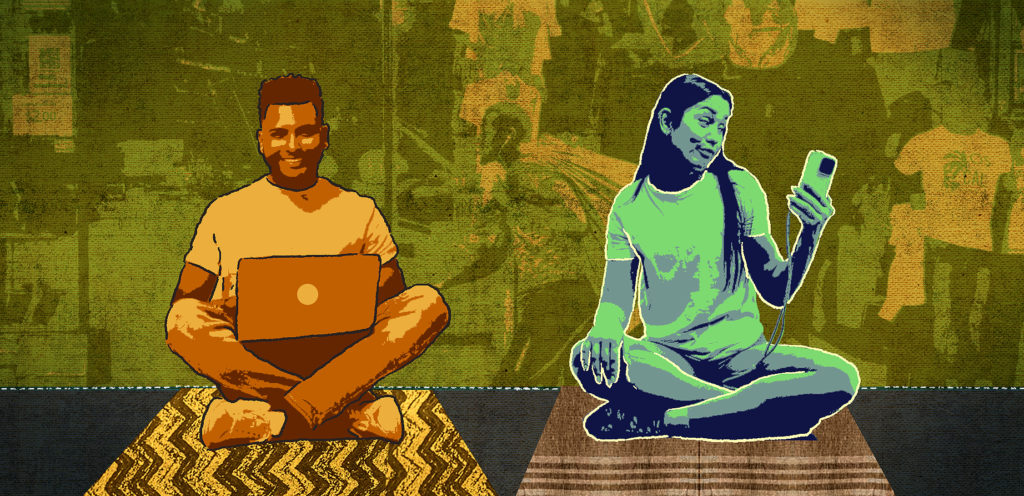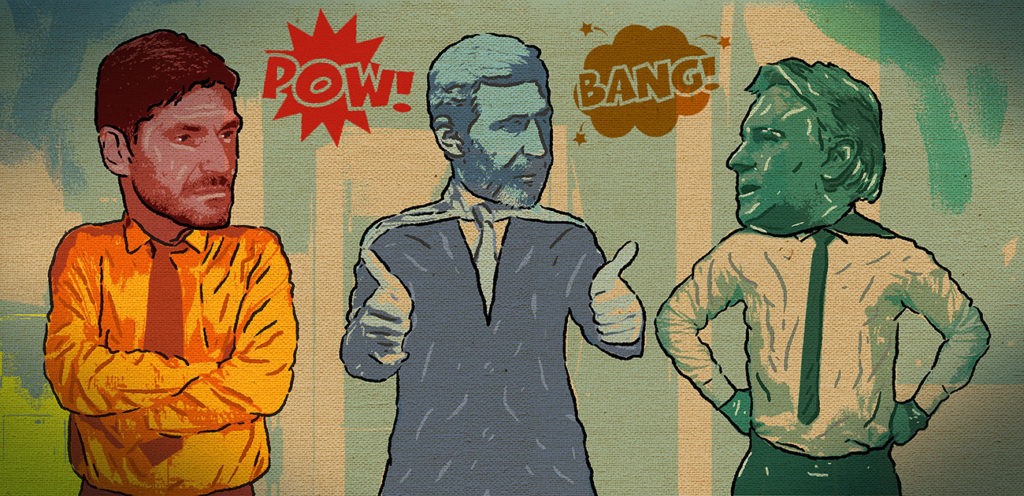Los afectos colectivos y los sentimientos individuales se han convertido en la arena de la política. En una época convulsa, donde la democracia está atravesada de estampidas y disturbios de distinto tipo e intensidad, la razón está en declive.
Por: Esteban Rodríguez Alzueta (*)
Ilustración: @adictosgraficos
En los últimos meses, tuvieron lugar una serie de acontecimientos que suscitan la indignación de sectores del progresismo. Primero, fueron los reclamos y la celebración de las penas perpetuas a los culpables por los crímenes de Fernando Báez Sosa, Lucio Dupuy y Lucía Pérez. Después, con la paliza que recibió en el ministro de seguridad, Sergio Berni, de mano de los choferes que estaban protestando por el asesinato de su compañero, Daniel Barrientos en Virrey del Pino. La indignación progresista es la expresión de la modorra teórica, pero también una manera de simplificar los hechos y permanecer aferrados a la zona de confort ideológica, allí donde solemos movernos como pez en el agua, donde siempre tenemos la razón.
El tiempo de las emociones
Los afectos colectivos y los sentimientos individuales se han convertido en la arena de la política. La razón está en declive. Como señala el sociólogo de la Universidad de Londres, William Davies, en su libro Estados nerviosos, las emociones se están adueñando de la sociedad: “la mera sensación de peligro suscita un creciente deseo de seguridad que los autócratas satisfacen amenazando a otros. Gran parte del nerviosismo que en la actualidad influye en la democracia no solo se debe a que los sentimientos hayan invadido el espacio anteriormente ocupado por la razón, sino porque las probables fuentes y la naturaleza de la violencia se han vuelto más difícil de precisar.”
Vivimos en una época convulsa, donde la democracia está atravesada de estampidas y disturbios de distinto tipo e intensidad. La credulidad pública, el tratamiento sensacionalista de la gran prensa, la carga emotiva que diariamente volcamos en las redes sociales, son la expresión de las transformaciones anímicas de una sociedad cada vez más impaciente, con dificultades crecientes para ponerse en el lugar del otro. A la hora de hacer evidente y tramitar los problemas, invertimos cada vez más emociones.
Por eso los televidentes siempre están al borde de un ataque de nervios, los lectores de los portales de noticias no tienen empacho a la hora de vomitar sobre cada noticia que leen sin reflexionar, mientras los usuarios de las redes se la pasan poniendo emoticones o compartiendo videos que reflejan sus estados de ánimo.
También los vecinos, tomados por oleadas continuas de pánico, viven en estado de alarma. Es entendible, las emociones ayudan a adaptarnos a nuestro entorno, son una manera de agregarle previsibilidad a un cotidiano que se experimenta con creciente incertidumbre. Cuando los delitos violentos empiezan a picar cerca de nosotros, y tenemos la impresión que nuestras biografías se cortaron en dos, entonces el miedo, los rumores y las etiquetas que dispara aquel miedo, son una brújula para moverse en el barrio. No importan que los instintos sean poco fiables y engañosos, tampoco que nuestras actitudes contribuyan a generar profecías autocumplidas que pueden costarle caro el día de mañana (“Asique soy un pibe chorro, entonces dame la cartera, ¡te cabió!”). Lo importante es que activan prácticas individuales (estrategias de seducción o evitamiento) que, más allá de que no compensan la falta de seguridad, por lo menos, alcanzan para llegar a la parada del bondi, saber que no conviene salir a la noche, evitar la esquina cuando cae la noche, y, de esa manera no regalarse.
La lengua de los sin voz
Cuando la política tiene cada vez más dificultades para agregar los problemas de los ciudadanos, entonces, un hecho que conmocionante puede ser la oportunidad para ponerle un megáfono al sentimiento de vulnerabilidad cotidiana y de paso reponer los umbrales de tolerancia. Por un lado, el sentimiento de inseguridad es la manera de pasarle factura al funcionario de turno, pero también la oportunidad de expresar una serie de demandas que vienen cayendo en saco roto. Por ejemplo, que los policías no cuidan a los vecinos y que la justicia no toma los problemas con los que se miden cotidianamente.
Los sentimientos de inseguridad no son solamente la expresión del miedo o una preocupación, sino la oportunidad de hacer visible una serie de problemas vinculados a aquellas vivencias. Hay una demanda concreta detrás de los sentimientos y hay que desentrañarla antes de que sea demasiado tarde, es decir, antes de que el miedo se transforme en un peligro en sí mismo, y se transforme en el mejor insumo político para las derechas populistas que se propone tramitar los problemas a través de la expansión del punitivismo.
Esos sentimientos de inseguridad están envueltos en miedo, odio, ira, resentimiento, venganza, repugnancia, no salen precisamente en sordina sino con estridencia. No hay una melodía que compense el vértigo que adquiere la retórica enfurecida del coro.
Ya lo decía Martin Luther King: “Los disturbios son la lengua de los sin voz”. Basta mirar todas las noches Crónica TV para reconocer la expansión de las protestas punitivas violentas en la gran ciudad, protagonizada por los llamados sectores populares. Cuando se encienden las cámaras, y los cronistas empiezan a transmitir en vivo y en directo, las cosas se ponen en movimiento. Acá “las cosas” pueden ser un escrache a un transa o ladrón, la quema o destrozamiento de vivienda donde vive un violador, la deportación de un grupo familiar que usurpó la casa a otro vecino. En todos los casos los vecinos encuentran en la televisión, lo que no les ofrece la policía ni la justicia: una manera de hacer visible un problema y, quién te dice, de resolver el conflicto por mano propia con la legitimidad que le agregan los periodistas desde el piso del canal.
Pelearse con la realidad
Uno no puede pelearse con la realidad, sobre todo cuando se dedica a la política en términos profesionales. Hay que aprender a escuchar las demandas que, está visto, nunca son transparentes, siempre están envueltas en emociones raras como la ira, el resentimiento, el desprecio, la amargura, el odio. Sobre todo, como se dijo recientemente, en una época donde la política está tomada por los sentimientos, donde los debates que hacen a la democracia no están envueltos precisamente de pasiones entusiastas, sino de afectos tristes o bajos.
Renegar de las demandas emotivas implica pelearse con la realidad. A esta altura, y en esta coyuntura tensada por crisis económicas y políticas, pretender esconderlas o desplazar el foco de atención con teoría conspirativas como las que se pusieron a circular estos días (había un “complot” o “infiltrados” en la protesta de los choferes), lejos de calmar las aguas, las seguirán excitando, continuará enojando a los televidentes y resintiendo a los vecinos.
Lo mismo sucede cuando se apela a frases como “fachos”. Cada vez que usamos la palabra “facho” para descalificar al otro, cada vez que le colgamos el cartelito de “facho” a una personas o conjunto de personas, tengo la impresión que nos estamos alejando de la realidad. Apelar a estas sentencias es una manera de decir “no tengo ganas de mirar de cerca”, “no necesito mirar”, “prefiero tomar distancia” y rodearme de gente que me hace la venia. Es entendible, cuando la política se organiza en función de las afinidades identitarias, entonces, queremos rodearnos de personas afines que tienden a pensar como nosotros, y todo aquello que se corra de nuestro canon, será etiquetado de “facho”, “trosco”, “traidor”, “infiltrado” o “alguien que le hace el juego a la derecha”.
Para decirlo parafraseando a Perón: La política aborrece el vacío, si a las emociones no se las desentraña y se las llena pronto de sentido, otro lo hará, y después anda a cantarle a Gardel. En otras palabras: si vos no interpretas la demanda emotiva de la sociedad, después vendrán los grandes medios y hablarán de “hartazgo social”, de que “la gente está harta”.
¿Qué hacemos, entonces, con las emociones? ¿Qué hacemos con las demandas sociales donde las emociones individuales se confunden con los afectos colectivos? Hay una identidad, pero también resentimiento. Y la cuestión sigue siendo cómo detener su auge. Si no escuchamos el resentimiento y los discursos de odio, otros vendrán y se encargarán de movilizarlas en nuestra contra. Conviene entonces evitar impugnar en bloque y transformarlas en otra cosa.
Tregua política y núcleos de buen sentido
Antes de transformar la ira en esperanza, como definía Durkheim a las tareas de la política progresista en El socialismo, de articular las pasiones bajas con un proyecto que tenga la capacidad de poner las cosas en el tiempo, existe otra tarea previa: desactivar las emociones bajas para evitar que sean movilizadas en su propia contra. En efecto, a la política le toca conseguir una tregua a las emociones para impedir la escalada de los conflictos hacia los extremos. Por eso, en vez de criminalizar la ira o judicializar el odio, conviene discernir los discursos donde no se sabe dónde termina el resentimiento y empieza la queja. Lejos de relegar las emociones a un segundo plano, o pasarle la pelota a los jueces, la política tendría que estar predispuesta a procesar sus reclamos.
Gramsci decía que las disputas hegemónicas implican recalar en los núcleos de buen sentido y, desde ahí, empezar un trabajo paciente de crítica y dirección. Pero la dirección hegemónica no implica descartar de plano lo que dice el otro. Hay que evitar el sensacionalismo de la impugnación en bloque. La hegemonía no consiste en cortar la sociedad en dos y hablarle a la hinchada propia para luego convencer al resto que ubicamos en la vereda de enfrente. Hegemonizar implica reconocer la parte de verdad que puede haber en los otros. Una tarea que, como ya se dijo, nunca será sencilla, toda vez que suele confundirse con los sentimientos que se necesitan para mantenerlas intactas y suelen resultarnos hostiles.
De modo que no se trata de erradicar las emociones sino de llenarlas de sentido, pasarlas en limpio, desentrañarlas: sacarla de las entrañas. Un sentimiento no puede ser reprimido y escondido, sino que tiene que ser dilucidado e interpretado. No hay que cubrir la realidad sino descubrirla, desocultarla, darle otro sentido común.
La diferencia entre un político y un ciudadano común, es la diferencia entre la razón y la pasión. Le corresponde a la política reponer la disposición a la reflexión y para ello debe resistir la tentación de aferrarse a sus sentimientos identitarios y la ideología con la que suele blindarse. Hay que evitar hablar para la hinchada propia y dejarnos embriagar por sentimientos de indignación y orgullo. Le corresponde a la política enfriar esos sentimientos y aproximarse a esos costados de la realidad donde se cascotea a la democracia.
(*) Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Temor y control, La máquina de la inseguridad, Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.